Primeras páginas del último Premio Herralde de novela, No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pablo Villalobos. Por estas páginas desfila una variopinta fauna de personajes impagables: mafiosos peligrosísimos el licenciado, el Chucky, el chino; una novia que se llama Valentina y que lee Los detectives salvajes y está al borde de la indigencia y no se entera de nada; una chica llamada Laia cuyo padre es un político corrupto de un partido nacionalista de derechas; un okupa italiano que se ha quedado sin perro; un pakistaní que simula vender cerveza para no levantar sospechas… Y para complicarlo todo un poco más aparece una segunda Laia, que es mossa d’esquadra y pelirroja; una perra que se llama Viridiana; una niña que recita versos de Alejandra Pizarnik y hasta la propia madre del protagonista, melodramática, orgullosa y chantajista como en una buena telenovela mexicana.
Uno
TODO DEPENDE DE QUIÉN CUENTE EL CHISTE
Mi primo me llamó por teléfono y dijo: Te quiero presentar a mis socios. Quedamos de vernos el sábado a las cinco y media en plaza México, afuera de los cines. Llegué, eran tres, más mi primo. Todos con una pelusilla oscura encima de los labios (teníamos dieciséis, diecisiete años), la cara llena de espinillas que supuraban un líquido viscoso amarillento, cuatro narices enormes (cada quien la suya), hacían la prepa con los jesuitas. Nos estrechamos la mano. Me preguntan de dónde soy, dando por hecho que no soy de Guadalajara, quizá porque al estrecharles la mano levanté el dedo pulgar hacia el cielo. Digo que de Lagos, que viví ahí hasta los doce años. No saben dónde queda eso. Explico que en Los Altos, a tres horas en coche. Mi primo dice que de ahí es la familia de su papá y que su papá y el mío son hermanos. Ah, dicen. Somos güeros de Los Altos, especifica mi primo, como si fuéramos una subespecie de la raza mexicana, Güerus altensis, y sus socios se miran entre sí, unos a otros, con un brillito socarrón en sus miradas de clase media alta tapatía, o clase alta baja, o incluso aristocracia venida a menos.
¿Cuál es el negocio que andan haciendo?, pregunto, antes de que mi primo se ponga a detallar los estragos genéticos causados por los soldados franceses durante la Intervención, el origen decimonónico y bastardo de nuestros ojos azules y nuestro cabello rubio, más bien castaño claro. Un campo de golf, dice mi primo. En Tenacatita, dice otro. Los terrenos son del suegro del hermano de un amigo, dice otro. Vamos a comer con él en el Club de Industriales la próxima semana para presentarle el proyecto, dice el que faltaba por hablar. Me explican que el único problema es el agua, que hace falta muchísima agua para mantener verdes los greens. Pero el cuñado del vecino de un primo mío es el director de Aguas Públicas del estado, dice otro. Eso se arregla con una mordida, dice otro. Todos asienten, granos para arriba y para abajo, muy convencidos. Nomás nos falta un socio capitalista, completa mi primo, nos falta juntar dos millones de dólares. Les pregunto cuánto han juntado. Me dicen que treinta y cinco mil nuevos pesos. Hago el cálculo dentro de mi cabeza, son como quince mil dólares (esto pasa en 1989). Treinta y siete, corrige otro, acabo de conseguir dos mil más con la hermana de una amiga de mi hermana. Se dan abrazos de felicitaciones por los dos mil nuevos pesos. ¿Vamos a entrar al cine o no?, pregunto, porque mi primo y yo teníamos la costumbre de ir a la función de seis de los sábados. Discutimos la cartelera: hay una película de acción con Bruce Willis y otra con Chuck Norris. El de los dos mil nuevos pesos dice que no hay nadie en su casa, que su familia se fue de fin de semana a Tapalpa y que sabe el lugar donde su papá tiene escondida su colección de películas porno. Que vive cerca. Atrás de la Plaza. En Monraz. ¿Vamos? Algunos granos explotan de la excitación, como eyaculaciones precoces purulentas.
El anfitrión escoge la película. Se llama Psicólogas por delante y loquitas por detrás. Sorteamos los turnos para masturbarnos (cada quien a lo suyo, uno por uno). A mi primo le toca primero y, aunque hay un límite de diez minutos por cabeza, tarda muchísimo. Mientras lo esperamos, calientes, tomando Coca-Cola, sus socios me interrogan, todos sentados en la sala de una casa decorada como si fuera una hacienda colonial, muy falsa, los sillones incomodísimos, porque nadie recapacitó en que el estilo neomexicano sólo sirve para escenografía de telenovelas. Me preguntan si en Lagos hay coches. Si ya llegó la luz y el teléfono. Si nos lavamos los dientes. Si mi papá se robó a mi mamá montado a caballo. Les digo que sí, que sí, claro. ¿Y dónde dejaste el sombrero?, me preguntan. Se me olvidó en el cuarto de tu hermana, le digo al que preguntó, que resulta ser el anfitrión, cuyos padres creen que si pintas una casa de rancho con colores brillantes deslavados todo queda muy elegante. Mi hermana tiene seis años, dice, furioso, y se levanta para pegarme. Me quedo impresionadísimo de que la hermana de una amiga de su hermana, de seis años, pueda invertir dos mil nuevos pesos en el proyecto de un campo de golf. Si la amiga es una amiga de la escuela, de primero de primaria, y también tiene seis años, ¿cuántos años puede tener la hermana? ¿Ocho, diez? Eso en el caso de que fuera la hermana mayor. ¿Y si fuera la hermana menor? Pero no hay tiempo para especulaciones financieras, porque el hermano de la hermana se me viene encima con todos sus granos y el puño listo para aporrearme. Me levanto de un salto, tiro una sandía de cerámica de una mesita y, contradiciendo la fragilidad de la artesanía de Tlaquepaque, no se rompe, atravieso corriendo el jardín delantero, salgo de la casa, dando un portazo, cruzo la calle y me voy corriendo rapidísimo por el camellón, rapidísimo, como hacen los héroes en una de esas películas de acción que no vimos, pero con gran dolor en los testículos (no llegó mi turno de masturbarme).
Pasan quince años, estamos en 2004, mi primo me llama de nuevo por teléfono: Te quiero presentar a mis socios, me dice de nuevo. Le digo que estoy muy ocupado, que me voy a ir a estudiar un doctorado a Barcelona. Ya sé, me dice, tu papá me contó, por eso te llamo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, le digo. Te lo explico cuando nos veamos, dice. De veras no puedo, insisto, tengo un montón de pendientes, sólo me voy a quedar en Guadalajara esta semana, tengo que ir al DF a tramitar el visado y volver a Xalapa para terminar de hacer las maletas y recoger a Valentina. Me lo debes, me dice, por los viejos tiempos. Quién sabe a qué se refiere. En los viejos tiempos lo único que hacíamos era ir al cine de seis los sábados. Y los viejos tiempos no duraron ni un año, exactamente hasta el día en que me tuve que ir corriendo de la casa de uno de sus socios que quería lincharme. Ese mismo día en la noche, mi primo me llamó para decirme que mi actitud perjudicaba sus proyectos de negocio. Le dije que se metiera sus proyectos por el culo, pero se lo dije usando una paráfrasis sin la palabra «culo». Dejamos de vernos. Al terminar la prepa yo me fui a vivir a Xalapa, a estudiar Letras Españolas en la Universidad Veracruzana. Él entró a Negocios Internacionales en el Iteso, como buen adicto a los jesuitas, pero no terminó la carrera. Se fue un tiempo a vivir a Estados Unidos, a un pueblo cerca de San Diego, donde vive una hermana de mi papá y del suyo. Dijo que se iba a hacer una maestría, un MBA, le dijo a mi papá, sin considerar el detalle de que para eso tendría que haber terminado la carrera. Uno de los hijos de mi tía, uno de mis primos que viven en Estados Unidos, quiero decir, me contó que se instaló en la casa de sus papás y lo único que hacía era ver la tele, dizque para aprender inglés, aunque veía Univisión. Luego regresó a Guadalajara y se fue a Cabo San Lucas. Según mi mamá, mi tía le había contado que se había comprado una lancha para llevar a los turistas a ver ballenas. Pero no tenía licencia y el sindicato de guías balleneros le hizo la vida imposible, hasta que una madrugada le hundieron la lancha, que estaba atracada en un embarcadero clandestino. Volvió a Guadalajara. Puso una tienda de tablas de surf en Chapalita, que no pegó, y tuvo que cerrarla a los pocos meses. Abrió un puesto de tacos estilo Ensenada en avenida Patria, pero a las dos semanas se lo clausuraron los inspectores de salubridad del Ayuntamiento de Zapopan. Que lo estaban persiguiendo, me dijo mi papá que le había dicho mi primo en la fiesta de noventa años de mi abuelo, a la que yo no fui porque estaba en Xalapa. Que era víctima de un complot burocrático. Que en México no se podían hacer negocios. Se fue de nuevo, ahora a Cozumel, donde nadie sabe bien a bien qué estuvo haciendo por años. Mi tío le dijo a mi hermana que era mesero en una palapa en la que hacían pescado zarandeado, aunque ésa es una receta del Pacífico y no del Caribe. Mi tía le dijo a mi mamá que cuidaba los proyectos de un grupo de inversionistas extranjeros. No le supo decir qué proyectos, ni de dónde eran los inversionistas supuestamente extranjeros. En el supuesto de que existieran, los supuestos inversionistas. Una de las pocas veces en que coincidimos, en la boda de otro primo, me gritó al oído, en medio del ruidero de una tambora (la familia de la novia era de Sinaloa), que vivía de sus rentas. Pensé que había entendido mal, sobre todo porque en aquel entonces tendríamos veintisiete o veintiocho años. ¿Tienes propiedades en el Caribe?, le pregunté, con toda la suspicacia del mundo. Sí, dijo, diez camastros con sus sombrillas. Había vuelto a Guadalajara hacía poco, según esto como gerente de proyectos de un fondo de inversiones. Alguien de la familia me dijo, no recuerdo quién, que era dinero de jubilados de Estados Unidos que vivían en Chapala.
Por mi parte, en todos estos años yo lo único que había hecho era terminar la carrera, escribir una tesis sobre los cuentos de Jorge Ibargüengoitia, ser becario del Instituto de Investigaciones Lingüístico-literarias y dar clases de español a los escasos estudiantes extranjeros que llegaban a Xalapa.
Te juro que no te vas a arrepentir, dice mi primo, sacándome del largo silencio que siguió a su cobranza de lealtad injustificada y que yo aproveché para resumir los quince años que separaban los viejos tiempos de los nuevos. Te quito máximo media hora, dice, si no te interesa no pierdes nada más que media hora, pero seguro que te va a interesar. Sobre todo porque con esa beca que conseguiste no te va a alcanzar para nada. Tu papá me contó. La vida en Europa es muy cara.
Y ahora, en lugar de contar cómo acabé aceptando reunirme con mi primo, en lugar de regodearme en la ligereza con la que llegué a la conclusión de que ésa iba a ser la única manera de quitármelo de encima, en lugar de aceptar que yo fui, voluntariamente y por mi propio pie, a tirarme del precipicio, prefiero, como dirían los malos poetas, correr un tupido velo sobre ese fragmento de la historia, o, mejor dicho, recurrir aquí y ahora a los servicios de una eficaz y muy digna elipsis.
Mi ingenuidad en materia de negocios era tan grande que no sabía que se celebraran reuniones de inversionistas en sótanos de table dance y con uno de los socios amarrado a una silla al más puro estilo secuestro. Mi primo me saludó con un movimiento de las cejas: tenía el resto del cuerpo atado por un mecate. La boca la llevaba repleta de esparadrapo y aun así se esforzó en sonreírme, fracasando. Eran dos, más mi primo. Estaban bien chaparros, como diría mi madre, y lucían panzas embarazadas de cerveza y mucho gel en sendos peinados barrocos, casi churriguerescos, pero con un par de pistolas (una cada uno) que les daban, de súbito, la apariencia feroz que la genética les había negado (desarmados parecerían dos gorditos simpáticos, de esos que se ponen a alburear sin parar para disimular sus impulsos homoeróticos). El sótano estaba lleno de cajas, había un foco rojo que colgaba del techo y que resultaba francamente redundante.
¿Te vio bajar alguien?, le pregunta el que nos estaba esperando en el sótano, y que actúa como jefe, al que fue a buscarme al Gandhi de la avenida Chapultepec, donde yo había quedado de ver a mi primo dizque para que me presentara a sus socios, calculando que si iba a perder el tiempo al menos podría aprovechar para comprar unos libros que me hacían falta. Negativo, dice el otro, el que me había encontrado merodeando en la sección de literatura mexicana, más solo que violador en callejón, y me había preguntado, mostrándome una pistola fajada en el pantalón, si yo era el primo de mi primo. ¿Tú eres el primo del pendejo de tu primo?, había dicho, para ser exactos, y cuando yo le dije que no, que no sabía ni quién era mi primo, sacó un celular y vi que veía una foto mía. Bastante pixelada, pero no lo suficiente como para impedir mi reconocimiento. Ah, eres el socio del Proyectos, mucho gusto, dije, disimulando pésimamente mal. (A mi primo, que se llamaba Lorenzo, todo el mundo le decía Proyectos.) Vámonos, me dijo. ¿Adónde?, pregunté. A ver al pendejo de tu primo, dijo. Le pedí permiso para pagar una edición de los aforismos de Francisco Tario que podría servirme en mi tesis de doctorado. Imaginé que si actuaba de forma normal la amenaza de la pistola desaparecería. Me miró sorprendido (no estaba de acuerdo con mi hipótesis) e hizo como que iba a desenfundar la concretísima pistola. No me tardo nada, insistí, es un libro muy raro. Pero rápido, cabrón, me dijo, y se puso detrás de mí en la fila de la caja, haciéndome cosquillas con la pistola en el lugar donde la espalda empieza a perder su nombre, como le gustaba decir a mi mamá. La fila era insólitamente larga, porque si comprabas veinte pesos de libros te hacían un descuento en las tortas de a la vuelta.
Nos subimos a una camioneta con los vidrios polarizados y sin placas que estaba estacionada en doble fila, tan impune como el estado general del país, y después de un breve rodeo enfilamos por avenida Vallarta. El tipo manejaba con pulcritud, como imagino que hacen los maleantes en la vida real, o como deberían, para no llamar la atención. Lo miré de reojo y lo único que alcancé a registrar, antes de que me increpara, fue que tenía una roncha de herpes en el labio superior. ¿Qué me ves?, dijo, con acento del norte, de Monterrey o quizá de Saltillo. Extraje el libro de la bolsa amarilla de la compra y me puse a hojearlo de puros nervios, y porque no sabía dónde poner las manos y la mirada. Al llegar a la glorieta de la Minerva, nos tocó el semáforo en rojo.
¿Qué, está muy entretenido?, me preguntó al descubrir que yo fingía leer, cuando cualquiera que me conozca sabe que no puedo leer en el coche, porque me mareo. Dije que sí. A ver, dijo. ¿A ver qué?, pregunté. Que leas algo, pendejo, dijo. Apunté la vista al azar en la página 46 y leí: Sin embargo, como están las cosas, el hombre no entra en posesión de la tierra hasta que se ha muerto. El semáforo cambió a verde. ¿Qué más?, dijo. Es todo, dije, es un aforismo. Un pensamiento, añadí, subestimando los conocimientos de retórica de los criminales en general, y del que conducía la camioneta en particular. ¿El autor es comunista?, preguntó. Era, dije, ya murió. ¿Pero era o no era?, insistió. Este, no lo sé, respondí, creo que no, era dueño de un cine. ¿Y los dueños de cines no pueden ser comunistas?, preguntó. ¿Y si sólo pasan películas comunistas? Pero el cine estaba en Acapulco, repliqué. ¿Y?, dijo. ¿Y?, repitió, para aclarar que no se trataba de una pregunta retórica y que exigía una respuesta. Se rascó la barriga con la mano derecha y al levantarse la camiseta vi de nuevo la insolente pistola. ¿Hay algo menos comunista que Acapulco?, pregunté. Acapulco está en Guerrero, dijo, es un nido de guerrilleros, alimañas y tepocatas. Pero eran los años cincuenta, la presidencia de Miguel Alemán Valdés, expliqué. ¿Y?, volvió a decir. ¿Hay algo menos comunista que la familia Alemán?, pregunté. Pero todo eso no quita que lo que leíste sea un pensamiento comunista, dijo. En realidad es una broma, dije. Pues no le hallo el chiste, zanjó. ¿Me estoy riendo? Cerré el libro y lo guardé de vuelta en la bolsa de la compra, concluyendo que lo mejor sería dedicar el resto del trayecto a la actividad inocua de mirar el parabrisas del coche fijamente.
Sesenta y ocho palomitas, mariposas y zancudos diversos habían perdido la vida en la parte derecha del parabrisas, como si la camioneta acabara de atravesar un pedazo de la República y como si, encima, su conductor se hubiera empeñado, sistemáticamente, en no limpiarlo y en que nadie, ninguno de los miles de pordioseros de los cruces de las calles, estacionamientos o gasolineras, lo limpiara. Por fin llegamos a nuestro destino, un table dance sobre la avenida Vallarta, antes de llegar a Ciudad Granja.
¿Tú eres el primo de este pendejo?, me dice el que actúa como si fuera el jefe, apuntando con la barbilla a mi primo. Debajo de los nudos del mecate alcanzo a ver que mi primo ha engordado (la genética de la familia nos hace difícil engordar), que está bronceado, aunque quizá el color de su piel sea el efecto de la combinación del foco rojo y la presión de la cuerda. Digo que sí y aprovecho para preguntar: Este, perdón, por qué lo tienen amarrado. Porque no se está quieto el muy pendejo, dice el que me acompañó de compras a la librería. No hagas preguntas pendejas, dice el otro, el que parece el jefe, y añade de inmediato: Juan Pablo, ¿no? Asiento. ¿Juan o Pablo?, dice. Las dos cosas, digo, Juan Pablo. Tu primo nos contó que te vas a vivir a Europa, Juan Pablo, dice el que parece el jefe. Si no te vas a ir a vivir a Europa, si tu primo fue tan pendejo como para echarnos mentiras, de una vez nos dices y se los carga la chingada a los dos, en vez de nomás a uno. Mi primo se retuerce en la silla, queriendo zafarse del mecate, consigue soltarse el brazo derecho y el que parece el jefe le pega un cachazo en la cabeza. ¿Pos quién chingados amarró a este pendejo?, pregunta. Aunque parece una pregunta retórica (a mí me lo pareció), el otro contesta: Fue el Chucky, jefe, confirmando mi hipótesis: que el que parecía el jefe es el jefe. ¿Pinche Chucky no se supone que fue a los Boy Scouts?, dice el jefe. La sangre comienza a escurrir desde la cabeza de mi primo y se le mete en los ojos. Mi primo parpadea como si quisiera ver estrellitas, el esparadrapo ahoga sus gemidos. El jefe se acerca, saca un pañuelo inverosímil del bolsillo de la camisa (aquí me doy cuenta de que viste un traje oscuro y por eso desde el principio pensé que era el jefe, porque el otro va de camiseta y pantalón de mezclilla), lo desdobla con parsimonia y le limpia los ojos a mi primo con cuidado, casi con cariño, bien María Magdalena. Pareces jarrito de Tlaquepaque, le dice, y luego a mí: ¿Entonces? ¿Entonces qué?, digo, medio perdido, la verdad es que la acción siempre tiene el efecto de desorientarme en el discurso. ¿Cómo qué?, me dice, nomás falta que lo pendejo sea genético, que si es verdad que te vas a ir a vivir a Europa. Digo que sí. Parece aliviado, como si el hecho de que la Unión Europea me hubiera otorgado una beca para estudiar un doctorado en España le evitara el fastidio de tener que ejecutarme. Luego dice: Al pendejo de tu primo se le ocurrió un proyecto muy, muy, muy, pero muy pendejo, tan pendejo que si no eres tan pendejo capaz que nos sirve. Hace una pausa para rascarse los huevos con el cañón de la pistola y yo llego a la conclusión de que desde Cicerón la especie humana no ha hecho otra cosa que involucionar ad nauseam. Este, digo, primero desamarren a Lorenzo, si no lo sueltan no hay trato. ¿Te llamas Lorenzo, pinche Proyectos?, dice el que cree que Francisco Tario es comunista. ¿Qué trato?, dice el jefe. Se me hace que ha visto muchas películas, jefe, dice el otro. Era verdad, por asociación de ideas, o más bien de personas, lo que había dicho era lo mismo que le decía Harrison Ford a unos terroristas en una pelí- cula que vi con mi primo en 1989. Y además, ultimadamadremente, ¿yo por qué me ponía en plan mártir a defender a mi primo?
¿Cuándo te vas?, me pregunta el jefe, mientras aprieta el mecate alrededor de la barriga de mi primo, obedeciéndome, pero al revés. ¿Adónde?, digo. ¡A Europa, pendejo!, ¿adónde va a ser?, dice el jefe. Dentro de tres semanas, digo, la última semana de octubre. A Barcelona, ¿no?, dice. Afirmativo, digo, sin darme cuenta, por pura imitación nerviosa. ¿Y qué vas a hacer?, pregunta. Estudiar un doctorado, digo. ¿En qué universidad?, dice. Este, digo, en la Autónoma de Barcelona, digo. ¿Seguro que en la Autónoma?, pregunta. Sí, seguro, digo. ¿En qué es el doctorado?, dice el otro. Me quedo dudando si sabrán en qué consiste un doctorado. ¡Contesta, pendejo!, dice el jefe. Este, en teoría literaria y literatura comparada, digo. Eso ya nos lo dijo tu primo, pendejo, dice el otro, lo que necesitamos saber es de qué es tu tesis. Ah, digo, ¿mi proyecto de investigación? ¿Proyecto?, dice el jefe, ¿que no lo vas a hacer?, aguas con los proyectos, mucho proyecto mucho proyecto y acabas amarradito a una silla. Es sobre los límites del humor en la literatura latinoamericana del siglo XX, digo, ruborizado. Explícate, dice el jefe. Bueno, digo, este, intento explorar cómo las nociones de lo políticamente correcto, o de la moralidad cristiana, funcionan como elementos represores que introducen el sentimiento de culpa en la risa, que es, por definición, espontánea. Los dos matones reprimen, de hecho, una carcajada. En última instancia, agrego, se llega al extremo de sancionar de qué se vale reírse y de qué no. Ah, chingado, dice el que prefiere llevar el parabrisas sucio a dar limosna, ¿como si se vale hacer chistes de que nos estemos chingando al pendejo de tu primo? Algo así, digo. ¿Y tú qué crees?, dice el jefe. Este, pues depende, digo. ¿De qué?, pregunta. De quién cuenta el chiste, digo. Si lo cuenta mi primo puede ser chistoso. El pendejo de tu primo cuenta puros chistes pendejos, dice el otro. Los tres miramos a mi primo, que gime alguna cosa, probablemente una defensa inútil de su comicidad, inútil porque el esparadrapo ahoga sus argumentos y porque mi primo de veras es pésimo contando chistes. Era una hipótesis, digo, no es lo mismo si el chiste lo cuenta la víctima que si lo cuenta el verdugo. No mames, dice el jefe, los muertos no cuentan chistes. ¿Es una amenaza?, digo, sin pensar, como si las pistolas y la visión de mi primo amarrado y sangrando no fuera suficiente. Los matones se ríen a carcajadas.
¿Y para hacer una tesis sobre América Latina tienes que irte a Europa, pendejo?, pregunta el jefe cuando termina de reír. Este, es que quiero incluir la obra de un escritor catalán que estuvo exiliado en México durante más de veinte años, digo. No es un escritor latinoamericano, pero tiene dos libros sobre México que yo defiendo que deberían formar parte del corpus de la literatura mexicana del siglo XX. Su obra ha sido muy mal leída en México, sigo, poco leída y mal interpretada, malinterpretada, incluso en su tiempo fue acusado de racista. Párale, párale, me interrumpe el jefe, eso ya no es conmigo, yo nomás tengo que asegurarme de que no estás tan pendejo como para creer que puedes echarnos mentiras. Negativo, digo. ¿Te estás haciendo el chistocito?, pregunta el de camiseta y pantalón de mezclilla, amagando con levantar la pistola. Perdón, digo, es que estoy nervioso, no estoy acostumbrado. ¿A qué no estás acostumbrado?, dice el jefe. Este, digo, este, a las armas, a que me amenacen, nunca había visto una pistola, sólo en las películas, digo. Pues más te vale que te acostumbres, dice el jefe. ¿Hablas catalán?, pregunta. El cambio de tema me deja noqueado. Responde, chingada, dice el jefe. Le digo que no, pero que pensaba meterme a clases de catalán al llegar. Que no puedo hacer una tesis de doctorado leyendo traducciones al español, que necesito analizar el original en catalán. Pues más te vale que le eches huevos, dice el jefe. ¿A qué?, pregunto. ¡Al catalán, pendejo!, dice el jefe, ¿de qué chingados estamos hablando? Vale madres si lo hablas, lo importante es que lo entiendas, dice, si no los pinches socios catalanes nos van a ver la cara de pendejos. ¿Entendiste?, pregunta. Le digo que sí. Luego cambia de tema de nuevo, sin transición, sin punto y aparte, supongo que así es la sintaxis del crimen organizado: El pendejo de tu primo nos contó que te llevas a tu novia, dice. Me quedo callado. Valentina, se llama, ¿no?, pregunta. Sigo callado. La conociste en la universidad, ¿no?, insiste. Calladísimo y hasta quieto, verdaderamente inmóvil. No digas nada si no quieres, me dice, de todos modos ya la tenemos ubicada, y luego le dice al otro: Llévalo con el licenciado. Sigo sin moverme, sin hablar, sin seguir al que me va a llevar con el licenciado, que empieza a subir las escaleras, brillantes como si alguien hubiera derramado un frasco de purpurina en los escalones. ¿Qué?, me dice el jefe al verme ahí plantado. Este, digo, mi primo, insistiendo en mi vocación repentina de mártir o de suicida. Debería aprender a estar nervioso. Tienes razón, se me olvidaba, dice. Luego le grita al que va subiendo la escalera: ¡Llama al Chucky! Acto seguido estira el brazo derecho con la pistola en la mano y la pone en la cabeza de mi primo. Mi primo gime y se sacude, apartando la cabeza del cañón de la pistola. ¡Quieto, chingada!, dice el jefe, y coloca de nuevo la pistola contra la sien de mi primo. Dispara y cuando el eco del estallido se apaga, cuando los pedazos del cerebro de mi primo terminan de esparcirse por todos lados, me pregunta: ¿Y si yo soy el que cuenta el chiste? ¿Sabes lo que dijo San Lorenzo mártir cuando lo estaban rostizando en una parrilla? ¿No sabes? Ya estoy tostado por la espalda, dijo, ya pueden ponerme de cara.
¿Y Valentina?, me dice Rolando cuando me ve acercarme a su coche arrastrando las maletas solo. Este, Valentina no viene, digo. ¿Cómo que no viene?, dice. Terminamos, digo. No mames, ¿cuándo?, pregunta. Hoy, ahorita, hace media hora, digo. No mames, dice, ¿la terminaste tú o te terminó ella? Yo, digo. ¿Y eso?, dice. Quiero irme solo a Barcelona, digo, quiero hacer una vida nueva, necesito un nuevo proyecto de vida. ¿De qué chingados estás hablando?, dice, con la misma expresión de congoja en la cara que tenía el día de 1991 en que le conté que me iba a Xalapa a estudiar letras (Te vas a morir de hambre, dijo en aquella ocasión). Lo de mi primo me afectó mucho, digo. ¿Y qué tiene que ver que a tu primo lo hayan atropellado con que mandes a la chingada a Valentina?, dice. Tiene las llaves del coche en la mano y no abre la cajuela. Que un día estás vivo y al siguiente estás muerto, digo, este, y que no sé si quiero tanto a Valentina como para irme a vivir con ella a Barcelona. No mames, dice. ¿Y se te vino a ocurrir justo ahora? ¿Antes de ir al aeropuerto? Qué cruel eres. Ya lo habíamos hablado antes, digo, pero ella estaba aferrada, y sólo pude convencerla ahora. ¿Convencerla?, ¿de qué?, dice. De que no viniera, digo, de que era lo mejor para los dos. No mames, dice. Te vas a arrepentir. Es normal que ahora estés confundido. Puede ser, digo. Pero lo hecho hecho está. ¿Nos vamos? Se está haciendo tarde. ¿Y qué va a hacer?, dice. ¿Quién?, digo. ¿Cómo quién? ¡Ella!, dice. Nada, digo, se va a regresar a Xalapa. No mames, dice. Por fin abre la cajuela del coche y cuando estoy metiendo las maletas suena su celular. Es para ti, dice, extrañado, pasándome el aparato. Un amigo que se quiere despedir.
¿Bueno?, digo. ¿Y tu novia, compadre?, dice una voz con acento del norte. ¿Quién habla?, digo, mientras me alejo del coche y de Rolando lo suficiente para que no pueda escucharme. Habla el Chucky, pendejo, dice. Mira para la esquina. Al otro lado, compadre. ¿Ya me viste? ¿Dónde está Valentina? Este, digo, no viene, terminamos.
Ve por ella, dice. No puedo, digo. ¿Por qué?, dice. Porque no va a querer, digo. ¿Tú la mandaste a la chingada, compadre?, pregunta, ¿querías protegerla? Si serás pendejo. Si quieres protegerla lo que tienes que hacer ahora es convencerla de que se suba al avión. No va a querer, digo, fui bastante cruel. Tú qué sabes lo que es la crueldad, pendejo, dice. Crueles son los pinches choferes de los microbuses, ya ves que te pasan justo por encima de la cabeza. Pinches cabezas ya no las hacen como antes, compadre, se revientan como sandías, parecen artesanía de Tlaquepaque. Pero no hay tiempo, digo, se nos va a ir el vuelo. ¿Y qué chingados haces perdiendo el tiempo conmigo?, dice, y cuelga.
El licenciado me llamó al celular que acababa de comprar y dijo: Busca un locutorio y llámame. ¿Un qué?, dije. Un locutorio, repitió, ¿no sabes lo que es? Ni pareces inmigrante. Este, dije, llegué ayer. Ayer en la noche. Llámame, dijo, y colgó. Miré alrededor, a los letreros de los comercios que se alineaban, uno detrás de otro, por toda la avenida del Paralelo. Regresé a la tienda donde había comprado el celular. ¿Sabes dónde hay un locutorio?, le pregunto al pakistaní que me atendió y que está hojeando un catálogo de teléfonos. El pakistaní levanta la cabeza, cavilando, o consultando un mapa imaginario del barrio en el techo. Hay un cliente mirando los celulares, un chino que viste chamarra de cuero negra, quizá de piel sintética. Está fumando, dentro de la tienda. Chupa el cigarro y voltea a ver al pakistaní, que sigue en silencio y se acaricia el mentón para mejorar su actuación. Aquí a la vuelta, dice el chino, y me explica cómo llegar.
En el locutorio un ecuatoriano o paraguayo (no sé distinguir los acentos) me dice que entre en la cabina número dos. Busco en la cartera el papel donde anoté la serie interminable de números que más que un teléfono parecen un código secreto. Marco. Un minuto, por favor, dice la operadora, en inglés, y luego el licenciado dice, sin saludar: Pon atención. Todos los días. Entre las diez de la mañana y las dos de la tarde. Hora de México. Me vas a llamar. Todos los días. Siempre desde un locutorio. Siempre desde uno diferente. ¿Entendido? Le digo que sí, este, y luego le pregunto, este, cómo le hizo para conseguir el número de mi celular, si justo lo acabo de comprar. No me preguntes pendejadas, dice, son las cuatro de la mañana. Hace una pausa, yo miro el reloj en la pared del locutorio, son las once y cuarto.
¿Y Valentina?, dice el licenciado. Se quedó en el hostal, digo, está dormida. ¿Ya te perdonó?, pregunta. Este, digo, más o menos. Aplícate, pendejo, dice, la vamos a necesitar. Aprovecha que está dormida para que el chino te lleve al departamento. ¿Cómo?, digo. Que el chino te va a llevar al departamento, repite. No entiendo, digo. No hace falta, dice, no hay nada que entender. Lo único que tienes que hacer es obedecer al chino. ¿Entendido?, dice. Este, le digo, este, y cuelga.
Salgo de la cabina rumbo a la caja para pagar y veo que hay un chino recargado en el aparador, al lado del boliviano o peruano o lo que sea. Viste una chamarra de cuero negra, quizá de piel sintética, pantalón de mezclilla y tenis Nike, probablemente Mike. Si todos los chinos no me parecieran iguales, si la realidad no me llegara con la apariencia de un sueño, de una pesadilla, para ser exactos, debido al jet lag, diría que es el mismo chino que me dio la dirección del locutorio en la tienda de celulares. ¿Qué pasa, tío?, me dice cuando le pregunto al cajero sudamericano cuánto tengo que pagar. Este, hola, digo. Uno veinte, dice el cajero. Saco la cartera y un billete de veinte euros. No damos cambio, dice el cajero, y señala un cartelito que informa a los clientes que deben pagar en cantidades exactas o aproximadas. Cambio máximo cinco euros, dice el letrero. Meto las manos a los bolsillos del pantalón para demostrarle que no tengo monedas. Déjalo, dice el chino, ya pago yo. Le entrega dos monedas, empuja la puerta y se hace a un lado para dejarme salir.
Vas a necesitar quinientos euros, dice el chino en cuanto estamos en la banqueta. Doscientos cincuenta de la fianza. Doscientos cincuenta del alquiler del primer mes. Miro con detenimiento sus ojos rasgados, el pelo de aguacero, los pelillos mal rasurados que le salpican los cachetes. Debe tener treinta y pocos años. Este, digo, ¿tú eres el chino? El chino se ríe. ¿Tú qué crees?, dice. ¿El chino del licenciado?, digo. Vamos, dice, sin contestar, nos están esperando, y amaga con ponerse a caminar. Yo me quedo quieto. Mueve el culo, tío, dice. ¿Adónde vamos?, digo. ¿Adónde crees?, dice, no me hagas perder la paciencia, el licenciado me dijo que si necesito darte de hostias te dé de hostias. Empezamos a caminar, deshaciendo el camino que me trajo de la tienda de celulares al locutorio. Doscientos cincuenta es caro, digo, intentando mantenerme al lado del chino. Pensaba gastar máximo doscientos, digo. Órdenes del licenciado, dice el chino. Necesito un lugar más barato, digo. El chino se detiene. Saca una cajetilla de cigarros de la chaqueta. Tío, dice, ¿tú no entiendes lo que son órdenes? Las órdenes se obedecen y ya está. ¿Crees que el alquiler es caro porque el chino te quiere hacer un chanchullo? El licenciado dijo que te instalara en un barrio donde no haya mucha policía, eso cuesta, tío. Hace una pausa para encender el cigarro. El piso al que te voy a llevar está en la parte alta, tío, dice, en San Gervasio. Ya verás que doscientos cincuenta es barato, en esa zona una habitación no la consigues por menos de trescientos, ahí no hay moros ni gitanos, ahí sólo entra la policía cuando un abuelo la palma y hay que tirar la puerta para sacar el fiambre. Los abuelos pijos son muy solitarios, dice, ya lo verás. Chupa por segunda vez el cigarro: en dos caladas la mitad se ha esfumado. El chino reanuda la marcha. Este, digo, esto no puedo decidirlo yo solo. Debería hablarlo con mi novia. No jodas, tío, dice el chino, tu novia no se va a quejar, yo ya vi el piso, es un piso de puta madre, tiene unas vistas que te cagas. Pero, empiezo a decir, pero el chino me interrumpe y me dice mientras aplasta la colilla del cigarro en el suelo: ¿Tú de veras no sabes lo que son órdenes, tío?, ¿cómo cojones es que trabajas para el licenciado? Nos metemos a la estación del metro, el chino me explica qué tipo de boleto me conviene más comprar y hacemos el recorrido en silencio hasta que nos plantamos delante de la puerta del sexto cuarta de un edificio de departamentos en una callecita minúscula, llamada Julio Verne.
¿Qué pasa, chino, cómo andás?, dice el tipo que abre la puerta, con acento argentino. ¿Éste es el boludo?, dice el argentino, y alarga la mano para saludarme. Yo soy Facundo, dice, y me estrecha la mano vigorosamente, demasiado vigorosamente, casi de manera maniaca. ¿Qué tal?, me dice, sos mexicano, ¿no? Le digo que sí. Atravesamos el recibidor, entramos a la sala y el ventanal me deja sin aliento. El ventanal no: la ciudad que se desparrama llena de techos y torres allá abajo y, en el horizonte, la franja azul del Mediterráneo. Lindo, ¿no?, dice Facundo, que no para de hablar mientras me muestra la cocina, el patio de lavado, los dos baños y la habitación del fondo, la que está en alquiler, amplia de verdad, aunque informe (tiene siete paredes). Una ventana que da al cubo del patio interior deja entrar un poco de claridad, aunque no la necesaria para sacar al cuarto de la penumbra. Además de la cama, hay un armario para guardar la ropa y una mesa plegable atornillada a una de las paredes.
Regresamos a la sala atravesando el pasillo donde hay otras dos habitaciones. Acá en el piso vivo yo y otro boludo, dice Facundo, Cristian, también argentino. Tengo una hija de seis años que viene a dormir acá dos o tres días a la semana. Alejandra. Es muy buena la nena, ni te vas a dar cuenta cuando venga. Yo laburo todo el día y Cristian por lo general sólo está por las mañanas, curra por la noche en un restaurante. Si venís a estudiar es ideal, acá es muy silencioso, hay mucha luz en el living y el barrio es la hostia de tranquilo. ¿Vos no venías con tu novia?, me pregunta. Le digo que sí. Perfecto, dice, acá vivían una pareja de colombianos hasta el mes pasado, vas a estar de puta madre acá con tu novia. Te podés venir hoy mismo si querés. ¿Dónde te estás quedando? ¿En un hotel? No gastes más, venite para acá ahora.
El chino le palmea la espalda: Tío, le dice, estás muy intenso, ¿qué te metes? ¿Qué dices, chino?, dice Facundo, es el mate, boludo, y los dos se carcajean. Bueno, ya está entonces, dice Facundo, ¿te venís hoy? Miro al chino. Esta tarde, dice. Fantástico, dice Facundo. Escuchame, chino, yo trabajo en un hotel en plaza España, dejame que te dé una tarjeta por si tenés clientes para estancias cortas. Extrae el rectangulito de cartón de la cartera y se lo entrega. El chino se lo guarda sin mirarlo. ¿Vos tenías nombre, chino?, dice Facundo, no me acuerdo, disculpame, todos los nombres chinos me suenan igual. Me llamo chino, dice el chino, y camina hacia la puerta del departamento para abreviar el ceremonial verborrágico de despedida de Facundo, que me está diciendo que la estación de metro 33 más cercana es la de plaza Lesseps, que también hay una estación de ferrocarril en la calle Pàdua, que hay un supermercado a la vuelta y un pakistaní en la calle Zaragoza que abre por las noches y los domingos.
Salimos al pasillo y entramos al elevador. Te dije que era un piso de puta madre, dice el chino. Saca un cigarro y lo enciende. El descenso de seis pisos, en realidad siete con el entresuelo, basta para que el cubículo se llene de humo. Me pongo a toser. El chino abanica para buscarme los ojos. ¿Tú no fumas?, dice. Le digo que no. Atravesamos el zaguán y al salir a la calle el chino me dice que se va. ¿Y ahora?, digo. ¿Ahora qué?, dice. ¿Ahora qué hago?, pregunto. Qué sé yo, tío, dice. ¿Ir a pasear a las Ramblas? Me refiero a, empiezo a decir, pero el chino me interrumpe: El licenciado ya te lo dirá, dice, y se va.
_________
Autor: Juan Carlos Villalobos. Título: No voy a pedirle a nadie que me crea. Editorial: Anagrama. Venta: Amazon y Fnac


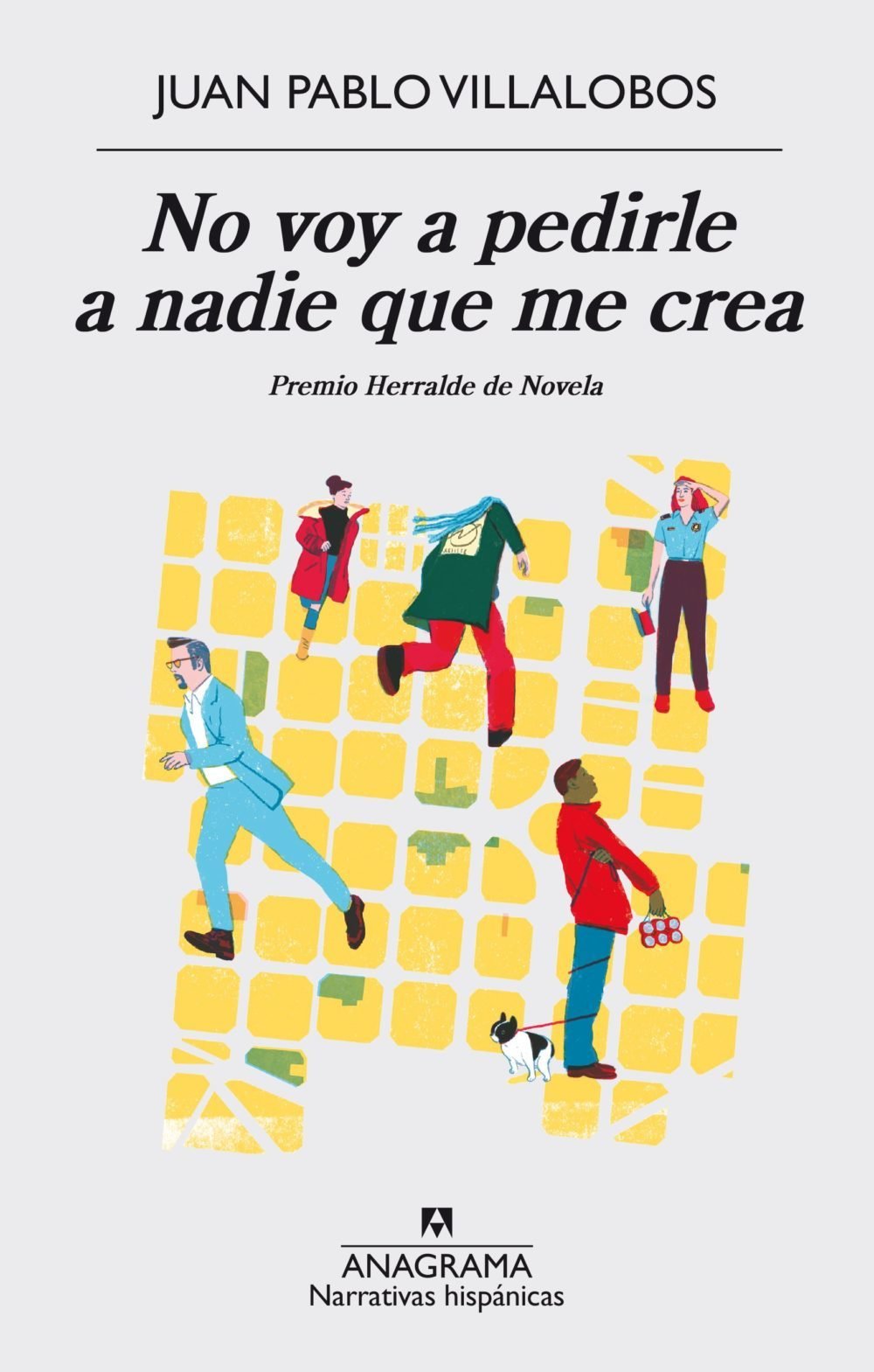
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: