Tenemos miedo de lo inesperado. Nos aterra perder el control. Ismael Martínez Biurrun reúne tres novelas cortas en Invasiones (Valdemar), donde un puñado de seres humanos se atrinchera ante el caos mientras arregla cuentas con sus miedos y sus culpas. Ofrecemos el principio de la primera historia, Coronación.
A continuación, puedes leer un adelanto del libro Invasiones de Ismael Martínez Biurrun.
CORONACIÓN
18:25
A la izquierda, el paraíso. A la derecha, el infierno. Y en el centro, la cabeza de Eloy, que ahora se echa hacia atrás para contemplar la pintura entera. El sonido de la ducha llega desde el fondo del pasillo.
–¿Te has preparado ya? –vocea Irene, como si pudiera verlo ahí parado, en camisa y zapatillas.
–Casi.
–¡En quince minutos salimos! Lo que impide moverse a Eloy es la inminencia de un descubrimiento. Ha debido pasar cientos de veces por delante de esa reproducción –estaba allí colgada cuando alquilaron el piso, y de todos modos, ¿quién no conoce El jardín de las delicias?–, pero hasta hoy no se había detenido a mirarla. La maraña de figuras aturde, atrapa al mismo tiempo que escamotea su significado. Ahora Eloy ha dado un paso atrás y eso le concede una ventaja momentánea. Lo que se extiende entre el paraíso y el infierno, comprende, es una disolución de ambos. Incluso el paraíso aparece ya infectado por pequeñas criaturas, y hay algo en esta idea que podría conmocionarlo, una clase de revelación, pero el burbujeo de la cafetera se lleva de golpe sus pensamientos.
Eloy entra en la cocina y apaga el fuego. Deja escapar el aire por la nariz y siente cómo los músculos del cuello y de la espalda buscan reacomodo lejos del dolor. Está tan cansado que quiere cerrar los ojos, pero no lo hace. Porque existe otro lienzo dentro de su cabeza, un panel mucho más oscuro que cualquier retablo y del que es más difícil escapar.
Cuando levanta las manos para servirse el café tiene la certeza de que algo ha cambiado, pero no es capaz de identificarlo. Una sensación de pérdida, un olvido bochornoso, un deslizamiento.
Abre el armario y coge una de las tazas de Daggoo, todas blancas e idénticas, con el logotipo del puño y el arpón y una frase que dice: Mucho más que café. Eloy sonríe, o quizá solo cree que lo hace, porque cuando encuentra un metal donde mirarse no queda huella del gesto. De ningún gesto, en realidad.
Llena la taza hasta el borde. El olor a torrefacto entra en su sistema como una vieja bendición. El fantasma de las horas buenas e inofensivas, el procesador de textos, la documentación, las batallas épicas y los finales bien atados.
Da el primer sorbo a su café, aún ardiente, y entonces se fija en el blíster de cápsulas rojas y blancas sobre la encimera. LEXATIN 3mg. Falta una de las píldoras, la que se acaba de tomar Irene. Él siempre ha sido el tranquilo de los dos, ella la nerviosa.
En quince minutos salimos.
No es un acto premeditado, simplemente sucede. Eloy extrae una píldora del blíster y se la toma. Se ayuda a tragar con un poco de café, que le abrasa la garganta. Luego saca la siguiente píldora y la observa. Las cápsulas tienen la textura del plástico, lo que resulta desagradable. Así que la sujeta con las puntas de los dedos y la parte cuidadosamente sobre la taza. El polvillo blanco cae y se posa como un islote sobre el café, luego desaparece.
Extrae la siguiente cápsula, la divide y la vierte.
Hace lo mismo con la tercera.
Repite el gesto con todas las que quedan en el blíster, y después saca otro de la caja.
Cuando la ha terminado, busca otra en el cajón. El alijo de Irene. Treinta cápsulas más. Cuando ya no ve más lexatines a su alcance, saca una cucharilla del escurridor y la usa para remover el café. Nota su espesor. El matiz picante en el aroma. Tiene que contener una arcada. Apoya las dos manos en la encimera. Respira. Coge la taza. El final de todas las cosas no pesa tanto, realmente.
–Mucho más que café. –Brinda, y se lleva la bebida a los labios. Pero no llega a tocarlos.
Aquí no.
Se debe a la geometría del alicatado, o quizá a la onda de su color, este verde tan benigno, que rechaza cualquier acontecimiento drástico. Tiene que ver con el espacio y sus significados, con la cocina como santuario de lo cotidiano, de lo presente y sólido.
Sale con la taza. Atraviesa el salón, llevado por una prisa oscura, hasta la ventana entreabierta. Las clases de la tarde han terminado y en el patio del colegio al otro lado de la calle los niños gritan, no, aúllan, corren de un lado para otro sin concierto, involucrados en alguna clase de juego caótico. Cierra la ventana. Se sienta en la butaca de leer y se quita las zapatillas. Es lo correcto: el cadáver con los pies desnudos, el deseo de tocar y fundirse con la tierra de la que salió.
Acuna la taza en su regazo. Todavía humea. Ahora no distingue ningún otro olor que el del café negro, ya no tan negro. Va a quitarse las gafas, pero justo en ese momento descubre la langosta encima de la mesa.
Por supuesto, él no puede saber que se trata de una langosta. Ni siquiera está seguro de la condición animada del ser hasta que, como anticipándose a algún movimiento del hombre, ella despliega sus patas traseras en sincronía con sus cuatro alas y emprende un vuelo parabólico hasta el rincón más alejado del salón, justo donde Irene ha dejado preparada una maceta con dos orquídeas para la cita de hoy.
–Pero qué narices –dice él, que nunca ha visto un saltamontes como ese.
Se levanta de la butaca, abandona el café sobre la mesa y se aproxima con cautela al lugar donde ha aterrizado el insecto. Lo ve enseguida, ahormado entre los dos tallos: es enorme, avanza a cámara lenta, hundiendo la punta de las patas en la tierra del macetero. Eloy se acuclilla y estira un dedo, muy despacio, como cediendo al deseo de acariciarlo. Entonces sus alas hacen un amago y él retira la mano.
–Esas flores son para un regalo, ¿sabes? No puedo dejar que te las comas. –Lo mira en silencio, hipnotizado. Si se fija bien puede ver las dos mandíbulas del insecto, abriéndose, cerrándose–. Está bien, tú mismo, no me gusta la violencia. Pero en cuanto te vea Irene ya te puedes dar por muerto.
Ahora el insecto está quieto, concentrado en captar la forma y el color de su oponente a través de sus centenares de omatidios. Tal vez se pregunta si ese óvalo rosado y con gafas representa una auténtica amenaza o solo forma parte del nuevo paisaje.
–Bon appetit.
Se queda contemplándolo de lejos, los brazos en jarras, la garganta seca. De pronto siente mucho calor y, sencillamente, no sabe qué hacer a continuación. La langosta ha instaurado un nuevo orden en la realidad de este día. Eloy todavía no lo entiende pero lo percibe, como una creciente irritación que entra por sus oídos. Entonces cae en la cuenta: los chavales del patio. Incluso con la ventana cerrada, sus gritos han alcanzado un grado paroxístico, imposible de ignorar.
Eloy acude a la ventana y mira. Tarda unos instantes en interpretar la coreografía que tiene lugar allí abajo, una función improvisada de persecuciones, chillidos y risas sobre las líneas pintadas del patio.
Se estremece.
Porque los niños huyen, atacan, corren detrás y delante de insectos. Incluso desde la altura de un cuarto piso se pueden distinguir los puntos colorados aleteando de un lado para otro, por docenas, tal vez cientos. La palabra langosta aparece en la cabeza de Eloy al mismo tiempo que plaga, y sabe que su combinación no tardará en ser pronunciada, tuiteada, compartida, digerida por las redes y luego regurgitada como noticia de cierre en los informativos locales. Madrid insólita, Madrid salvaje.
Hay un grupo de padres y madres, también alguna monja intrépida, empeñados en sacar de allí a los niños. Se ve que los adultos no encuentran nada divertido al fenómeno; la exasperación de un gigantesco loquemefaltaba altera sus gestos y sus voces. En la ventana, Eloy sonríe sin darse cuenta.
En pocos minutos se ha formado un atasco delante del colegio. Los padres que aún no han logrado meter a sus hijos en los coches bloquean el camino de quienes conducen de paso, tal vez ansiosos por rescatar a sus propios niños en otro punto de la ciudad. Varios racimos de langostas han rebasado ya el muro del patio y brincan ahora por encima de los vehículos. Pitidos. Broncas. Alguna risotada. Un policía con chaleco reflectante camina entre los coches y su silbato se suma a la cacofonía general. Pegado a la ventana, Eloy tarda en advertir que alguien ha comenzado a llamarle desde el interior de la casa.
¡Eloy! ¡Eloy, por dios!
Irene. En la ducha.
Echa a correr, cruza el salón y se planta ante la puerta del baño.
–¿Qué pasa? –pregunta, antes de irrumpir.
–¡Entra!
Lo que hay al otro lado no le coge por sorpresa. A él no. Cuatro langostas, cinco, seis, repartidas como naipes por el suelo del cuarto de baño; casi todas emprenden un vuelo tontorrón en cuanto él se presenta, lo que desata los gritos de Irene. Y mientras ella grita, él permanece inmóvil, parpadeando, se diría que embelesado. Porque la repulsión y la fuerza de esta escena no emanan de los insectos, sino de más lejos, de la visión completa, de la idea de intrusión, del modo en que ella usa la cortina de ducha para cubrir su desnudez y, en definitiva, de la incongruente excitación que todo aquello ha provocado en la entrepierna de Eloy.
–¡Mátalos! ¡Mátalos, por favor, Eloy!
Lleva meses sin tocar el cuerpo de su pareja.
–Tranquila, son langostas, no hacen nada.
–¡Y a mí qué, mátalas, sácalas de aquí! ¿Por dónde han entrado?
Eloy cruza el cuarto hasta la ventana, entornada apenas diez centímetros. Le basta una ojeada rápida para distinguir otra docena de langostas en la cornisa, aguardando su ocasión. Cierra rápidamente.
–Hay una plaga.
Se vuelve hacia ella. Sus ojos van al triángulo de vello púbico que se intuye a través de la cortina. Ella sigue gritando. Una de las langostas ha aterrizado en el charco de agua enjabonada a sus pies; otra se pasea por la pared, hacia el ángulo del techo.
–Sal –ordena Eloy–. Vete y cierra la puerta, yo las mato.
Y quizá por la dureza de su voz, tan desconocida, Irene hace exactamente lo que él manda. Sale de la ducha, sacudiendo los brazos, repeliendo un ataque que nunca se ha llegado a producir. Irene –una fisonomía recta, de pezones oscuros y huesos largos; Eloy jamás ha conocido una mujer tan bella– resbala en el suelo, se apoya en el lavabo y evita la caída. Ya no grita, casi ni respira. Huye por el pasillo, sin acordarse de coger una toalla ni de cerrar la puerta. Eloy lo hace. Se vuelve hacia los pequeños intrusos, que dan tumbos de un lado para otro, en busca de qué, de África.
–Esto va a ser muy divertido –promete, cogiendo un ejemplar de Elle del revistero.
Lo enrolla, toma aire y comienza la persecución.
*
Refugiada en el dormitorio, Irene va dejando charcos e insultando a todos y cada uno de los lugares donde busca y no encuentra una toalla. Debe tranquilizarse. Es importante empezar la noche con buen pie, se dice. Por fin localiza el albornoz de Eloy y se envuelve con él. Respira. A través de las paredes le llegan las sacudidas, las exclamaciones de victoria, luego de asco. Alguien tendrá que dar lejía a todo el cuarto de baño después de esto, pero no ahora, o llegarán tarde a su cita.
Mientras se seca la cabeza mira el vestido color café que había dejado preparado sobre la cama; de pronto se le antoja completamente inadecuado. Como si el encuentro con los insectos tuviera algún corolario de orden práctico, decide retomar su primera opción, más prudente, cuello cerrado y falda por debajo de la rodilla. Se está vistiendo cuando percibe el aleteo de un pájaro al otro lado de la ventana. Lo ignora. Un instante después, el chasquido del pico contra el cristal la obliga a levantar la cabeza, y es testigo: dos urracas se están dando un festín a costa de los saltamontes –pero son langostas, Eloy no se equivoca– que se posan en la ventana.
Irene suelta un chillido, jura, va hasta la ventana y baja la persiana de una sola brazada, barriendo los insectos y ocultando la visión de la cacería. Encuentra su imagen en el espejo del armario, los dientes apretados, y entonces vuelve a cambiar de opinión. Cuando Eloy hace aparición en el cuarto, sin resuello, ella se está enfundando el vestido color café.
–Vamos tardísimo –dice Irene. El temblor de sus dedos no exime del repaso meticuloso de hombreras y pliegues.
–¿Has visto cómo está la calle?
–Cogemos un taxi. ¿No te vas a cambiar?
Él se mira la ropa. Hay una mancha parduzca en mitad de su camisa. Comienza a quitársela.
–Con el lío que hay abajo nos va a costar una hora. –Eloy señala la ventana cerrada–. Pero ¿has visto la cantidad de bichos que…?
–¡No la abras! Me da igual que haya bichos. –Ella busca sus zapatos en el armario–. Tenemos que estar ahí a las siete.
Eloy espera a que ella se aparte y descuelga una camisa limpia de su segmento del perchero. –Me encanta la gente que vive en España con horarios de Dinamarca –dice–. Cenar a las siete.
–Oye, si prefieres quedarte, no vengas, ya te lo he dicho. Está claro que no te apetece una mierda.
–La verdad es que… sí me apetece. –Suena en dos tiempos, como una sorpresa para sí mismo–. Me apetece mucho.
Ella lo mira de soslayo, luego sigue ajustándose las cintas de los zapatos, sentada en el borde opuesto de la cama. Al menos ya no se oyen aleteos ni golpes en la ventana.
Terminan de arreglarse en silencio. Hay que vestirse de un modo que no parezca demasiado consciente, pero inatacable, en el punto exacto de informalidad, como uno cree que debe presentarse a cenar en casa del jefe. El jefe de Irene, por supuesto. Eloy lleva dos años sin cobrar por un libro. Corrección: Eloy lleva dos años sin acabar ningún libro.
Antes de abandonar el apartamento, Irene entra en el salón para recoger las orquídeas. Eloy espera un grito, pero no llega. Quizá la temeraria langosta ha saltado a tiempo y ahora observa escondida cómo se llevan su merienda.
Una vez en el portal, ambos se toman un instante para otear la calle a través de la cristalera. No hay rastro de insectos allí fuera, ninguna estampida de niños o adultos histéricos en aquel ángulo de la calle. Sobre el tráfico empantanado, Irene ve flotar una luz verde.
–Mira, uno libre. –Señala, a duras penas. Las dos orquídeas se mecen en lo alto de sus tallos–. Vamos.
Eloy abre la pesada puerta y ella se adelanta al exterior. Apenas han avanzado unos metros cuando se cruzan con las primeras langostas. Cada salto, un prodigio. Pasan zumbando por el aire tibio, unas proyectadas desde el suelo, otras en caída desde las ramas de los sicomoros alineados en la acera. ¿Es Eloy el único que se maravilla ante el espectáculo? Ve a unos vecinos atrincherados en el portal próximo, un padre y su hija, pegados al cristal y asombrados a su vez por la impasibilidad de Eloy. Sus bocas se mueven, como advirtiéndole, pero el único ruido sólido es el de los bocinazos.
A su lado, Irene concentra toda su tensión en no tropezar, maceta en mano, mientras traza la línea más recta hacia la luz verde. Tiene una misión que cumplir, y no acepta treguas ni vacilaciones.
–¡Taxi!
Suben al vehículo, aunque es impensable avanzar por aquel coágulo de metal. A su favor: un taxista joven, su coche fresco y limpio como una nevera recién comprada. Se puede contemplar el mundo con más optimismo desde allí dentro.
–¿Llegaremos en veinte minutos? –urge Irene, después de dar la dirección.
–Yo creo que sí. –El joven no toca su navegador; incluso un novato como él conoce la Torre de Valencia. Maniobra para cambiar al carril derecho. Es todo lo que puede hacer, por el momento–. Aunque dicen que el Retiro está peor.
Irene mira a Eloy con gesto de pánico. El Retiro, por supuesto. Si fueras una plaga de langosta, ¿qué otro lugar de Madrid escogerías para ir de picnic?
Eloy propone una ruta alternativa y el taxista muestra su aprobación. En la radio, un locutor recibe llamadas que hablan de las langostas. Todavía es un tema del que se puede conversar con música de fondo. La repulsión como anécdota. ¿Desde qué parte de Madrid nos llama?
Necesitan diez minutos para escapar de su propia calle. Después, el tráfico se aviva por el camino que ha sugerido Eloy, pero no tardan en caer en otra emboscada. Más bocinazos, luces de freno, insectos sobre el capó. Irene se sobresalta al ver a una mujer chillando en la acera, a un par de metros de su ventanilla. En su intento de sacudirse un insecto de la cabeza, tropieza y cae de bruces. La mano de Irene acude al tirador de la puerta, un impulso natural, pero permanece allí, quieta. Eloy observa el gesto, no dice nada.
–Voy a llamarles. –Irene saca su móvil del bolso–. Les diré que nos retrasamos veinte minutos.
–Si llamas te dirán que no vayamos, que mejor aplazarlo para otro día. Tendrán la excusa perfecta. Ella parpadea. La actitud de Eloy es más extraña que todo lo que sucede fuera del vehículo, pero tiene razón. De pronto el teléfono vibra en su mano. Responde:
–Dime, Mario… ¿Dentro de dónde?… Vale, no pasa nada. Si entran más los matáis y ya está… Con una sonrisa, ¿vale? Que lo haga Sandra. Nada de correr de un lado a otro con cara de agobio… Y lo más importante: que no entren en la cocina, ¿me oyes? Nos pillan con un bicho de esos en la cocina y nos cierran el local, Mario… Sí, voy a estar con él ahora. Pero no hagamos una montaña de un grano de arena, ¿vale? Prefiero que no me llames a no ser que la cosa se ponga muy mal… Eso es… Venga, a ti, chao.
Guarda el teléfono. Un tornillo de jaqueca comienza a girar en su frente.
–Estos bichos no son normales. –El taxista menea la cabeza y añade un comentario de cierta trascendencia, algo sobre cultivos transgénicos y el karma. Estas cosas no pasan porque sí, concluye.
Eloy guiña un ojo a su novia, se inclina entre los dos asientos delanteros y comienza a hablar de la teoría del caos y la imprevisibilidad de los acontecimientos. Ella se toca las mejillas, los mira sin escuchar. La temperatura del coche acartona sus pieles, congela el instante como una muestra de laboratorio para futuras reflexiones.
Irene y él llevan ocho años juntos, pero hace tiempo que ninguno sabe con certeza lo que pasa por la cabeza del otro.
*
Se apean varias manzanas antes de llegar a su destino. Un nudo de accidentes inmoviliza el cruce de Príncipe de Vergara con Alcalá, así que pagan al taxista y acometen el último tramo a pie, orquídeas en brazos. En contraste con el tumultuoso tráfico, las aceras permanecen desiertas, todo el mundo resguardado tras los escaparates. Una sirena de ambulancia se escucha cada vez más fuerte, inminente, pero no asoma, permanece suspendida como el aviso de un bombardeo.
–Pero si no hacen nada. –Eloy se sacude una langosta de la pernera del pantalón.
–Son asquerosas. –Irene agita disuasoriamente su mano libre por delante de las flores. De pronto siente algo en el pelo y se encoge, sin dejar de avanzar, más furiosa que asustada–. Asquerosas.
Ven a un grupo de chicas salir del parque por la puerta de O’Donnell. Corren juntas y en silencio, como en una maniobra ensayada. Sus melenas forman un oleaje mientras cruzan la avenida zigzagueando entre los coches varados. En cuanto llegan al otro lado, una de ellas da la señal y se disgregan con risas, gritos y tropezones.
Si se fija bien, Eloy puede ver el estrecho margen donde concurren la calma y la anarquía, la carcajada y el pánico. Justo allí: un autobús de la línea 72 ha llegado milagrosamente hasta su marquesina frente al parque; nadie espera para subir, pero alguien se empeña en bajar y eso desata el caos, pasajeros que gritan para que el conductor no haga lo que sí hace, qué remedio. Las puertas se abren. Cuerpos que salen y cuerpos que se remueven dentro de los cristales, ellos mismos transformados en insectos ante la mirada lejana de Eloy. Que no se mueve, porque intuye que es crucial ser testigo, prestar atención a todos los detalles, aprender a mirar el suceso de la forma adecuada para que tenga algún sentido.
–¡Vamos! –Irene tira de él.
La Torre de Valencia es un monstruo de espinazo gris, veintiocho plantas de rugiente fealdad que contemplan el parque desde su vértice más septentrional. A sus pies, el portal número seis se agazapa como un búnker tras su cristalera ahumada. Entre los pliegues del hormigón, la veloz llegada de Irene y Eloy es celebrada con aplausos por dos mujeres –uniforme blanco, piel oscura– que fuman bajo el cartel «PUERTA DE SERVICIO». Porque, incluso en su vertical deformidad, este sigue siendo un palacio para gente rica. Nada más pisar el vestíbulo se les aproxima el conserje, un hombre de atractivo ceniciento, a modo de senador venido a menos. Por detrás de él, el portal se abre en espacios profundos, geometrías sólidas y ángulos pulidos al gusto de otra década.
–Buenas tardes –dice, sin comprometer su gesto.
–Somos amigos de Bernal Ruggeri.
El nombre de su anfitrión cala de inmediato en el rostro del portero, que asiente con vehemencia y los acompaña hasta los ascensores. A mitad de camino se cruzan con un tiparrón de piel rojiza y mono azul, quizá el encargado de mantenimiento, que intercambia una mirada agitada con el conserje. Cuando las puertas del ascensor están a punto de cerrarse, Eloy advierte el pañuelo arrugado en la mano del falso senador, los restos del insecto aplastado en la tela, el sudor en la frente mientras se despide, sonriendo.
–¿Te has fijado? –pregunta a Irene, pero ella mantiene un diálogo con su imagen en el espejo. Los brillos, los volúmenes. Es imprescindible dominar cada pequeño mensaje de su cuerpo, el arco completo de implicaciones.
En el rellano del vigésimo sexto piso solo encuentran una puerta, a la izquierda de los ascensores, sin contar la que conduce a las escaleras. Ninguna ventana. Ninguna langosta. La visión quieta del número –26C, piezas doradas sobre madera oscura– provoca un efecto opuesto en ellos. Todo el vigor parece abandonar los músculos de Eloy, desalentado sin el contexto que las langostas daban a los acontecimientos, para alojarse en los tendones rígidos de Irene. Porque lo que viene a continuación no es solo una cena, y ambos lo saben.
Ella toca el timbre, da un paso atrás y balancea las orquídeas para que no tapen demasiado de su propio cuerpo. Eloy permanece detrás, los brazos caídos, como si de pronto hubiera recordado que no desempeña ningún papel, que su presencia en aquel rellano se debe a un simple error de planificación. Mira el hombro de Irene, la fracción blanca de su cuello donde palpita una ansiedad, y por un instante siente que la sangre se ha evaporado de sus propias venas, hasta la última gota, y que apenas resistirá un par de segundos sin desplomarse. Pero será una muerte sin dramatismo, una parodia, el vuelco de un animal en el estudio de un taxidermista, patas arriba, ojos secos. En ese instante la puerta se abre, y allí está Bernal.
__________
Autor: Ismael M. Biurrun. Título: Invasiones. Editorial: Valdemar. Venta: Amazon, Fnac


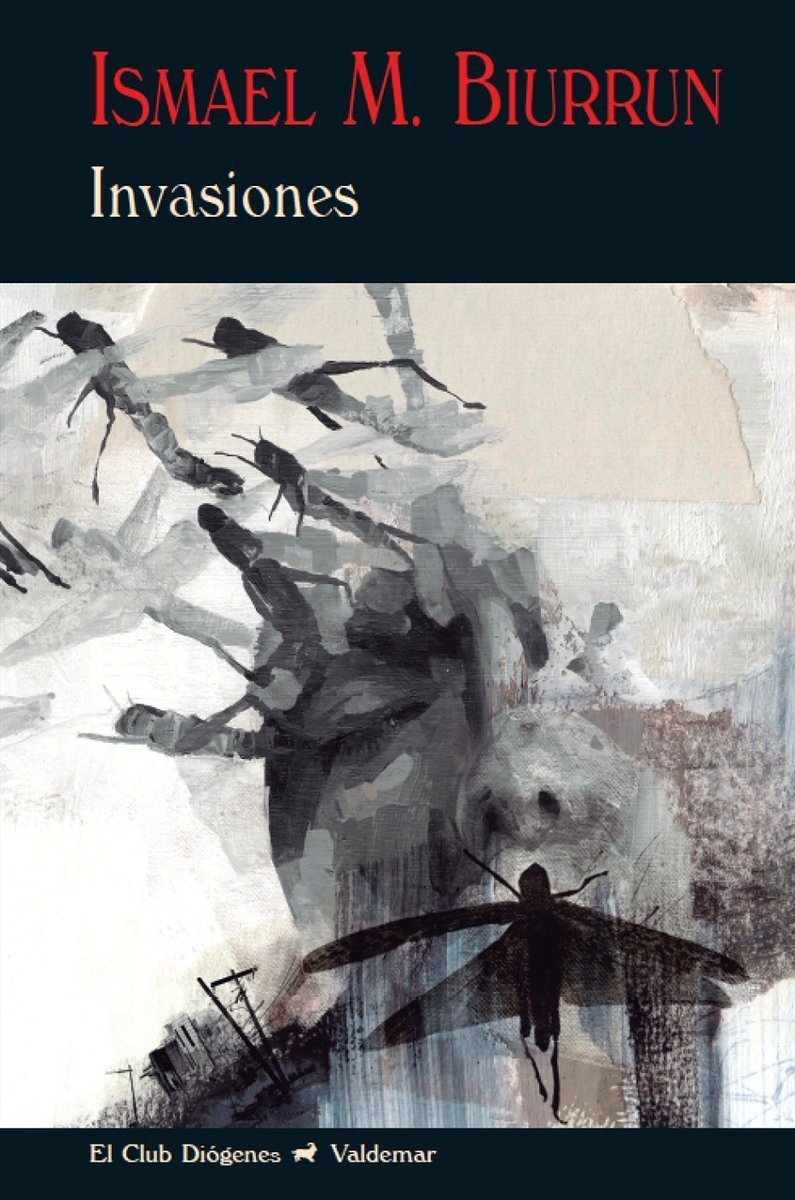
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: