El coleccionista de atardeceres tiene su origen en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial. Allí confluyen corresponsales de guerra, pintores, galeristas y falsificadores en un juego de identidades y suplantaciones en el que apuestan la vida, propia y ajena. Todos ellos envueltos en el mayor expolio de arte jamás conocido en Europa.
Una historia de misterios e interrogantes, a través de varias décadas y escenarios, en las que sus protagonistas se encontrarán con respuestas que buscaban y no esperaban.
A continuación, puedes leer las primeras páginas de El coleccionista de atardeceres, de Óscar Guerrero.
Capítulo 1
Madrid, febrero de 2008
Si todo cuadro es un enigma, el que tenía Sara López sobre su caballete lo era por partida doble. La restauradora remojó el pincel en el pequeño cuenco con agua y, tras escurrirlo, lo dejó con delicadeza en la tabla de madera sobre la que descansaban en aparente desorden alcoholes, bastoncillos de algodón, pinceles y otros utensilios de restauración. Después, con calma, se quitó los guantes mientras repasaba por última vez la zona del cuadro en la que había estado trabajando los últimos días.
Mujer sentada y guitarra: óleo sobre lienzo, de 92 x 65 centímetros, fechado en 1923. Una obra prácticamente desconocida de Juan Gris. Apenas un par de menciones en cartas del propio autor al marchante, que expuso el cuadro en su galería antes de venderlo. Fue descolgado una sola vez del despacho de su propietario. Para una exposición en Madrid en 1979.
Ahora el hijo donaba su colección, una de las más importantes del país, al Museo Nacional Reina Sofía.
A pesar de su aparente buen estado, necesitaba de una revisión a fondo antes de ser exhibida de nuevo al público.
Sin embargo, Sara tenía serias dudas sobre cómo continuar con el proceso. Ese cuadro no era lo que parecía.
Tras los últimos análisis realizados la restauradora tenía motivos suficientes para trasladar sus recelos a su superiora.
Sin ser aún concluyentes, sus sospechas se centraban en dos aspectos. Por un lado, la información disponible sobre el cuadro era escasa y poco habitual. El galerista fue Jean-Philippe Bertier, nombre poco frecuente en la vida de Juan Gris y que siempre estuvo ligada a otros marchantes. El cuadro, además, no aparecía en los catálogos razonados del pintor madrileño.
Por último, el análisis de la obra indicaba que bajo la capa de pintura había aparecido un pequeño detalle que también debía ser destacado.
Tras un repaso final al cuadro, Sara se quitó las gafas de protección y se sentó tras la mesa de su taller. Miró el reloj. Aún tenía tiempo de poner en orden las cartas y revistas que amenazaban con cubrir su mesa, y redactar un par de párrafos en su informe para la directora. Había quedado para cenar con Paola, compañera y amiga tras sus años de máster en Florencia, que estaba de visita en Madrid. Sara estaba planeando su boda y quería que Paola fuera su madrina.
El timbrazo del teléfono la sobresaltó. Por la hora, dedujo que la secretaria del departamento ya se habría ido. Quien llamaba, por tanto, conocía su extensión particular y eso no incluía a un número muy amplio de personas.
—Sí —contestó dudando, pues Paola siempre llamaba al móvil.
—Buenas tardes ¿tengo el gusto de hablar con Sara López? La voz apenas tenía acento y era desconocida para ella.
—¿Quién la reclama? —replicó.
—Qué descortesía por mi parte, permítame que me presente. Soy abogado y mi cliente desea hacerle un encargo de restauración dada su excelente reputación en el mercado.
—No tengo tiempo ahora para encargos privados, lo siento mucho.
—Apreciada señorita, créame que la oferta que le queremos proponer es única y me atrevería a decir que difícilmente rechazable. No hay muchos cuadros como el que mi cliente quiere que usted restaure.
—Remita la información al departamento de restauración del museo y ya se pondrán en contacto con usted, hay excelentes profesionales allí.
Sara no tenía ganas de discutir, nunca las tenía.
—Mi cliente la quiere a usted y le gustaría que considerara su oferta. Estamos dispuestos a ofrecerle lo que nos pida para contratar sus servicios de forma inmediata.
—No tengo tiempo disponible en los próximos meses, de verdad que lo siento. Mi agenda no tiene demasiados espacios libres. Y ahora, si me disculpa…
—Qué lástima que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Una verdadera pena que no hayamos sido capaces de ofrecerle una propuesta lo suficientemente atractiva. Mis más sinceras disculpas.
Y colgó.
A pesar del tono de la conversación en general, y de las excusas en particular, a Sara no le dio la sensación de que su interlocutor sintiera lástima alguna en absoluto.
Apagó el ordenador, cambió la bata blanca por una chaqueta de cuero, cogió un casco de moto y salió del museo.
Llegó al restaurante cinco minutos antes de lo acordado y tuvo tiempo de escoger mesa antes de que Paola, que llegó tarde, como de costumbre, acaparara miradas de comensales y camareros. Era alta, guapa y tenía una sonrisa con la que siempre conseguía hacerse perdonar todos y cada uno de sus múltiples retrasos. La cena transcurrió entre confidencias, platos compartidos y risas, que fueron aumentando a medida que disminuía el vino en la botella. Se pusieron al día de proyectos profesionales, viajes y horrores burocráticos diversos de sus respectivos trabajos. Paola trabajaba en París para una casa de subastas. Tras dar buena cuenta de un plato de texturas de chocolate como postre, y dos ristrettos —el café no puede ser de otra forma, aclaró Paola—, dejaron para la sobremesa los preparativos de la boda de Sara y un par de gin-tonics.
—Piénsatelo bien, cariño, la vida sexual más interesante transcurre fuera del matrimonio —le soltó Paola entre carcajadas.
Conversar con Paola era para Sara mejor que cualquier sesión de terapia imaginable. Nada era tan importante ni tan grave tras hablar con ella. Tenía la grata sensación, cada vez que la veía, de retomar una conversación iniciada años atrás en las clases de Florencia con sucesivas actualizaciones gracias a congresos, exposiciones y vacaciones compartidas.
La profundidad de su mirada y el elegante movimiento de sus manos, manos que conocía muy bien por otra parte, tenían el efecto hipnótico y sedante que Sara necesitaba para poner en orden su pequeño mundo.
Se despidieron tras quedar para visitar una vez más el Museo del Prado —los clásicos siempre tienen cosas que enseñarnos, dijo la italiana —y cenar tranquilamente después en casa de Sara antes de que Paola regresara a París.
A pesar de haber bebido más de la cuenta, Sara decidió regresar a casa en moto. Sabía qué ruta seguir para evitar los habituales controles de alcoholemia y la más que probable multa. Tras Sara y su Yamaha arrancó un Porsche Cayenne negro que se situó a una distancia prudencial, había poco tráfico a esas horas y la visibilidad era buena.
Se incorporó a la ruta de salida de Madrid. Sara vivía en un pueblo de la Sierra al norte de la ciudad. A pesar de las ocasionales incomodidades, el horario del museo le permitía evitar las principales aglomeraciones en la entrada y salida de la capital.
Al dejar la vía rápida para incorporarse a la red enmarañada de carreteras secundarias y atajos entre urbanizaciones y pueblos, Sara se dio cuenta de que no estaba sola en la carretera. No era del todo extraño que alguien circulara por la zona avanzada ya la noche.
Transcurridos unos minutos, y al ver que el vehículo no desaparecía del retrovisor, Sara aceleró y comprobó con extrañeza que el coche negro hacía lo propio. Conocía muy bien aquellas carreteras y siguió acelerando e invadiendo en ocasiones el carril contrario al trazar las curvas. El Porsche seguía acortando la distancia que les separaba. «¿Qué hace este idiota? ¿Tenemos aquí a un gracioso jugando a las persecuciones con los amigos?». Ya casi lo tenía encima. Poco podía hacer ante la potencia del todoterreno alemán. Solo la agilidad de la motocicleta y su conocimiento de la zona podrían ofrecerle alguna posibilidad de dejarlo atrás. No entendía nada, pero tenía las de perder frente a la velocidad de su perseguidor. Aceleró de nuevo aprovechando que tenía una larga recta por delante, buscando en su memoria una escapatoria entre carreteras y puertos; ¿realmente la estaban siguiendo? ¿Por qué no dejarlo pasar? El vehículo aceleró a su vez colocándose junto a ella. Sara pensó por un momento que igual todo había sido un malentendido, producto de su nerviosismo y de la agresividad del conductor, y que una vez adelantada, el imponente todoterreno se perdería en la carretera. El volantazo la sorprendió, el vehículo se le echó encima sin que pudiera hacer nada por evitarlo.
El impacto fue brutal.
Sara salió despedida por encima del manillar, cayendo sobre el asfalto y deslizándose hasta golpear violentamente contra el guardarraíl del arcén.
El coche frenó, se detuvo y dio marcha atrás hasta quedar a pocos metros del lugar de la colisión. Una silueta vestida de negro descendió del lado del copiloto. Se acercó a la figura que yacía inmóvil y retorcida sobre el asfalto.
—Qué lástima que no hayamos podido ponernos de acuerdo.
Y volvió a subir al vehículo, que tras arrancar se perdió en la noche.
Eran las 2.15 del jueves siete de febrero de 2008.
Pocas horas después el Cayenne, una vez limpiado a fondo y cambiadas las placas de la matrícula, fue arrojado al embalse mayor de la Sierra.
——————————
Autor: Óscar Guerrero. Título: El coleccionista de atardeceres. Editorial: Playa de Ákaba. Venta: Espacio Ulises


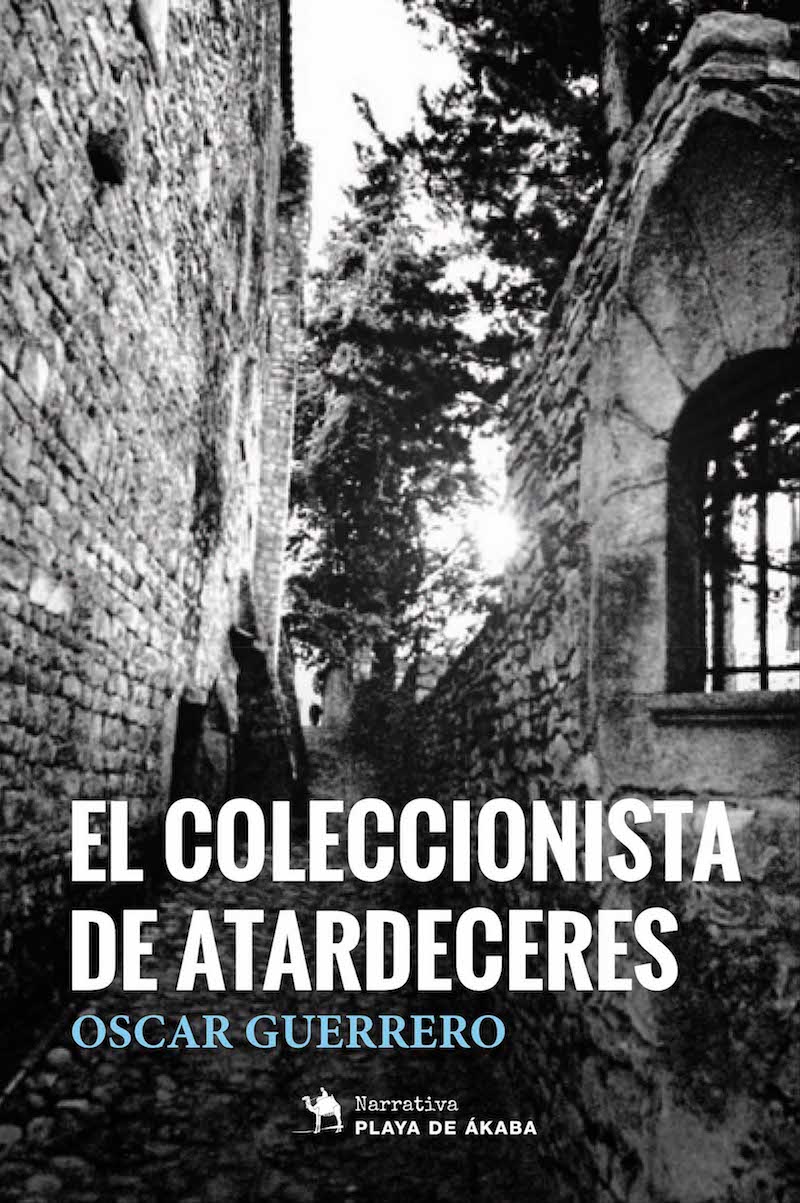
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: