Reproducimos el primer capítulo del nuevo libro del escritor Jonathan Safran Foer, Aquí estoy, novela que narra la historia de una familia norteamericana judía que se rompe al tiempo que Israel queda destruido por una catástrofe natural.
VOLVER A LA FELICIDAD
Cuando empezó la destrucción de Israel, Isaac Bloch se debatía entre suicidarse y mudarse a una residencia judía. Había vivido en un apartamento con libros hasta el techo y unas alfombras tan gruesas que si se te caía un dado lo perdías para siempre, y luego en un piso de una habitación y media con suelo de hormigón; había vivido en el bosque, bajo las estrellas indiferentes, y oculto bajo las tablas del suelo de un cristiano que, tres cuartos de siglo más tarde y a medio mundo de allí, mandaría plantar un árbol en honor a su propia superioridad moral; había vivido en un hoyo, durante tantos días que nunca más pudo volver a enderezar las rodillas; había vivido rodeado de gitanos, partisanos y polacos casi decentes, y en campamentos de refugiados y desplazados; había vivido en un barco donde había una botella en cuyo interior un agnóstico insomne construyó milagrosamente otro barco; había vivido al otro lado de un océano que nunca terminaría de cruzar, y encima de media docena de tiendas de comestibles que se había matado remodelando, para luego venderlas a cambio de un pequeño beneficio; había vivido junto a una mujer que comprobaba las cerraduras una y otra vez hasta romperlas, y que había muerto a los cuarenta y dos años sin soltar una sola palabra elogiosa por la boca, pero con las células de su madre asesinada todavía dividiéndose en su cerebro; y finalmente, durante el último cuarto de siglo, había vivido en Silver Spring, en un dúplex tranquilo como el interior de un globo de nieve, con un grueso volumen del fotógrafo Roman Vishniac destiñéndose sobre la mesita de centro, Enemigos, una historia de amor desmagnetizándose en el último reproductor de VHS operativo del mundo y una ensalada de huevo mutando en gripe aviar dentro de una nevera momificada con fotografías de sus bisnietos: unos niños guapísimos, auténticos genios libres de tumores.
Los horticultores alemanes habían podado el árbol genealógico de Isaac y le habían seguido el rastro hasta Galitzia, pero con «suerte» e «intuición», y sin ninguna ayuda de arriba, Isaac no sólo había trasplantado sus raíces a las aceras de Washington D. C., sino que había vivido lo suficiente para ver crecer nuevas ramas. Y, a menos que Estados Unidos se volviera contra los judíos —«hasta que», lo habría corregido su hijo Irv—, el árbol seguiría echando ramas y retoños. Desde luego, para entonces Isaac estaría otra vez en el hoyo. Nunca volvería a enderezar del todo las rodillas, pero a su ignota edad, con ignotas humillaciones asomando en un horizonte más o menos cercano, había llegado el momento de relajar sus puños judíos y aceptar el principio del fin. La diferencia entre rendirse y aceptar algo es la depresión.
Incluso dejando de lado la destrucción de Israel, el timing era bastante desafortunado: faltaban pocas semanas para el bar mitzvá del mayor de sus bisnietos, que Isaac marcó como la línea de meta de su vida cuando cruzó la anterior, el nacimiento del menor de sus bisnietos. Pero uno no puede controlar en qué momento el alma de un judío viejo decidirá abandonar su cuerpo, y éste dejará su codiciado apartamento de un dormitorio para que lo pueda ocupar el siguiente cuerpo de la lista de espera. Como tampoco puede uno posponer ni meterle prisa a la llegada de la edad adulta. Aunque, por otro lado, comprar una docena de billetes de avión no reembolsables, reservar una planta entera del Washington Hilton y abonar un depósito de veintitres mil dólares para un bar mitzvá que figura en el calendario desde las últimas Olimpiadas de invierno tampoco es garantía de que éste se acabe celebrando.
Un grupo de chicos iba por los pasillos de Adas Israel, riendo y pegándose puñetazos, con la sangre circulando a toda velocidad de sus cerebros en desarrollo a sus genitales también en desarrollo, en ese juego de suma cero que es la adolescencia.
—No, pero en serio —dijo uno, y la ese se le trabó en el aparato de ortodoncia—. Lo único bueno de las mamadas son las pajas húmedas que las acompañan.
—Amén.
—Por lo demás, es como follarte un vaso de agua con dientes.
—Es absurdo —añadió el pelirrojo, al que todavía le daban escalofríos cada vez que se acordaba del epílogo de Harry Potter y las reliquias de la muerte.
—Puro nihilismo.
De haber existido un Dios que juzgaba a los hombres, habría perdonado a aquellos chicos, consciente de que actuaban empujados por fuerzas al mismo tiempo externas e internas, y de que también ellos estaban hechos a su imagen y semejanza.
Se hizo el silencio mientras aflojaban el paso para ver cómo Margot Wasserman bebía agua de la fuente. Se decía que sus padres aparcaban dos coches delante de la puerta de su garaje de tres plazas porque tenían cinco coches. Se decía que a su perro Pomerania todavía no le habían cortado las pelotas, que eran como dos melones enanos.
—Joder, yo quiero ser esa fuente —dijo un chico con el hebreísimo nombre Peretz-Yizchak.
—Pues yo quiero ser el hilo de su tanga.
—Pues yo me quiero llenar la polla de mercurio. Hubo un silencio.
—¿Y eso qué coño significa?
—Ya me entiendes —dijo Marty Cohen-Rosenbaum, nacido Chaim ben Kalman—, o sea…, que quiero convertir mi polla en un termómetro.
—¿Cómo? ¿Dándole sushi?
—O inyectándomelo. O lo que sea, tío, ya me entiendes.
Cuatro cabezas dijeron que no con sincronía involuntaria, como si fueran espectadores de un partido de ping-pong. Y, entonces, en un susurro:
—Para metérselo por el culo.
Los otros tenían la suerte de que sus madres vivían en el siglo xxi y sabían que es posible tomar la temperatura con dignidad en la oreja. Chaim, por su parte, tuvo la suerte de que algo distrajera a los otros antes de que le colgaran un apodo del que ya no se habría librado jamás.
Sam estaba sentado en un banco, delante del despacho del rabino Singer, con la cabeza gacha y los ojos clavados en las manos, colocadas boca arriba sobre el regazo, como un monje a punto de arder. Los chicos se detuvieron y dirigieron todo su autoodio hacia él.
—Nos han contado lo que has escrito —le dijo uno, clavando un dedo en el pecho de Sam—. Te has pasado un huevo, chaval.
—Ya ves, cómo se te va, colega. Era extraño, porque generalmente Sam sólo empezaba a sudar a mares cuando la amenaza ya arreciaba.
—No lo he escrito yo, y no soy vuestro —hizo unas comillas con los dedos— colega.
Podría haber dicho algo así. También podría haber explicado que las cosas no eran lo que parecían. Pero no lo hizo. En lugar de eso se limitó a tragar, como hacía siempre en la vida real, a este lado de la pantalla.
Detrás de la puerta, frente al escritorio del rabino, estaban sentados Jacob y Julia, los padres de Sam. No querían estar allí. Nadie quería estar allí. El rabino todavía tenía que hilvanar unas palabras que parecieran sentidas sobre un tal Ralph Kremberg antes de que empezara el sepelio, a las dos. Jacob habría preferido estar trabajando en la biblia de El pueblo agonizante, o registrando su casa en busca del móvil extraviado, o por lo menos dándole a la palanquita de internet para recibir sus dosis de dopamina. En cuanto a Julia, se suponía que aquél era su día libre, y aquello era todo lo contrario de librar.
—¿Sam no debería estar también aquí? —preguntó Jacob.
—Creo que es preferible que tengamos una conversación adulta —respondió el rabino Singer.
—Sam es un adulto.
—Sam no es un adulto —dijo Julia.
—¿Porque le faltan tres versos para aprenderse de memoria las bendiciones que vienen después de las bendiciones de su haftará (pasaje del libro de Profetas)? Ignorando a Jacob, Julia puso una mano sobre el escritorio del rabino y dijo:
—Contestarle una impertinencia a un maestro es intolerable y queremos saber qué podemos hacer para corregir esta situación.
—Aunque, al mismo tiempo —intervino Jacob—, ¿no le parece que una expulsión es una medida un poco draconiana para algo que, puesto en perspectiva, tampoco es tan grave?
—Jacob…
—¿Qué?
En un esfuerzo por comunicarse con su marido sin que el rabino se diera cuenta, Julia se llevó dos dedos a la frente y meneó la cabeza al tiempo que ensanchaba las fosas nasales. Parecía más un entrenador de tercera base que una mujer casada, madre y miembro de la comunidad que intentaba evitar que el océano llegara al castillo de arena de su hijo.
—Adas Israel es un shul (sinagoga) progresista —dijo el rabino. Y, en un acto reflejo, Jacob puso los ojos en blanco como si le viniera una arcada—. Estamos orgullosos de nuestro largo historial cuando se trata de superar las convenciones culturales de cada momento y de buscar la luz divina, la Or Ein Sof de cada individuo. Los insultos racistas son algo que nos tomamos muy en serio.
—¿Perdón? —preguntó Julia, corrigiendo su postura.
—Es imposible —dijo Jacob.
El rabino soltó un suspiro de rabino y les pasó un papel por encima del escritorio.
—¿Mi hijo ha dicho todo esto? —preguntó Julia.
—Lo ha escrito.
—¿Qué es lo que ha escrito? —preguntó Jacob.
Negando con la cabeza, con incredulidad, Julia leyó la lista en voz baja:
—Árabe sucio, perro amarillo, puta, maricón, sudaca, judío asqueroso, negrat…
—¿Ha escrito la palabra que empieza por ene? —preguntó Jacob—. ¿Lo ha escrito con todas las letras?
—Con todas las letras —dijo el rabino.
Aunque debería haber priorizado el aprieto en el que se encontraba su hijo, Jacob se despistó pensando en por qué, de todo lo que había escrito, esa expresión era la única que no se podía repetir en voz alta.
—Tiene que haber algún malentendido —dijo Julia, que finalmente le pasó el papel a Jacob—. Sam recoge animales y los cuida hasta que vuelven a…
—¿«Carrete filipino»? Pero si eso ni siquiera es un insulto, es una postura sexual. Creo, vamos. Tal vez.
—No todo son insultos. —De hecho, estoy casi seguro de que un «árabe sucio» también es una postura. —Voy a tener que confiar en usted.
—Lo que quiero decir es que estamos haciendo una interpretación totalmente equivocada de esta lista.
—¿Qué ha dicho Sam? —preguntó Julia, ignorando una vez más a su marido. El rabino se hurgó en la barba, buscando las palabras como un macaco busca piojos.
—Lo ha negado todo. Categóricamente. Pero las palabras no estaban ahí antes de la clase y él es el único que se sienta en ese pupitre.
—No ha sido él —dijo Jacob.
—Es su letra —comentó Julia.
—Todos los niños de trece años escriben igual.
—No ha sabido encontrar otra explicación para esto —dijo el rabino.
—Es que no tiene por qué hacerlo —repuso Jacob—. Y, por cierto, si Sam hubiera escrito todo eso, ¿por qué diablos lo habría dejado en su pupitre? Es tan descarado que sólo eso ya demuestra su inocencia. Como en Instinto básico.
—Pero al final en Instinto básico sí había sido ella —dijo Julia.
—¿Ah, sí?
—Con el picahielos.
—Sí, seguramente tengas razón. Pero es una película. Es evidente que hay un chaval genuinamente racista que se la tiene jurada a Sam y que le ha endosado la lista. Julia se volvió hacia el rabino.
—Nos aseguraremos de que Sam entienda que lo que ha escrito es ofensivo.
—Julia… —dijo Jacob.
—¿Bastaría una disculpa al profesor para que el bar mitzvá no peligrara?
—Es lo que yo tenía intención de sugerir, pero me temo que ya ha corrido la voz entre la comunidad. Y, claro… Jacob resopló, frustrado, un gesto que o le había enseñado a Sam, o había aprendido de él.
—¿Es ofensivo para quién, por cierto? Hay una gran diferencia entre partirle la nariz a alguien y boxear con un contrincante imaginario.
El rabino se quedó mirando a Jacob.
—¿Dirían que Sam está pasando por un momento difícil en casa? —preguntó.
—Va muy agobiado con los deberes… —dijo Julia.
—No ha sido él.
—Y se ha estado preparando para el bar mitzvá, que, por lo menos en teoría, supone una hora más cada noche. Y luego están también el chelo, el fútbol. Además, su hermano menor, Max, pasa por una fase existencial que está resultando dura para todos. Y el más pequeño, Benjy…
—Parece que tiene muchos frentes abiertos —la interrumpió el rabino—. Y me compadezco de él. Exigimos mucho a los niños, mucho más de lo que nos exigieron a nosotros. Pero me temo que el racismo no tiene cabida aquí.
—Por supuesto que no —dijo Julia.
—Un momento. ¿Está llamando racista a Sam?
—Yo no he dicho eso, señor Bloch.
—Ya lo creo, ¡pero si lo acaba de decir! Julia…
—No recuerdo sus palabras exactas. —«El racismo no tiene cabida aquí», eso eslo que he dicho.
—El racismo es lo que expresan los racistas.
—¿Ha mentido usted alguna vez, señor Bloch? —En un acto reflejo, Jacob se llevó de nuevo la mano al bolsillo para coger el móvil—. Asumo que, como cualquier otra persona, ha dicho usted alguna mentira en la vida. Y, sin embargo, eso no lo convierte en un mentiroso.
—¿Me está llamando mentiroso? —preguntó Jacob, agarrando con fuerza la nada del bolsillo.
—Persigue usted sombras, señor Bloch.
Jacob se volvió hacia Julia.
—Vale, lo de la palabra que empieza por ene está mal. Muy, muy, muy mal. Pero no es más que una expresión entre muchas. —¿Estás diciendo que, considerada en un contexto más amplio de misoginia, homofobia y perversión, queda atenuada?
—¡Pero es que no ha sido él!
El rabino se revolvió en su silla.
—Si puedo hablarles con franqueza un momento —dijo, y se hurgó disimuladamente la nariz, de tal modo que, si alguien lo hubiera acusado de ello, podría haberlo negado—, para Sam no tiene que ser fácil ser el nieto de Irving Bloch.
Julia se reclinó en la silla y pensó en castillos de arena y en el santuario sintoísta que había llegado a la costa de Oregón dos años después del tsunami. Jacob se volvió hacia el rabino.
—¿Disculpe?
—Como modelo para un niño, digo.
—Vaya, veo que nos vamos a divertir.
El rabino se dirigió a Julia:
—Estoy seguro de que saben a qué me refiero.
—Lo sabemos perfectamente.
—No, no lo sabemos.
—A lo mejor si Sam no tuviera la sensación de que puede decir lo que sea, por muy…
—¿Ha leído usted el segundo tomo de la biografía que Robert Caro escribió sobre Lyndon Johnson?
—No, me temo que no.
—Bueno, pues si fuera un rabino sofisticado y hubiera leído este clásico del género, sabría que las páginas 432 a 435 están dedicadas a Irving Bloch y a cómo hizo más que nadie en Washington, o en ningún otro lugar, para garantizar que se aprobaba la Ley del Derecho al Voto. Un niño no podría encontrar un mejor modelo que seguir.
—Un niño no tendría ni que buscar —dijo Julia, mirando al frente.
—A ver…, mi padre escribió algo lamentable en su blog. Sí, es verdad. Fue lamentable. Y también él lo lamenta; lo suyo es un bufet libre de lamento. Pero de ahí a sugerir que su pretensión de superioridad sea algo más que una inspiración para su nieto…
—Con todos mis respetos, señor Bloch…
Jacob se volvió hacia Julia:
—Oye, larguémonos de aquí.
—No, oye, hagamos lo que Sam necesita.
—Sam no necesita nada de lo que aquí le ofrecen. Fue un error obligarlo a hacer el bar mitzvá.
—¿Cómo?Jacob, no lo obligamos. A lo mejorle dimos un empujoncito, pero…
—No, con la circuncisión le dimos un empujoncito. Con el bar mitzvá lo obligamos, con todas las letras.
—Desde hace dos años, tu abuelo no hace más que decir que,si todavía aguanta, essólo para llegar al bar mitzvá de Sam.
—Razón de más para no celebrarlo.
—Y queríamos que Sam supiera que es judío.
—¿De verdad crees que puede no saberlo?
—Que supiera ser judío.
—Judío, sí. Pero ¿religioso?
Jacob nunca había sabido responder a la pregunta «¿Es usted religioso?». Nunca había dejado de ser miembro de una sinagoga, nunca había dejado de hacer algún gesto hacia la cashrut (pureza de los alimentos según la ley judía), nunca había dejado de asumir —incluso en sus momentos de máxima frustración con Israel, con su padre, con los judíos americanos o con la ausencia de Dios— que iba a criar a sus hijos con un grado mayor o menor de conciencia (y práctica) de lo que significa ser judío. Pero las dobles negaciones nunca han bastado para sustentar una religión. O, tal como diría tres años más tarde el hermano menor de Sam, Max, en su bar mitzvá: «Al final te quedas sólo con lo que te niegas a soltar». Y por mucho que Jacob deseara la continuidad (de la historia, la cultura, el pensamiento y los valores), por mucho que quisiera creer que existía un significado más profundo al que podían recurrir no sólo él, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos…, la luz se le escurría entre los dedos.
Cuando empezaron a salir, Jacob y Julia se referían a menudo a una «religión para dos»; habría resultado embarazoso si no les hubiera parecido noble. Tenían su sabbat (Sábado. La festividad judía) particular: cada viernes por la noche, Jacob leía una carta que le había escrito a Julia a lo largo de la semana, y ella recitaba un poema de memoria; entonces, con las luces apagadas, desconectaban el teléfono, escondían los relojes debajo de los cojines de la butaca de pana roja y comían lentamente lo que lentamente habían preparado; por último, llenaban la bañera y hacían el amor mientras el nivel de agua iba subiendo. Los miércoles salían a pasear al alba: sin querer, la ruta, recorrida una y otra vez, una semana tras otra, se fue ritualizando, hasta que sus pasos quedaron marcados en la acera: eran imperceptibles, pero estaban ahí. Cada Rosh Hashaná (Festividad de Año Nuevo), en lugar de asistir al oficio, observaban el ritual del tashlij (festividad de año nuevo) y echaban migas de pan, que simbolizaban los remordimientos del año que terminaba, al río Potomac. Algunas se hundían y otras se las llevaba la corriente, que las arrastraba hasta otras orillas. Algunos remordimientos los cogían las gaviotas y se los daban a sus crías, todavía ciegas. Cada mañana, antes de salir de la cama, Jacob besaba a Julia entre las piernas; no era un gesto sexual (el ritual exigía que aquel beso nunca condujera a nada), sino religioso. En los viajes habían empezado a coleccionar cosas cuyo interior parecía más grande que su exterior: el océano que hay dentro de una concha de mar, una cinta de máquina de escribir usada, el mundo de dentro de un espejo de azogue… Cada cosa parecía encauzada hacia el ritual —Jacob recogía a Julia del trabajo los jueves, cada mañana se tomaban el café en silencio, Julia reemplazaba los puntos de libro de Jacob con notitas— hasta que, como un universo que se ha expandido alcanzando su límite y se contrae de vuelta a su momento inicial, todo se perdió.
Algunos viernes por la noche era demasiado tarde y algunos miércoles por la mañana era demasiado pronto. Después de una conversación espinosa, se terminaron los besos entre las piernas, y ¿cuántas cosas pueden considerarse realmente más grandes por dentro que por fuera sin un poco de generosidad? (No se puede archivar el resentimiento en una estantería.) Se aferraron a lo que pudieron e intentaron no admitir que se habían vuelto seculares. Pero de vez en cuando, generalmente en una reacción a la defensiva que, a pesar de las mejoresintenciones de ambos,sólo podía adoptarla forma de un reproche, uno de los dos decía: «Echo de menos nuestros sabbats».
El nacimiento de Sam pareció brindarles una nueva oportunidad, y lo mismo sucedió con el de Max y con el de Benjy. Una religión para tres, para cuatro, para cinco… Adoptaron el ritual de señalar la altura de los niños en el marco de la puerta el primer día de cada año —secular y judío—, siempre a primera hora de la mañana, antes de que la gravedad cumpliera con su tarea de compresión. Cada 31 de diciembre arrojaban sus propósitos de Año Nuevo a la chimenea; cada martes, después de la cena, la familia entera sacaba a Argo a pasear y leían los boletines de notas en voz alta, de camino a la tienda italiana donde compraban latas de aranciata y limonata, prohibidas durante el resto de la semana. Acostaban a los niños siguiendo un orden concreto, en función de complejos protocolos, y cuando era el cumpleaños de alguien, dormían todos en la misma cama. Observaban el sabbat a menudo —tanto en el sentido de contemplarla religión de forma consciente como de respetarlo—, tomando jalá (pan del sábado) de Whole Foods y zumo de uvas kosher (alimento puro) y con velas de cera de abejas en peligro de extinción en candelabros de plata de antepasados ya extinguidos.
Después de las bendiciones, y antes de comer, Jacob y Julia se acercaban a los niños y, uno por uno, lessusurraban al oído algo de lo que se habían sentido orgullosos aquella semana. La intensa intimidad de unos dedos que se hundían en el pelo, de un amor que no era secreto pero que había que expresar con susurros, hacía temblar los filamentos de las bombillas. Después de cenar llevaban a cabo otro ritual cuyo origen nadie recordaba, pero cuyo sentido nadie cuestionaba. Los cinco cerraban los ojos y se dedicaban a dar vueltas por la casa. Aunque estaba permitido hablar, hacer tonterías y reírse, la ceguera siempre los volvía silenciosos. Con el tiempo, fueron desarrollando una tolerancia a la oscuridad silenciosa y podían llegar a aguantar diez minutos, más tarde incluso veinte. Al terminar, se reunían todos en la mesa de la cocina y volvían a abrir los ojos al mismo tiempo. Cada vez era una revelación. No, dos revelaciones: la extrañeza que les causaba una casa en la que los niños habían vivido durante toda su vida y la extrañeza de ver.
Un sabbat, mientras iban en coche a visitar a su bisabuelo Isaac, Jacob dijo:
—Una persona se emborracha en una fiesta y, volviendo a casa, atropella a un niño y lo mata. Otra persona se emborracha igual, pero coge el coche y vuelve a casa sin contratiempos. ¿Por qué el primero va a la cárcel para el resto de su vida y el segundo se levanta al día siguiente como si no hubiera pasado nada?
—Porque el primero ha matado a un niño.
—Pero, en términos de lo que hicieron mal, los dos son igualmente culpables.
—Pero el segundo no ha matado a un niño.
—Sí, vale, pero no porque fuera inocente, sino sólo porque ha tenido más suerte. —Vale, pero aun así el primero ha matado a un niño.
—Pero, cuando pensamos en la culpa, ¿no deberíamos tener en cuenta las acciones y las intenciones, además de los resultados?
—¿Qué tipo de fiesta era?
—¿Cómo? —Sí, eso, y ¿qué hacía un niño en la calle a esas horas?
—Yo creo que el tema aquí es si…
—Sus padres deberían haberse ocupado de él. A ésos sí que habría que mandarlos a la cárcel. Aunque supongo que entonces el chaval se quedaría sin padres. A menos que se fuera a vivir a la cárcel con ellos, claro… —Se te olvida que el chaval está muerto.
_________
Autor: Jonathan Safran Foer. Título: Aquí estoy. Editorial: Seix Barral. Edición: Papel y Kindle


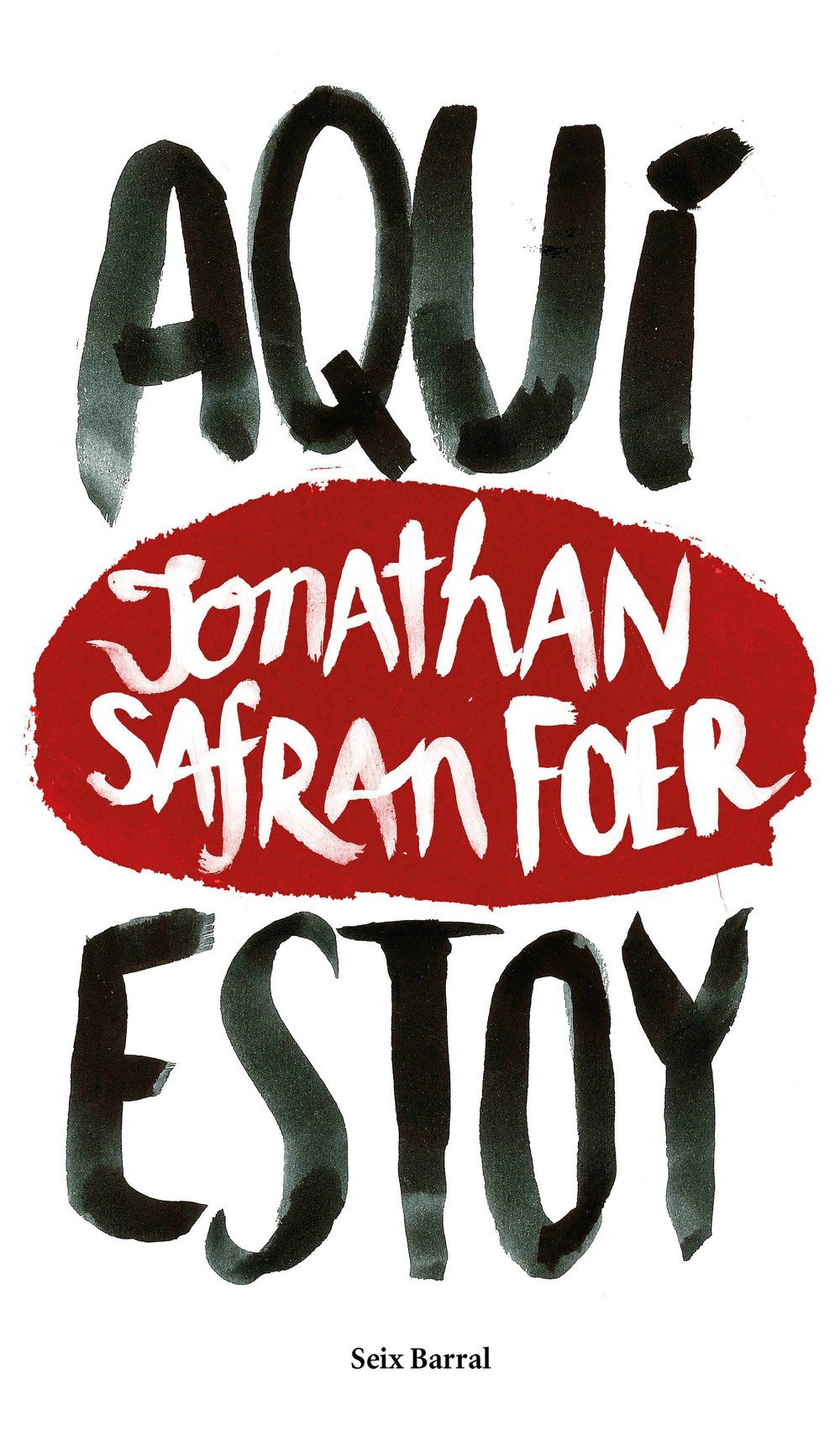
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: