Al señor Benjamin Netanyahu y a otros tantos que, como él, desean borrar del mapa al pueblo palestino deberían enviarles la nueva novela del neurólogo y escritor mexicano de origen judío Jaime Laventman, La tierra donde volvimos a nacer, que acaba de aparecer en México bajo el sello de editorial Tusquets. Se trata, en resumen, de un ejercicio de memoria histórica que evoca la tragedia, el amor, la capacidad de adaptación y las cicatrices que heredaron los migrantes judíos que llegaron a México en 1924; pero también, y sobre todo, de la decisión y la valentía de luchar por un futuro para sus descendientes, como una forma de agradecer al país que les dio acogida. Porque La tierra donde volvimos a nacer recrea la travesía y la vida de dos matrimonios que abandonan las frías tierras de Europa oriental, donde ser judío era sinónimo de persecución y muerte, y se ven forzados a atravesar el gran océano para llegar al puerto de Veracruz. Esos matrimonios judíos, que podrían parecerse sin ningún problema a cualquier matrimonio palestino de hoy, huyen de la Revolución Rusa y de la situación que enfrentaban las familias judías en los momentos previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el antisemitismo latente avisaba ya de las intenciones genocidas de quienes los consideraban sus enemigos. Su periplo solo tiene un objetivo, sencillísimo y a la vez enormemente complicado para ellos: la libertad. Así que cuando llegan a Veracruz sufren un shock cultural y emocional, porque entran en un país muy diferente al que ellos dejaron pero a la vez abierto a entregarles esa libertad que desean. Porque como el propio Laventman ha reconocido, “el gobierno y el pueblo mexicanos les dieron todas las facilidades para poder desarrollarse”. Y vuelven a nacer y se convierten en ciudadanos mexicanos. Laventman agrega que entre esos refugiados se encontraban sus cuatro abuelos y, cien años después, “los descendientes seguimos agradeciendo y participando ya no como emigrados, sino como mexicanos”. En esta obra polifónica, el autor hace hincapié en que estos emigrados venían sin nada, que encontraron gente que los ayudó y que, independientemente de haberse adaptado al país, también querían conservar su cultura y sus tradiciones, “no por encima ni por debajo de las mexicanas, sino a un lado; en una simbiosis en la que cada uno puede aprender del otro”. Y aprenden el idioma, las costumbres, la religión, y las respetan, y amalgaman ambas culturas con éxito. Autor de obras como Espectro, Prisioneros somos ambos, Cartas sin enviar y Músicos y sus padecimientos, Laventman acepta que su generación ha heredado cicatrices, “porque nosotros sí nos salvamos y muchos de nuestros familiares y amigos no lo lograron. Son cicatrices difíciles de sanar. Es una carga emocional pesada, si dejaste a padres o hermanos. Cicatrices que uno lleva dentro, pero que con el paso del tiempo van desapareciendo”. Porque ante todo, “han querido encontrar la felicidad”. Y porque, sobre todo, hubo una oportunidad que aprovecharon, porque se la dieron. Hoy algunos judíos que han olvidado que gente de su pueblo sufrió por ese tipo de persecuciones absurdas no quieren darle esa misma oportunidad al pueblo palestino. Y los han acorralado en una franja de tierra sin escapatoria posible. ¿Qué habrían hecho sus abuelos, esos abuelos perseguidos, marcados, lacerados, que pedían a gritos una oportunidad? Hay que joderse, la de vueltas que da la vida.
JULIETA FIERRO, UNA ASTRÓNOMA GALÁCTICA
Miró a las estrellas para fundirse con ellas y recorrió el universo para explicarlo con la sencillez con que se cuenta un cuento a un niño. A los 77 años, la astrónoma mexicana Julieta Fierro se ha convertido en luz, dejando tras de sí una estela resplandeciente de libros y conocimiento, de humanidad y buenas vibraciones que reverberarán hasta que el último sonido se apague. Como recuerda la periodista Claudia Solera, Fierro era un personaje único, dotado de una singularidad superlativa: de niña anehalaba ser un hada con una varita mágica para borrar el sufrimiento del mundo y como no la tuvo, encontró otra más poderosa: la ciencia. Con ella viajó a los rincones más pobres de la India, donde niños que jamás habían tenido un juguete atesoraban los objetos de sus experimentos como si fueran tesoros. “Ahí sí fui un hada”, le confesó entre risas. También, dice Solera, soñó con ser trapecista y vivir entre elefantes, luego de ver una película, y los columpios del jardín de su casa se convirtieron en sus primeros trapecios. “Su vida estuvo marcada por una pérdida temprana. A los 11 años, cuando murió su madre, Julieta se convirtió en segunda mamá de Miguel, su hermano de apenas 11 meses con síndrome de Down. Fue él —además de su madre— su verdadero maestro de vida. A Miguel quería enseñarle de todo: palabras en inglés, nombres de plantas, juegos de matemáticas. En ese esfuerzo por explicarle lo complejo de forma sencilla, sin saberlo, comenzó a forjarse la rockstar de la divulgación científica”. Así es ahora despedida, como una rockstar, porque a sus conferencias acudían cientos de estudiantes y gente curiosa que deseaba escuchar su manera de explicar la ciencia. Pero también Julieta Fierro fue llamada “rockstar de la divulgación” no solo porque lograba llenar auditorios, sino porque hizo de la ciencia un espectáculo entrañable detrás de cuyo show había disciplina, humor y una fe inquebrantable en el poder del conocimiento. A Julieta se la recuerda hoy como la científica que subía a los pasillos de una feria en patines, pero también como la académica que ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Mujer indómita y rebelde frente a las barreras de género, creativa en la enseñanza y apasionada en su vocación de acercar el cosmos a la gente, Fierro abrió el camino para que la ciencia dejara de ser un lenguaje reservado a una élite y se convirtiera en patrimonio común. De su madre, dicen quienes la conocieron, heredó el ingenio y la capacidad de sorprender. Estadunidense de origen, hablaba un español accidentado que hacía reír a sus hijas. Les organizaba fiestas insólitas de cumpleaños: una con ponis y sombreros vaqueros, otra hawaiana con cocos servidos como platos. Su dislexia, escribe Solera, la llevó a refugiarse en los números. “Siempre saqué ceros en francés, pero dieces en matemáticas”, le recordaba con humor. Y ese fue el camino que la llevó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde fue una de las siete mujeres en una generación de 70 donde solo tres lograron titularse. El mítico año de 1968 también fue para ella un despertar, pero no a la política, sino a la libertad de estudiar. “Era una época idealista: amor y paz, comunismo, pastillas anticonceptivas… íbamos a cambiar el mundo. Se suponía que iba a haber justicia, salud, educación, vivienda y servicios para todos”, contó en el pódcast Pioneras del diario Milenio. Su pasión por la divulgación la llevó a escribir más de 40 libros, desde La astronomía de México hasta Cartas astrales: Un romance científico del tercer tipo, y obras como La familia del Sol, Newton o La luz de las estrellas, los cuales se convirtieron en clásicos para acercar la astronomía al gran público. También participó en la elaboración de libros de texto de educación básica y en manuales para profesores. Pero Julieta Fierro no se conformó con los libros y diseñó talleres, exposiciones y museos interactivos, siendo pieza clave en la creación de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, del que más tarde fue directora y donde consolidó su visión de que la ciencia debía experimentarse con las manos, los ojos y la risa, y no sólo con fórmulas en una pizarra. Sin embargo, su lucha más constante fue por dignificar la vida de las mujeres. Su filosofía era simple: las mujeres no tenían que ser perfectas, sino felices. Admitía que salía a dar conferencias sin tender la cama ni lavar los cacharros, y no pasaba nada. La felicidad, aseguraba, sólo se encuentra en los retos: desde aprender un nuevo baile hasta cambiar el tinte del cabello. En los últimos años había iniciado una nueva batalla social: la de los adultos mayores por una muerte digna: “Que nos dejen morir en paz, sin sufrir, sin gastar tanto dinero, (porque) quieren mantenernos sin ningún sentido”, reclamaba. Pese a los honores, como destaca Solera, nunca abandonó la humildad. Vivía en un piso de protección oficial, rodeada de plantas, cajas numeradas y las carcajadas de sus mejores amigas, “Las velvetinas”, como las bautizó su hermano. Con ellas veía películas cada semana, compartía cervezas y hasta las convertía en cómplices de sus exposiciones científicas, disfrazándolas de diosas o ayudándola a inventar cómo expulsar sangre de un corazón humano. En la última entrevista que concedió habló de todo: de la felicidad como instante fugaz, del derecho de las mujeres a descansar sin sentirse culpables, de la urgencia de la muerte digna y de la libertad de las mujeres a elegir sus batallas. Y volvió a dejar claro el principio que guió su vida: “Las mujeres no tenemos que demostrar nada. El chiste es ser felices”. En el tintero de Julieta Fierro quedaron algunos proyectos: un libro de bachillerato para el Colegio de Ciencias y Humanidades que explicara cómo la materia de la Tierra es parte del universo, y otro que soñaba escribir sobre cada sitio arqueológico que recorre el Tren Maya en la península de Yucatán. Hace apenas dos semanas, en el Hay Festival Querétaro, ofreció su última conferencia pública: una charla sobre “El placer de mirar el cosmos”. Hoy, Julieta Fierro viaja como una luz galáctica y todos podemos ver su resplandor.
VIEJA CIUDAD DE HIERRO
Pasaban las siete de la mañana del 19 de septiembre de 1985 cuando mi madre me despertó dando gritos: “¡Está temblando, hijo, está temblando! ¡Dios mío, dios mío!”, chillaba postrada bajo la arcada de una puerta, tratando de proteger su humanidad del movimiento que me sacó de la cama, desperezándome muy lentamente: “No pasa nada, mamá, tranquila”, dije, atolondrado por el movimiento que bajo mis pies me llevaba de un lado a otro de la habitación convirtiendo el suelo en una barca que se mecía suave pero decididamente como si estuviera bajo una laguna. Pasaron segundos, muchos segundos, no sé cuántos segundos, pero me quedé ahí junto al colchón en el que dormía, como un pendejo que observa alucinado a su madre dando gritos, histérica, presa de un pánico atávico, sobrecogedor, de esos que no se pueden evitar porque vienen de muy profundo. La casa se movía toda y parecía de hule, algo muy frágil que podía romperse en cualquier momento. Pero no se rompió y, pasados unos instantes, todo se detuvo. Podía haberme caído el techo, seguro, porque no di ni un paso ni huí ni corrí despavorido ni me refugié, como mi madre, bajo el arco de la puerta. Después, supe que media ciudad se había roto, que media ciudad se había desplomado y que muchos como yo, apendejados, se habían quedado sepultados bajo escombros de ladrillo y hierro. Eso fue mucho más tarde, porque al parar el sismo enseguida me vestí y salí a la calle, cogí mi coche y conduje hasta la universidad, donde me encontré con unos colegas que me fueron informando de lo que las noticias en la radio decían: el terremoto había sido bestial: 8,1 en la escala de Richter. Una barbaridad. Me fui a dar un rol por el centro histórico. Un desastre. La gente subía a las cimas de los escombros para ver qué quedaba. Llegué a Bellas Artes y la policía ya no me dejó pasar. Seguí hacia Paseo de la Reforma y crucé por Tlatelolco. Las ambulancias, los coches de policía, la sirenas, todo era un caos y dos de los más grandes edificios lucían arrodillados, vencidos. Estacioné el coche por ahí y fui a echar una mano. Era tal el tiradero, los montones de tierra y escombros, muebles rotos, nubes de polvo y ruido que era imposible saber por dónde empezar. La gente se organizó deprisa: “¡Aquí, aquí, se escuchan gritos, aquí!”, decían por todos lados. Y allá íbamos buscando rescatar a alguien. Y así estuvimos todo el día. Yo no aguanté. Era demasiado. Llevando agua, camillas, sábanas, rascando por aquí y por allá. Vi muertos, aplastados, quebrados, mutilados, heridos, sangrados, asustados y otros que mejor no recordar; vi a la muerte pavonéandose oronda por la calles de la Ciudad de México, vieja ciudad de hierro —el número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones: 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20 mil fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones—. Han pasado cuatro décadas de aquel suceso y todavía retumban en mi cabeza los gritos de mi madre y el estúpido estupor que se apoderó de mí esa mañana del 19 de septiembre de 1985. Después supe que al rockero rupestre Rockdrigo González le había caído el techo de su casa mientras dormía con su chava. Y empecé a cantar:
Vieja ciudad de hierro
De cemento y de gente sin descanso
Si algún día tu historia tiene algún remanso
Dejarías de ser ciudad.
Con tu cuerpo maltrecho
Por los años y culturas que han pasado
Por la gente que sin ver has albergado
El otoño para ti llegó forzado
¿Ya qué?
Te han parado el tiempo
Te han quitado la promesa de ser viento
Te han quebrado las entrañas y el silencio
Ha volado como un ave sin aliento.
Se ha marchado lejos
Tu limpieza clara y en tus par de espejos
Han morado colores que son añejos
Y ahora ya no brillan más…


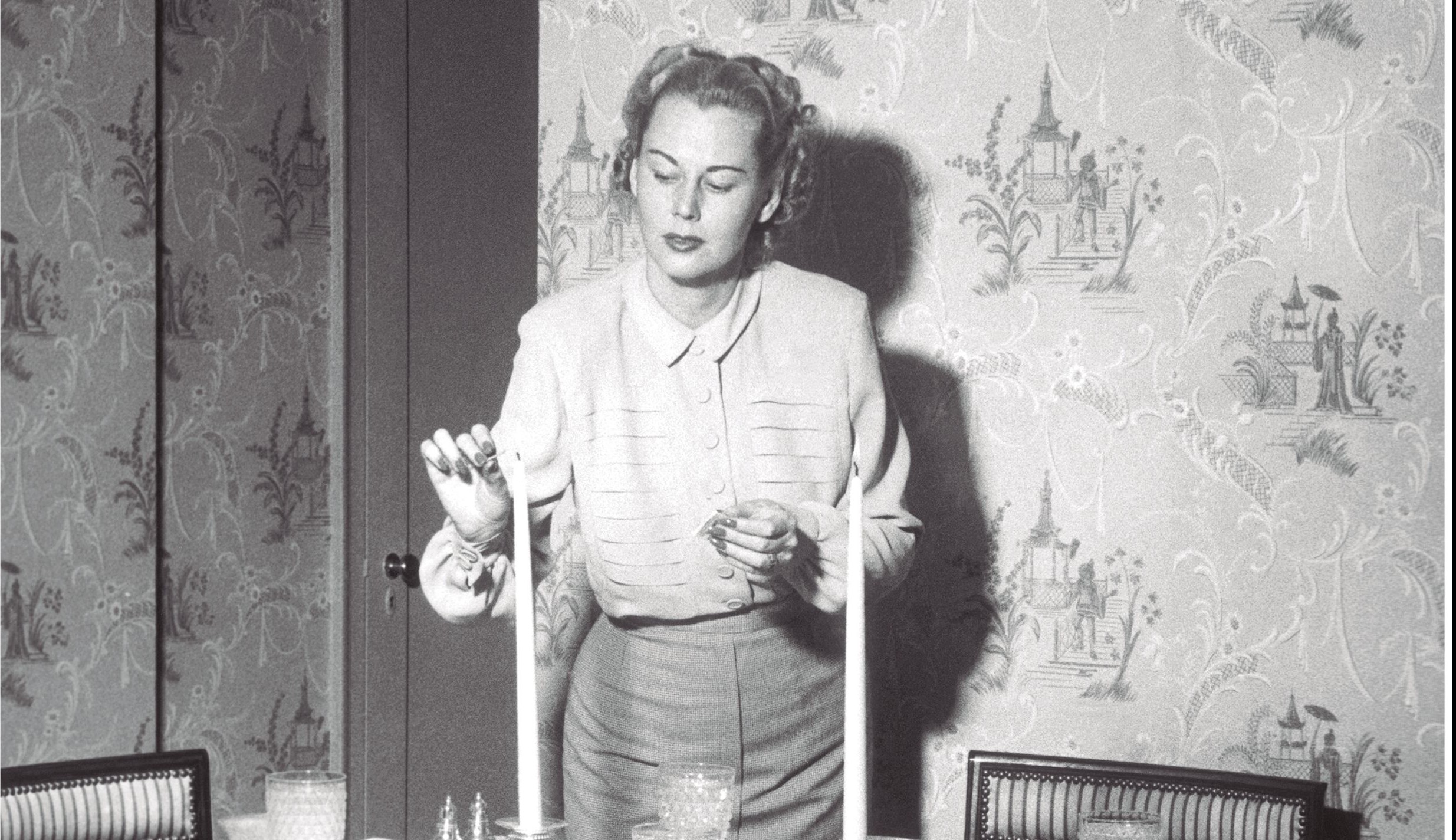



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: