El mundo en crisis permanente. Un diagnóstico demoledor en una frase escueta. Ese es el subtítulo de la última obra de Robert Kaplan publicada en castellano (RBA, traducción de Mª Dolores Crispín). El título, Tierra baldía, más que un guiño, es un explícito homenaje a The Waste Land, la obra maestra de T. S. Eliot, un largo poema de tintes tenebrosos. Kaplan consiguió hace unos años renombre internacional con La venganza de la geografía (en la misma editorial que el anterior, traducción española de Laura Martín). La tesis del analista norteamericano era que la globalización no había vencido a la ubicación física en el tablero geopolítico. La historia y el pasado limitan nuestro presente y hasta condicionan el futuro. Y no suele ser para bien.
Arrumbar tanto el determinismo histórico como el presentismo (enjuiciar todo desde la perspectiva actual) implica un ejercicio de análisis nada fácil que debería empezar, por ejemplo, por reconocer tres niveles diferentes, aunque superpuestos, en el mundo que vivimos. El primero, el más profundo, constituido por los rasgos inherentes a las sociedades humanas desde tiempo inmemorial. Uno de los más evidentes es la violencia en todas sus manifestaciones y la guerra en particular. Otro podía ser la desigualdad, también en todas sus formas y, en concreto, en relación con el uso y disfrute de los recursos materiales. No me detendré en ello para no hurgar en lo obvio.
El segundo nivel sería el de aquellas características que definen lo que solemos llamar el mundo contemporáneo. Precisemos aún más y acotemos: pongamos desde el siglo pasado, una centuria marcada por las dos mayores guerras que ha conocido la humanidad, cuyas consecuencias —en forma de fronteras, cicatrices, vencedores y vencidos— siguen gravitando sobre nosotros. Junto a ello, no me resisto a citar otros dos elementos esenciales sin los cuales no se entiende nuestra era: el desarrollo tecnológico que, aparte de sus múltiples efectos positivos, ha potenciado la agresividad humana, propiciando la aparición de una auténtica industria de la muerte, más letal cuanto más sofisticada; y la aplicación de esa capacidad de exterminio en proporciones insólitas a la población civil. Ya en la II Guerra Mundial, la mayoría de los cerca de setenta millones de muertos no fueron combatientes sino ciudadanos inocentes o al margen del conflicto.
El tercer nivel corresponde a los caracteres específicos de nuestro momento histórico. En él me detendré y para ello retomo el dictamen de Kaplan que mencioné en el frontispicio. ¿Por qué nuestra percepción de mundo en crisis, que algunos adjetivan además de permanente? Resulta ininteligible tal diagnóstico si no lo situamos en el eje de coordenadas de los factores, pasado y expectativas, que antes mencioné. El fin de la guerra fría abrió unas esperanzas que pronto se revelaron precipitadas. Se habló del triunfo universal de la democracia y la libertad, como si fuera el fin de la historia. Pero desde la desintegración de Yugoslavia (los fantasmas ancestrales del Viejo Continente, limpieza étnica incluida) a los atentados islamistas, pasando por las invasiones de Irak y Afganistán, el mundo pronto mostró su faz más cruel. Y, sobre todo, mostró brutalmente que, frente al voluntarismo bienintencionado, el pasado rara vez queda atrás, sino que pesa sobre el presente, como quien carga con un fardo. Los conflictos actuales de Ucrania y Gaza, a los que luego volveré, deben entenderse en este contexto.
El pasado es el espejo en el que nos miramos. En La revancha de los poderosos (Debate, traducción de Mª Luisa Rodríguez Tapia), Moisés Naím ha esquematizado hábilmente nuestros males actuales como la confluencia de las tres pes: populismo, polarización y posverdad. Si se fijan, verán que ninguna de ellas es privativa de nuestra época, aunque su confluencia y, aún más, su modulación tecnificada sí presenta notas inéditas. Pero, en último término, la consecuencia más grave de esa yuxtaposición, la crisis de la democracia y el creciente prestigio de las alternativas autocráticas, nos devuelve de nuevo a un pasado que queríamos creer superado. La crisis de los años treinta del siglo pasado. El auge de la extrema derecha. La lucha a muerte entre los extremos políticos. Weimar, por decirlo en una palabra.
No es una apreciación parcial o subjetiva. El primer y extenso capítulo de Tierra baldía se titula precisamente «Weimar se hace global». Las estanterías se han llenado de libros sobre los paralelismos entre nuestra era y aquella. Vean, por ejemplo, El fracaso de la República de Weimar, de Volker Ullrich (Taurus, traducción de Miguel Alberti). Aquí, sin embargo, muestro mi discrepancia o, para ser más preciso, mi reticencia a esos enfoques. Bien están los paralelismos, si no se llevan al extremo. Pese a lo que sostiene esa frase hecha, la historia no se repite. Siempre hay componentes particulares. La apreciación es menos anecdótica de lo que parece porque el problema es que a menudo se usan categorías y conceptos obsoletos o se fuerzan interpretaciones presentistas. La inflación de las etiquetas fascismo y fascistas es una de las más deplorables. Hitler no va a volver. Ni Stalin, ni Mao. Puede parecer una noticia positiva, pero no se hagan muchas ilusiones. Lo que venga puede ser peor. Pero, en todo caso, será distinto.
El pesimismo de nuestra época deriva de esa constatación: como dice Kaplan, no somos mejores que hace un siglo, salvo en los aspectos técnicos, que usamos para hacer el mal de forma más eficaz. Ahora matamos más y mejor que antes. Podemos asesinar a miles, cientos de miles, quizá pronto millones de personas, apretando un botón o desde una pantalla, como un videojuego. La noción de progreso, que tanto nos ha inspirado, parece un espejismo. ¡Qué ingenuos! Vivimos una crisis integral, que afecta a todas las facetas del ser humano, desde la psicológica a la colectiva. En el campo político, después del equilibrio del terror del mundo bipolar no hemos sabido construir un mundo más estable, todo lo contrario. La guerra entre Estados sigue siendo, como siempre, la continuación de la política por otros medios, pero las pulsiones agresivas —el recurso a la violencia como forma de solucionar conflictos— se han desarrollado hasta el punto de existir un creciente riesgo de guerras civiles en lugares inverosímiles, como los Estados Unidos, sin ir más lejos. Es la tesis de Barbara Walter en Cómo empieza una guerra civil y cómo evitar que ocurra (Península, traducción de Gemma Deza).
¿Qué podemos hacer? Durante un tiempo se pensó que la globalización y el desarrollo tecnológico ayudarían. Al visibilizar el sufrimiento humano en cualquier rincón del mundo, al llevarlo casi en tiempo real a los hogares, de una parte a otra del planeta, se despertaría un movimiento de solidaridad que pararía las masacres. Las guerras actuales que más nos desazonan, las de Ucrania y Gaza, muestran una vez más cuán equivocados estábamos. Asistimos impotentes desde las pantallas de nuestros televisores, teléfonos móviles y otros artefactos de última generación a la muerte y la crueldad de siempre: destrucción, matanzas de niños, barbarie por doquier. ¿Servirán de algo las protestas y movimientos de solidaridad? Aun en el supuesto de que en algún momento sirvan —lo que es mucho suponer— siempre será ya muy tarde.
En El mundo después de Gaza (Galaxia Gutenberg, traducción de Amelia Pérez de Villar), Pankaj Mishra sostiene que Gaza muestra «que estamos en un mundo decrépito que ya no cree en sí mismo», que «pisotea sin menoscabo los derechos y principios que en otro tiempo consideró sagrados, repudia todo sentido de la dignidad y el honor y recompensa la violencia, las mentiras, la crueldad y el servilismo». Deja, sin embargo, una pequeña puerta a la esperanza: «Gaza provoca vértigo, junto a una sensación de caos y de vacío, pero al tiempo se ha convertido para mucha gente en condición imprescindible de la conciencia ética y política del siglo XXI, como lo fue la Primera Guerra Mundial para toda una generación de Occidente».
Francisco Veiga, en la última edición de Ucrania 22 (Alianza), muestra la complejidad del conflicto, sus contradicciones y sus efectos globales: «Después de tres años de sermoneo occidental a Rusia por haber recurrido a una invasión preventiva contra Ucrania, a Israel se le permite atacar a Irán, asesinar a científicos y estadistas, recurrir al terrorismo y bombardear infraestructura civil, tras casi dos años de aplicar políticas de exterminio de población civil en Gaza». Y su conclusión es más pesimista aún que la de Mishra: en el punto al que ha llegado todo, «no hay solución». Entiéndase, la guerra acabará en algún momento. Pero será una paz provisional. Pan para hoy…
En situaciones críticas, solía surgir una voz de alarma, que advertía: ¡Atención! ¡Estamos perdiendo la guerra! Se me ocurre un grito de angustia alternativo: ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo la paz! Puede que sea incluso demasiado tarde. Lo es, sin duda, para las víctimas. Para los que aún no lo somos, puede que solo queden las lamentaciones.


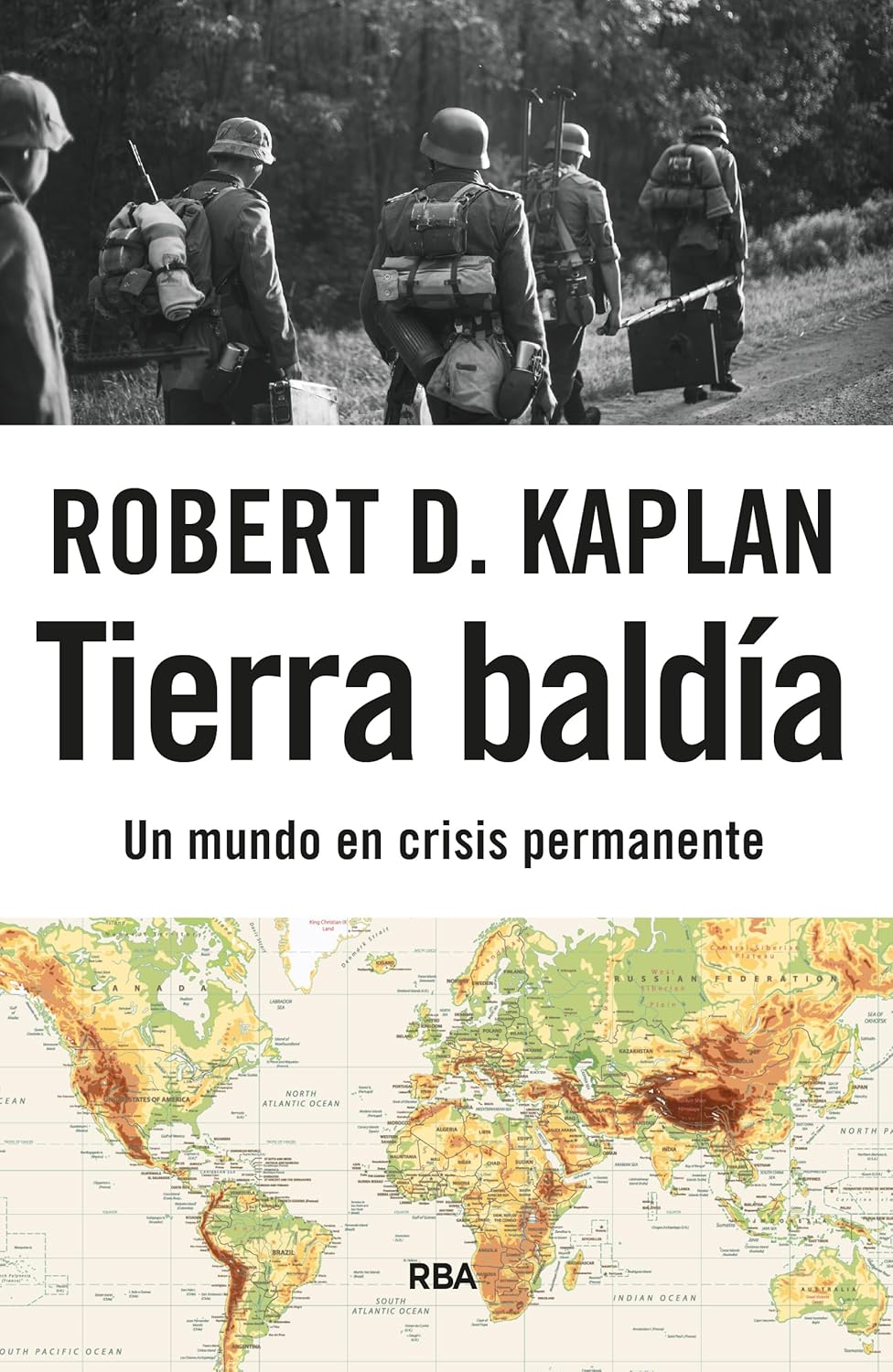



Magnífico artículo. Como dice el Doctor Manhattan de Watchmen; “siempre ha sido y siempre será demasiado tarde”. Somos tan singulares y tan peligrosos que nunca hubo demasiada esperanza…sólo la de un insensato.