Como alguno de sus personajes, se retiró antes de desaparecer. Pocos teníamos noticias de Francisco J. Satué. Un buen amigo común, el poeta y narrador Miguel Galanes, fue su último anclaje con el presente de una amistad que traspasó la desmemoria general. Tenía en alta estima la lealtad, y Miguel Galanes fue leal hasta donde le dejaron. Satué murió sin eco, sin obituarios en las secciones de cultura. Quizá él lo hubiera querido así, no sé. Pero sí sé que odiaba la ñoñería, así que se trata de estar a la altura de un escritor cuya obra literaria y periodística tiene algo de excesiva, radical, traspasada por una negrura mate, como la ropa que usaba a diario. O al menos, hasta donde uno recuerda.
Había llegado a El Mundo desde la redacción desmantelada del suplemento Disidencias, de Cambio 16, medio donde había empezado colaborar siendo un chaval intoxicado de literatura y filosofía. Asombraba a sus jefes que alguien recién salido de la adolescencia ya hubiera recorrido tantos kilómetros de lecturas. Firmaría artículos en Nueva Estafeta, Cuadernos Hispanoamericanos, Cuadernos del Norte… y más tarde en Ínsula, El Urogallo o Rolling Stone. Su voz no era campanuda, pero sí bonita, radiofónica. Prueba: el vídeo de YouTube donde recita —mejor que la mayoría de los poetas— el texto “La eternidad en sesenta segundos”. Colaboró en Cadena COPE, Radio 3, Radio Vallekas… Cuando entonces, entraba en la redacción de El Mundo sin hora fija de salida. Como todos. Había cambiado la gabardina por una chupa de cuero cruzada por una bandolera, pantalones y botas negras. En invierno se cubría con una boina calada a la manera militar y una bufanda al cuello. Nacido en 1961, antes de alcanzar los 30 años ya era autor de cuatro obras: las novelas El círculo infinito (Planeta, 1983), El desierto de los ojos (Laia, 1987), Desolación del héroe (Alfaguara, 1988) y el libro de relatos Las sombras rojas (Libertarias, 1986). El año anterior a su incorporación al periódico había publicado La pasión de los siniestros (Plaza y Janés. Premio Ateneo de Santander, 1988), cuya primera frase es un espejo que le duplica en tercera persona: “Lo que le impacientaba era sentirse prisionero de una especie de mandato moral, forzado”. Satué trató de ser libre como escritor y periodista.
Hay que imaginarse un periódico del siglo pasado, cuando el aire olía a tabaco y se escuchaba el ronroneo del fax. La redacción era el aula de un máster acelerado de periodismo. En las horas del cierre se transformaba en manicomio: un jefe de sección gritaba como el capitán Ahab a la vista del lomo blanco de una exclusiva. Muchos perdimos algo de pelo a causa del estrés, y alguna redactora caía al suelo presa de un ataque de ansiedad. Aquel periódico no daba sus primeros pasos, se abría paso a patadas. La máquina de café expulsaba proteínas en forma de hormigas. Forges etiquetó cómo preferías tu taza: “Con hormigas”, “Sin hormigas”, “Extra hormigas”. El Muro de Berlín acababa de caer. Mejor dicho: lo habían derribado a martillazos. En tanto, encerrado en una suerte de pecera acristalada, Satué escribía la “Historia del Comunismo”, penúltimo cadáver petrificado de la utopía, del que levantó acta para un coleccionable que se vendía con el diario. Su visión del comunismo era una pelea a la contra, esto es, desde los postulados del anarquismo. Descreía de las liturgias uniformadas. Conjeturo que si le hubiese tocado vivir la Guerra Civil y hubiera podido escoger bando, habría militado en el POUM… Pero vaya usted a saber.
Se alimentaba de la gran novela negra norteamericana, desde Raymond Chandler a Chester Himes cruzando el puente de Dashiell Hammett. Habría que añadir a Juan Rulfo, Norman Mailer y Albert Camus, una de sus triadas más queridas. Decía, sin asomo de ironía, que hablaba con los amigos muertos. En la contraportada de su primera novela se lee: “Un personaje que retorna al mundo de su pasado persigue las pistas que pueden esclarecer la desaparición de un amigo y aplacar su conciencia”. He aquí una de sus obsesiones narrativas.
Salía del periódico, y aquel motero que nunca tuvo moto —como tantos escritores, no sabía conducir—, regresaba a San Blas. Al día siguiente —tras una noche otra vez convulsa— podías leer el obituario que había escrito de Juan Carlos Onetti —uno de los autores más admirados—, una reseña de la última novela de Peter Handke o una crítica de televisión sobre Twin Peaks.
Era un joven muy viejo con unos hombros muy anchos. Por edad, debió pertenecer a la Generación X, pero fue el más joven de la llamada “Nueva Narrativa Española”, de suerte que cuando llegaron los Kronen —entonces los editores buscaban jóvenes narradores hasta en las ferreterías—, él ya estaba de vuelta. ¿Sexo, drogas y rocanrol? Qué le iban a contar… Sus referentes no estaban en el minimalismo existencial de Raymond Carver, aunque lo estimaba mucho, sino en la literatura centroeuropea, el expresionismo alemán, la metafísica desértica de Dino Buzzatti o la desmesura lisérgica de la Generación Beat. De ahí su antigua sintonía con Mariano Antolín Rato —fallecido en enero de este año— y con su mujer, María de Calonje, pero también con el traductor Martínez Lage (Miguel se le adelantó en 2011 con una muerte repentina en Almería), o con poetas: Francisca Aguirre y Félix Grande, fallecidos en 2019 y 2017, respectivamente. No podemos olvidar el gran afecto que sentía por la hija de ambos, Guadalupe. No le faltaban amigos muertos. Admiraba la poesía y a los poetas, pues validaba el género poético como la máxima expresión literaria. Y con ella se despidió… Pero no nos adelantemos.
Cuando entonces, la posmodernidad expedía certificados de muerte: de Dios, del arte, de los grandes metarrelatos filosóficos y políticos. Satué no asistió a dar el pésame a tanto funeral, y el tiempo le ha dado la razón, al menos en el último punto. ¿La muerte de las ideologías? Qué risa, ¿no? Y él respondía con un gruñido mientras las gotas de whisky le perlaban el bigote en un bar asturiano de Argüelles. Allí convocó a los periodistas y críticos para presentar la novela La carne (Alfaguara, 1991). Menú del día: guisotes contundentes. En aquel local no se servían canapés, no olía a papel verjurado, sino a fritanga. Y si no te gusta, te vas. Satué podía tener modales de caballero sureño, como su amigo Eduardo Chamorro, o ponerse desagradable. Los primeros modos los reservaba para las muchas amigas que tuvo; los segundos, para aquel que lo menospreciara, sobre todo si la afrenta llegaba de un poderoso… o porque en el fondo del vaso de whisky creía ver la silueta imaginaria de una insidia. No sé si tuvo vocación de marginal, pero como hombre libre no era dócil. Consecuencia: se movía en la frontera. En aquella presentación en “el asturiano” de Argüelles, que era el local donde se emborrachaba con los amigos entre discusiones sobre literatura, política o lo que se terciara, flotaba una atmósfera propicia para que Satué brindara a la salud de Walter Benjamin, se le acercara alguna chica o terminara en el suelo, apalizado por un grupo de niñatos celosos. Su querencia por lo liminar, tanto en la estética como en la ética, lo fue alejando hacia una suerte de malditismo, ese veneno. En esto, como en muchas otras cosas, no coincidíamos. Pero las maromas de la amistad son, deben ser, cree uno, así: libres. Escrito hoy, esto suena casi revolucionario.
Sus camisetas negras de Motörhead o Judas Priest, resudadas bajo una chupa de cuero, no eran una pose de suplemento dominical, sino una encarnación. Publicó para Cátedra libros sobre la historia del heavy metal, del orgullo punk, de Guns n’ Roses, de las mutaciones de David Bowie… No olvidemos su ¡Más madera! Historia del rock, (Belacqua, 2004) que tiene las dimensiones de una enciclopedia en un solo volumen.
Quizá sorprenda que un tipo como él, desconfiado, siempre con la guardia alta, pero a quien el buen corazón se le asomaba en la sonrisa, en la coreografía del cigarro, en una mirada, escribió literatura infantil y juvenil, que publicó Anaya: Y el gato dijo fu, Mundo Móvil, Magia radio…
Tal como se ha dicho más arriba, Satué era un insomne profesional, así que escribía con guardias de veinticuatro horas. Era prolífico, al menos para los que tendemos al estreñimiento literario. Publicó la novela Piel de centauro (Alfaguara, 1995) —con guiño a su compinche Miguel Martínez Lage—, narraciones como Relatos de sangre (Debate, 2001), las crónicas de investigación Padre coraje y Los secretos de la Transición (La Esfera de los Libros, 2005), biografías poco autorizadas como Alfonso Guerra, el conspirador (Temas de Hoy, 1991), que no le granjeó muy buenas amistades precisamente, o ediciones como El poder (Espasa 1996), sobre la obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán. Luego se fue alejando. O nosotros nos alejamos de él. Tal vez ambas cosas. Le seguíamos tras el visillo. La noche bífida (El Andén, 2007) fue la última novela —no creo estar equivocado—, que dejó antes de guardar muchos años de silencio.
Llegaron el daño, la enfermedad, acaso la desilusión, poco a poco, o de golpe. Lo ignoro. El caso es que se retiró y no dejó rastro. Fueron años de graves complicaciones de salud. Nos vimos en dos ocasiones gracias a Miguel Galanes, el amigo puente. Las secuelas físicas eran evidentes. En 2023 cerró el círculo con la novela —y las botas puestas— Logia Luger. Su penúltimo llamado fue un libro de poemas, Injuria, o Ellas contra el tiempo (Vitruvio, 2017), que es un homenaje a las mujeres que admiró y quiso en un tiempo literario y cultural cuyo recuerdo se ha desvanecido, en algunos casos tan rápidamente como la sombra del propio Satué. En términos poéticos fue un rayo de tiniebla. Ya que no conversarán con él, ni sentirán su abrazo de plantígrado del alto Aragón, sus futuros lectores podrán, pueden, acercarse a su universo literario según tengan el ánimo enfurruñado, sesudo, curioso, combativo, tierno… “Que se atrevan”, diría él.





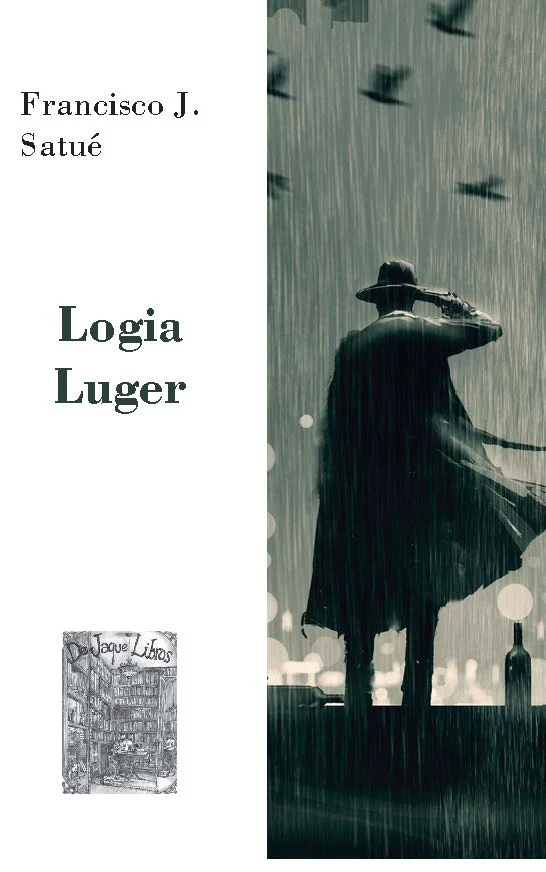



Gracias por presentarme a este autor con este texto que valdría cono elegía.