En la ciudad canadiense de Windsor, al sur de Ontario, una persona se despertó en mitad de una noche de octubre de 2011. Al parecer, la había ido desvelando un extraño zumbido que dejó de oír al día siguiente, después de acudir a la consulta de un especialista en medicina general, que le recetó unas aspirinas. Una vez más, el viejo remedio dejó zanjado el problema. Pero el problema se repitió al cabo de tres días, y entonces las aspirinas ya no sirvieron de mucho. El zumbido comenzó de noche, ahora con una intensidad ligeramente superior y durante un período bastante más largo, hasta la tarde del día siguiente. Fue una mujer quien primero lo percibió. Ni su marido ni ninguno de sus cuatro hijos escucharon nada, sorprendidos cuando ella les preguntaba al respecto, al principio con un tono de voz demasiado bajo, como si temiese estar siendo vigilada por algo o alguien, y luego al borde de los gritos y la histeria, molesta por creer que su familia le estaba gastando un broma, porque le parecía imposible que no oyesen nada. De haber sido solo ella quien acudió aquella tarde a la consulta del especialista en medicina general, puede que el médico le hubiese recetado de nuevo aspirinas y añadiese un tranquilizante, para sacarla del estado de agitación en el que se había metido. Sin embargo, el médico la derivó al hospital, como había hecho desde la mañana de ese mismo día con otros cuatro pacientes, todos ellos bajo el mismo estado de cansancio y desesperación porque llevaban oyendo horas un zumbido de alta intensidad, mientras sus familiares los observaban con preocupación, sin saber qué pensar.
El caso que acabo de contar fue real y llegó a afectar a más de dos mil personas de la misma ciudad. De haberse dado en Estados Unidos, seguramente habríamos oído más al respecto; en Canadá se le dio importancia pero con la discreción que caracteriza a ese país americano y con el desinterés que provoca en el resto del mundo. A quien sí llamó la atención fue al guionista, cineasta, dramaturgo y novelista canadiense Jordan Tannahill. Con el punto de partida que acabo de narrar, de hecho, él comenzó a escribir Los que oyen, publicada en 2021 y desde entonces premiada, reeditada y adaptada como serie de televisión por la BBC. La historia, obviamente, no se queda en lo que conté y poco a poco deja de ser un drama doméstico y médico para convertirse en una especie de historia de ciencia ficción en cuanto todos los afectados por el zumbido se unen, no para hablar sino solo por estar juntos, normalizando entre ellos lo que con sus familias, vecinos y amigos había ido convirtiéndose en un agente aislante y ominoso. Así, lo que comienza siendo una flaqueza individual se convierte en un signo distintivo y en una fortaleza colectiva. «Los que oyen» transforman su enfermedad en el sentido de su vida, convierten su fantasía en su realidad. Y de ser enfermos pasan a ser extraños. Ellos.
En la segunda mitad del siglo XIX algunas personas desaparecían de pronto, sin motivo aparente. Podían ser niños o ancianos, mujeres u hombres, italianos o chechenos. Tenemos noticias de casos ante todo franceses porque Francia en aquel momento se entregó en cuerpo y alma a desarrollar avances para la medicina, del mismo modo que los exploradores se adentraban en rincones del planeta adonde hasta entonces no habían llegado los occidentales, o solo unos pocos. La medicina, por así decirlo, necesitaba de la determinación de los viajeros, también de su valor. Rechazar todo lo que resultaba anómalo o desconocido en Europa ya no era una opción. Si el Viejo Continente quería tener un lugar en el mundo, primero debía observarlo e intentar entenderlo en su totalidad. Y eso pasaba por observar y prevenir enfermedades nunca antes diagnosticadas, como la dromomanía. No era un producto de virus y bacterias, sino del tiempo. Afectaba a personas a quienes de repente les nublaba la razón y los empujaba a caminar, siguiendo los caminos pero sin rumbo, a veces hasta el límite de sus fuerzas. Uno podía comenzar en Aviñón, pongo por caso, y acabar en Estambul o en Siberia. Cuando se comenzaba a caminar, nadie había preparado antes una mochila con ropa y alimentos, no se llevaban mapas ni armas para defenderse de los muchos salteadores de caminos de la época. Tampoco parecía importarles demasiado a los afectados que por aquel entonces muchos países hubiesen comenzado a trazar sus fronteras y a protegerlas con tropas, para cobrar impuestos a los comerciantes extranjeros y para prevenirse contra los ejércitos de otros países si intentaban entrar en su territorio. Las fuerzas que los empujaban eran parecidas a las que siempre nos han empujado a toser cuando queremos expulsar algo de nuestro organismo. Es posible que ningún patógeno hubiese provocado aquella enfermedad y se hubiese debido a las máquinas de vapor y su aplicación industrial, a la irrupción de trenes en paisajes antes bucólicos, o al enorme y sempiterno bullicio de las ciudades mientras crecían.
Vista hoy, desde la distancia, la dromomanía nos parece una enfermedad propia del siglo XIX y de los avances que trajo consigo la tecnología, porque los avances, para entenderlos, también deben ser observados como retrocesos. Quizás ya no existan casos diagnosticados, y aun así no puede darse por extinguida aquella peculiar patología. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de gente que va a comprar un paquete de cigarrillos, da la vuelta a la esquina y desaparece para siempre? ¿Acaso no podríamos llamar dromomaníacos a esas personas? ¿Acaso no somos todos los viajeros —los que nos adentramos incansablemente y sin un objetivo claro en otros países— un poco dromomaníacos? ¿Podría aquella seria enfermedad haberse convertido en una más leve? ¿No son los turistas que se mueven por inercia, porque sus compañeros y familiares lo hacen asimismo, los nuevos afectados por la dromomanía? ¿No mutan los virus y las bacterias? ¿Podrían unos cuantos enfermos del siglo XIX haberse convertido en la inmensa mayoría de los occidentales supuestamente sanos del siglo XXI?
Claire Devon es la protagonista de la novela Los que oyen. Antes de verse afectada por una extraña perturbación a la que no llamaremos enfermedad, se dedica a dar clases de literatura. Su vida es normal, aunque tiene algo de clandestina porque en realidad ella se siente distinta de cuantos la rodean. Con su marido tiene una buena relación, aunque ella lo observe de una forma algo paternalista cuando él a todo reacciona de manera instintiva y primaria, como si no tuviese armas para pensar. Curiosamente, a él le ha ido bien en la vida, seguramente porque hacer dinero tiene más que ver con la falta de escrúpulos que con la inteligencia. No es un Donald Trump o un Elon Musk de la vida pero sí es alguien que, en cuanto tengas problemas que no puede entender, te abandonará o no te servirá de nada. A Claire, de hecho, no le sirve de mucho, ante el zumbido que ella comienza a oír. Tampoco su hija. De modo que Claire pasa de ser una inteligente clandestina, alguien con un coeficiente de inteligencia mayor que el de la media, a ser una enferma. Si antes sus puntos de vista chocaban con los de los demás, ahora su percepción la aísla de los demás, porque a su alrededor nadie más oye lo que ella oye. Sin embargo, su caso no es el único. Otras personas oyen el zumbido.
La pandemia por el coronavirus y el periodo de aislamiento que tuvimos que sufrir nos convirtió a todos en enfermos potenciales. Durante unos meses dio la sensación de que comenzábamos a entender la vida en los mismos términos y que en adelante fijaríamos los mismos objetivos, porque aquel periodo nos demostró lo que nunca debimos haber olvidado: juntos tenemos la fortaleza y el poder, por separado unos nos convertimos en víctimas o verdugos potenciales de los otros. Juntos entendemos la vida como remedio y separados entendemos la vida como enfermedad. Y juro, porque lo sé y porque creo que todos lo sabemos en mayor o menor medida, que no hay soledad como la de un hospital ni incomprensión como la que sufre un enfermo, y hoy en día, cuando no entendemos a alguien lo convertimos en un enfermo potencial o en un portador de patógenos altamente peligrosos, de ahí que ya comencemos a ver la vejez como una enfermedad y a los inmigrantes como virus o bacterias.
De la extraordinaria novela de Jordan Tannahill, la BBC produjo una interesante serie, que por desgracia convirtió a Claire en un signo semiológico desde el primer episodio, sin haberla dejado ser antes un personaje. La serie se comportó desde el inicio como un producto de ciencia ficción, segura de que los aspectos psicológicos y domésticos de la protagonista podían interferir en la potencia de imágenes que desde el comienzo pretendían proyectar extrañeza. Querían que el mundo en el que se movía ella fuese un mundo peculiar y extraño desde el primer plano de la serie. El problema es que eso implica entender el arte abstracto sin haber visto antes el arte figurativo, comprender contenidos aunque no tengan formas. Y eso solo puede darse en personas con un cierto bagaje, gente que ya llegue a la serie con cientos de series previas y de novelas de ciencia ficción que les inviten a pensar imágenes que en realidad no están viendo pero que se parecen a otras que vieron antes y sí pensaban.
No puedo resistirme a incluir un fragmento del comienzo de la novela, cuando Claire oye por primera vez el zumbido:
Me desplacé en la oscuridad esquivando muebles con la memoria muscular, deteniéndome de vez en cuando para contener la respiración y ampliar así el silencio. El ruido persistía, un zumbido de escasa variación o modulación. A veces me parecía detectar una leve modificación en el tono, pero creo que simplemente se debía a que me concentraba demasiado. Busqué en la sala, en el sótano, en el garaje; desenchufé todos los aparatos, el router, el microondas, el televisor, el calentador de agua; quité las pilas a los detectores de humo. En un momento determinado, llegué a desconectar el interruptor general de la luz. De inmediato recordé esa vez, cuando tenía seis años, que nos quedamos sin luz durante una tormenta eléctrica. Hubo algo revelador en el silencio que siguió. Nunca me había planteado que nuestro piso tuviera un sistema nervioso, ni que fuera tan ruidoso. Me maravilló que hubiese sonidos que solo podían percibirse en su ausencia, y me inquietó comprender cuánto había conseguido programarme para no oírlos. Lo mucho que teníamos que pasar por alto para sobrevivir.
Volviendo al caso que mencioné al inicio de este texto, los habitantes de Windsor señalaron a la isla de Tug, que estaba por aquel entonces fuertemente industrializada y de la cual los separaban menos de quinientos metros, como posible origen del zumbido que estaban comenzando a oír sus habitantes. Windsor, vaya por delante, está situada en la desembocadura del río Rouge, que la separa de Detroit y, por tanto, de Estados Unidos. Vaya también por delante que Tug pertenece a Estados Unidos, donde nadie se quejó jamás por ningún tipo de zumbido ni en la isla ni en Detroit, con lo cual no se hizo absolutamente nada cuando las autoridades canadienses les pidieron a las estadounidenses que llevaran a cabo una investigación al respecto, por si el zumbido y algunas de las plantas industriales de Tug estaban relacionados. En 2020, no obstante, una planta de acero de la compañía US Steel cerró y el mismo día en que lo hizo los habitantes de Windsor dejaron de oír el zumbido.
—————————————
Autor: Jordan Tannahill. Título: Los que oyen. Traducción: Magdalena Palmer. Editorial: Capitán Swing. Venta: Todos tus libros.


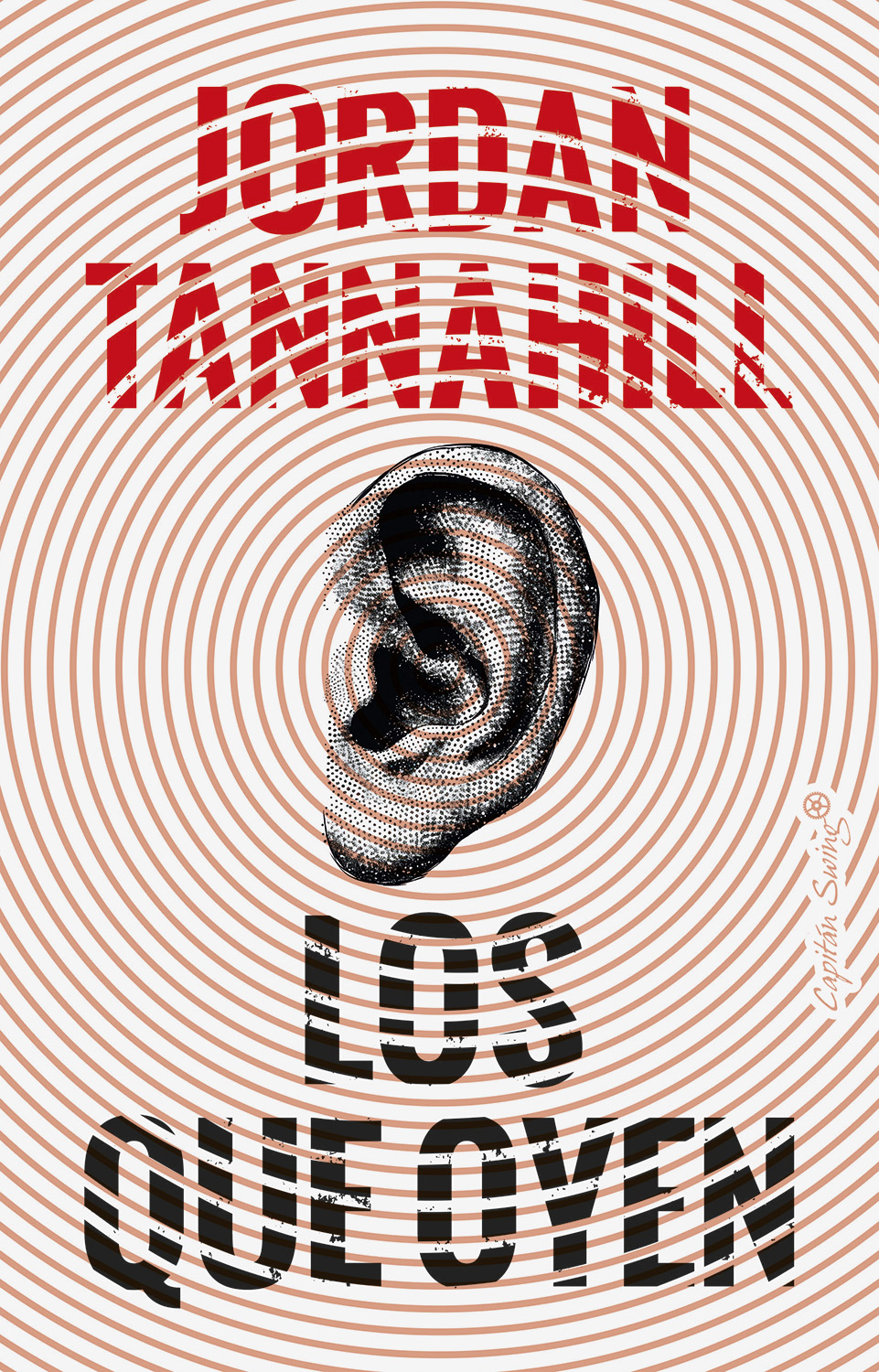



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: