Arcén ordena varias décadas de escritura, dieciséis libros que sorprenden por su cohesión. No hay altibajos ni etapas contradictorias. El lector recibe la impresión de asistir no a la evolución de una voz, sino al lento refinamiento de una conciencia. Aunque falta por salir una última antología en Reino de Cordelia, el autor ha anunciado su irrevocable despedida de la poesía con una determinación subrayada en los últimos versos de esta obra: Todavía me quedan dos cosas por hacer: / este poema / —que dejaré incompleto— y después
López Lara no se inserta en ninguna corriente. No pertenece al neorromanticismo, a la experiencia ni a la metáfora opaca, no cultiva el coloquialismo narrativo ni las formas ramplonas de la autoexposición tan propias de las generaciones digitales, y no solo de ellas. Es un poeta clásico sin solemnidad, filósofo sin sistema, aforista sin aridez, lírico sin sentimentalismo de baratillo. No busca renovación formal ni dependencia alguna, solo la férrea fidelidad a un tono, a una mirada y a una ética del decir. Una rareza. Su singularidad procede de esa mezcla. Es un poeta del margen (del arcén) que escribe como si ya hubiese librado todas las batallas.
Estos poemas nacen de un saber que no se exhibe, sencillamente ocurre. Parecen pensamientos tallados que, muy lejos del lirismo exuberante, se acercan al fragmento moral y metafísico. Su hondura reflexiva los hace fronterizos con el estoicismo, se acerca a los ubi sunt medievales (pero sin eternidad) y a los moralistas franceses del siglo XVII. No se confundan, no les estoy hablando de una escritura clásica ni antigua, sino de la que brota de un conocimiento existencial y una densidad introspectiva que produce una poesía de enorme solidez intelectual. Y, sin embargo, que delata también una honda vulnerabilidad emocional que nos deja tañendo sus campanas en la hondura del cerebro.
El libro se repliega sobre su propio acto de escritura. El yo poético es alguien que cree haber vivido demasiado, pero conserva la distancia suficiente para examinar su vida con toda frialdad. Es una voz madura, intensa, radicalmente lúcida. No escribe para conmover, lo hace para clarificar. El yo no es el protagonista, es el observador; no dramatiza, constata; no se lamenta, se explica. Su exactitud conceptual y su economía expresiva convierten cada poema en una idea que se encarna, pero solo lo justo para que pueda verse su escualidez retórica. Su profundidad ontológica y su sensibilidad sin aspavientos se expresan con una voz fértil que huye de rancios formalismos. La austeridad del poema no deja que se embarre en lo solemne, no es abstracta, sino severamente humana, extraída de la continua observación del suceder, del «ser ahí», de ese «ser para la muerte» heideggeriano, donde la lucidez es siempre áspera y el verso está afilado para separar lo esencial de lo superfluo. El autor es despiadadamente intransigente con las palabras que no aporten nada.
Es inabordable tratar aquí las tesis de una obra tan amplia en la bullen los temas eternos de la literatura: la muerte, el amor, el tiempo, a los que añade otros: la memoria como lugar ambiguo, como materia en continua reescritura, no como depósito. La noche como territorio originario. Es lo primero y será lo último. En ella se engendra la vida y en ella se repliega. El día es la interrupción, la distracción necesaria. En la noche uno se reconoce mucho más claramente y el pensamiento resuena de otro modo. El amor —o sus restos— atraviesan la obra, pero no con idealismo o exaltación. No es romántico ni trágico, es más bien una zona de fricción y desgaste. La muerte, omnipresente, está ligada siempre con su némesis: la vida… y sus fracturas, sus facturas. La muerte está tratada sin ningún patetismo ni sensacionalismo, no es melodramática, es serena, ponderada, una negociación sostenida en el tiempo desde la inteligencia y un humor oscuro presente en todo el libro. El tiempo es otro eje de la obra. No es un concepto etéreo en el que el suceder se manifiesta. No es donde los cuerpos y las cosas ocurren, sino lo que los cuerpos y las cosas «son». Es la entidad que opera desde dentro sobre la identidad con una violencia silenciosa, el elemento erosivo que, simultáneamente, desgasta y conserva. El desgaste no es mero transcurrir, no depende del tiempo cronológico, sino del otro tiempo, el tiempo íntimo. Modifica el sentido —y no solo las formas— de cuanto se ha vivido. La observación del transcurrir nunca es nostálgica, es analítica. El autor no lucha contra el tiempo, lo ausculta, lo deja hablar.
Estamos ante una obra construida con paciencia que ha esperado a su plena madurez expresiva para ser publicada. Pedro López Lara se revela como un poeta que, desde una posición marginal respecto a las modas, logra articular una obra de excepcional coherencia interna, con una voz propia capaz de integrar tradición, pensamiento y experiencia. Su poesía luminosa y sombría, precisa y exigente, ofrece al lector la posibilidad de sumergirse en su misma intuición fundamental: la experiencia humana consiste en atravesar el fuego del tiempo y pararse a la vez a examinar sus restos. Su poética es una fenomenología del rescoldo: el poema es lo que la llama deja atrás, no su estallido.
Hay libros que no se escriben para resplandecer, sino para registrar el rumor de su combustión íntima. Arcén pertenece a esa rara estirpe de obras que no pretenden deslumbrar, sino afinar el oído moral del lector. Esta poesía no pretende salvar nada ni reparar nada. Solo dejar constancia de aquello que arde, y sobre todo de lo que, sin ningún punto final, queda después.
—————————————
Autor: Pedro López Lara. Título: Arcén (Poesía reunida). Editorial: Renacimiento. Venta: Todos tus libros.


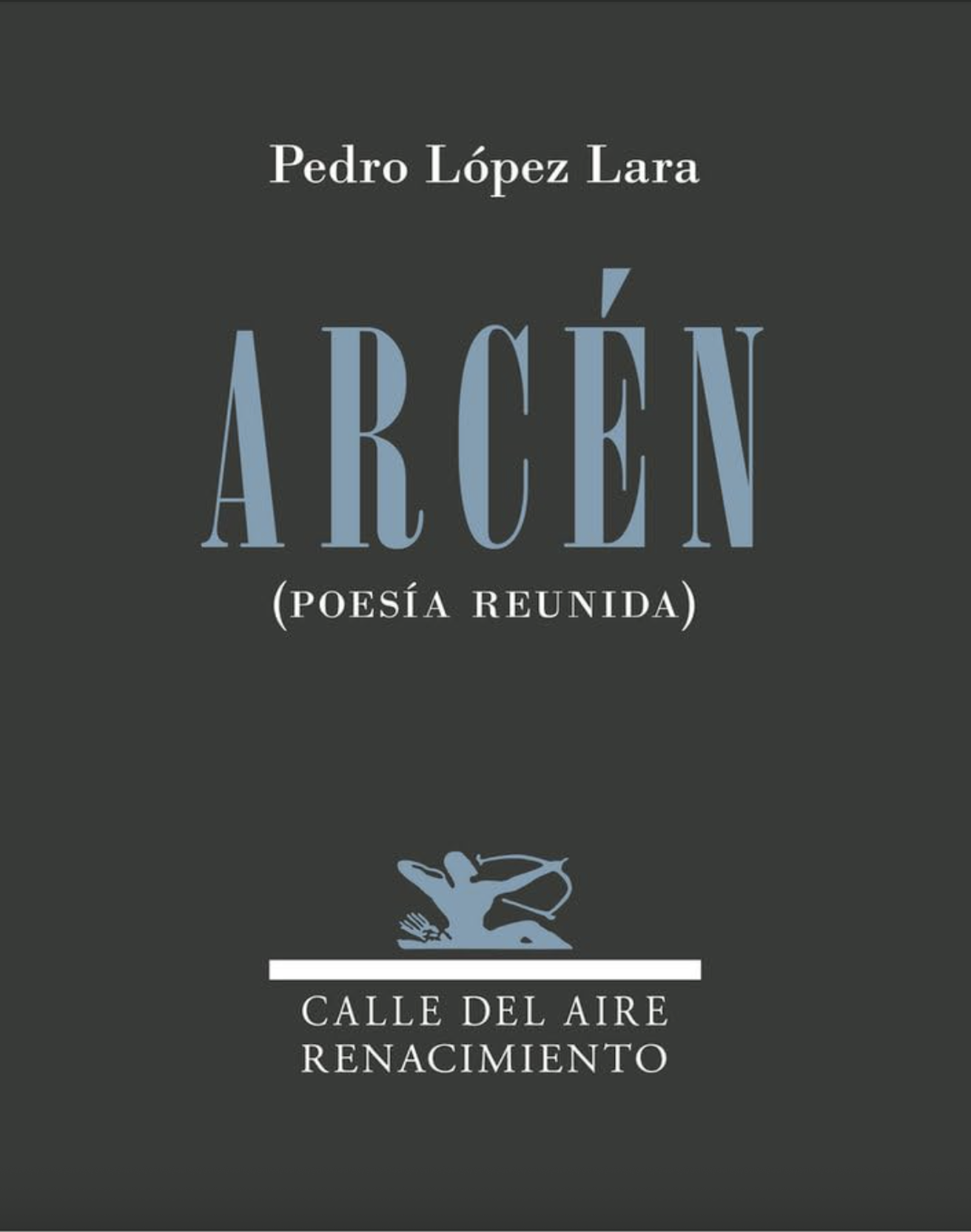



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: