Conocida bajo el alias de George Sand, Amantine Aurore Lucile Dupin fue una escritora de espíritu rebelde y una de las voces que más influyeron en la literatura de su tiempo. «En este prosaico siglo había hallado la forma de apartar de su existencia todas las mezquinas realidades y no conservar más que la poesía. Fiel a las viejas costumbres de la aristocracia nacional, solo se dejaba ver tras la caída de la tarde, enmascarada y sin hacerse acompañar por nadie. No hay un solo habitante en la ciudad que no la haya encontrado errando por calles y plazas, ni uno solo que no haya contemplado su góndola amarrada en algún canal, pero nadie la vio nunca apearse o subirse a ella». L’Orco es uno de sus textos menos conocidos; en él mezcla trama fantástica y un profundo sentido político.
Zenda adelanta un extracto de la traducción del mismo que Juan Arranz ha preparado para la editorial Nórdica Libros.
***
Estábamos, como tantas veces, reunidos bajo el emparrado. Era una noche de tormenta, el aire era denso y el cielo rebosaba de nubes negras surcadas por continuos relámpagos. Guardábamos un melancólico silencio. Se diría que la tristeza del ambiente había invadido nuestros corazones y que nos sentíamos dispuestos al llanto sin quererlo. Beppa, más que nadie, parecía entregarse a pensamientos dolorosos. Preocupado por el carácter que tomaba la velada, en vano el abate Panorio había intentado, varias veces y de todas las maneras posibles, reavivar la alegría de nuestra amiga, por lo común tan animada. Ni las preguntas ni las bromas ni los ruegos lograron sacarla de sus ensoñaciones; con la mirada fija en el cielo, paseando sin rumbo los dedos por las temblorosas cuerdas de su guitarra, daba la impresión de haber perdido la noción de lo que había a su alrededor, de no preocuparse ya más que por los sonidos lastimeros que extraía del instrumento y por el trayecto caprichoso de las nubes. El bueno de Panorio, desalentado por el escaso éxito de sus tentativas, resolvió dirigirse a mí.
—Esa inclinación magnética de la que me hablas, querido abate, procede de la conformidad de nuestros sentimientos —le respondí—. Hemos sufrido del mismo modo, hemos pensado las mismas cosas, nos conocemos lo bastante el uno al otro como para saber la clase de ideas que las circunstancias exteriores despiertan en nosotros. Apuesto a que puedo adivinar, si no el asunto, al menos la naturaleza de sus ensoñaciones.
Y, volviéndome hacia Beppa, le dije en voz baja:
—Carissima, ¿en cuál de nuestras hermanas estás pensando?
—En la más hermosa, en la más altiva, en la más desgraciada —me respondió sin darse la vuelta.
—Ha muerto ya, ¿verdad? —insistí, interesándome al momento por aquella que aún vivía en la memoria de mi noble amiga y deseando compartir la tristeza de un destino que en adelante no podría serme ajeno.
—Murió al terminar el último invierno, la noche del baile de máscaras que celebraron en el palacio Servilio. Había soportado tantas desdichas, había salido victoriosa de tantos peligros, había atravesado sin rendirse tantas adversidades… y murió de golpe, sin dejar rastro, como fulminada por un rayo. Todos los presentes aquí la conocieron, poco o mucho; aunque nadie tanto como yo, porque nadie la quiso tanto, y ella se daba a conocer según se la quisiera. Los demás no creen en su muerte, pese a que no ha vuelto a aparecer desde la noche de que te hablo. Dicen que ya otras veces desapareció durante largas temporadas, y regresaba después; por mi parte, sé que no volverá ya más y que su papel en la tierra ha llegado a su fin. Desearía no estar tan segura, pero no me es posible: se preocupó de comunicarme la funesta verdad a través de aquel mismo que fue la causa de su muerte. Dios mío, ¡qué desgracia todo aquello! ¡La mayor desgracia de estos desgraciados tiempos! ¡Fue una vida tan hermosa la suya! ¡Tan hermosa y tan llena de contrastes, tan misteriosa, tan espléndida, tan triste, tan magnífica, tan entusiasta, tan austera, tan voluptuosa, tan plena en su semejanza con la totalidad de lo humano! No, ninguna vida y ninguna muerte pueden compararse con aquellas. En este prosaico siglo había hallado la forma de apartar de su existencia todas las mezquinas realidades y no conservar más que la poesía. Fiel a las viejas costumbres de la aristocracia nacional, solo se dejaba ver tras la caída de la tarde, enmascarada y sin hacerse acompañar por nadie. No hay un solo habitante en la ciudad que no la haya encontrado errando por calles y plazas, ni uno solo que no haya contemplado su góndola amarrada en algún canal, pero nadie la vio nunca apearse o subirse a ella. Pese a que la barca no tenía tripulación que la vigilara, jamás se oyó decir que fuese objeto de tentativa alguna de robo. Estaba pintada y aparejada como las demás góndolas y, sin embargo, todo el mundo la reconocía; al verla, los niños solían comentar: «Ahí está la góndola del Antifaz». En cuanto a su manera de moverse y al lugar de donde traía a su dueña por las tardes y adonde la devolvía por las mañanas, nadie tenía la más mínima sospecha. Los guardacostas de aduanas habían visto muchas veces una sombra negra deslizarse sobre la Laguna y, tomándola por la barca de algún contrabandista, le habían dado caza hasta mar abierto; aunque, llegada la mañana, no divisaron nunca entre las olas nada que se asemejara al objeto de su persecución. Con el tiempo, adquirieron la costumbre de no preocuparse por ella y de conformarse con decir cuando volvían a verla: «Ahí está otra vez la góndola del Antifaz». Por la noche, el Antifaz recorría la ciudad entera, en busca de quién sabe qué. Se lo veía indistintamente en las plazas más amplias y en las calles más tortuosas, sobre los puentes y bajo las bóvedas de los grandes palacios, en los lugares más frecuentados o en los más desiertos. Unas veces iba despacio y otras rápido, sin que pareciesen importarle ni las multitudes ni la soledad y sin detenerse jamás. Daba la impresión de contemplar con curiosidad apasionada las casas, los monumentos, los canales e incluso el cielo de la ciudad, saboreando con fruición el viento que a menudo la atraviesa. Al cruzarse con una persona conocida, le hacía una seña para que lo siguiese y muy pronto desaparecía con ella. En más de una ocasión me sacó así de entre la multitud y me llevó a algún lugar desierto, para hablar de las cosas que a los dos nos agradaban. Yo lo seguía confiada porque estaba segura de que éramos amigos, pero muchos de aquellos a quienes invitaba no se atrevían a aceptar la propuesta. Circulaban extrañas historias acerca de él que helaban el ánimo de los más intrépidos. Se decía que más de un joven, creyendo adivinar a una mujer bajo aquel antifaz y aquel vestido negro, se había enamorado de ella, tanto por la originalidad y el misterio de su vida como por sus hermosas formas y noble apariencia, y que, habiendo tenido el atrevimiento de seguirla, no se lo había vuelto a ver. La policía, al darse cuenta de que aquellos jóvenes eran todos austríacos, puso en marcha su maquinaria para encontrarlos y apresar a quien era acusada de las desapariciones. Pero los esbirros no fueron más afortunados que los aduaneros y nunca lograron tener noticia de los extranjeros ni echarle a ella el guante. Una rara peripecia había desanimado a los más ardientes sabuesos de la inquisición vienesa. Viendo que atrapar al Antifaz en la noche de Venecia era imposible, dos de los más diligentes corchetes se decidieron a esperarlo dentro de la góndola, con la intención de arrestarlo cuando la tomase para marchar. Un atardecer en que la hallaron amarrada en la Riva degli Schiavoni, bajaron hasta ella para esconderse en su interior. Permanecieron por toda la noche sin ver ni oír a nadie; una hora antes del alba, les pareció vislumbrar a alguien que desataba la barca. Se levantaron en silencio y se dispusieron a saltar sobre su presa; pero, en aquel mismo instante, un tremendo puntapié echó a pique la góndola y a los desafortunados agentes del orden público austríaco. Uno de ellos murió ahogado y el otro salvó su vida gracias al socorro de unos contrabandistas. A la mañana siguiente no quedaba rastro de la barca y la policía pensó que se había hundido; sin embargo, por la tarde se la veía otra vez amarrada al mismo lugar y en el mismo estado que el día anterior. Un terror supersticioso se apoderó de los corchetes y ninguno quiso reanudar la experiencia de la víspera. Desde aquel día dejaron de molestar al Antifaz, que continuó con sus paseos igual que antes.
[…]
—————————————
Autora: George Sand. Traductor: Juan Arranz. Título: L’Orco. Editorial: Nórdica. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


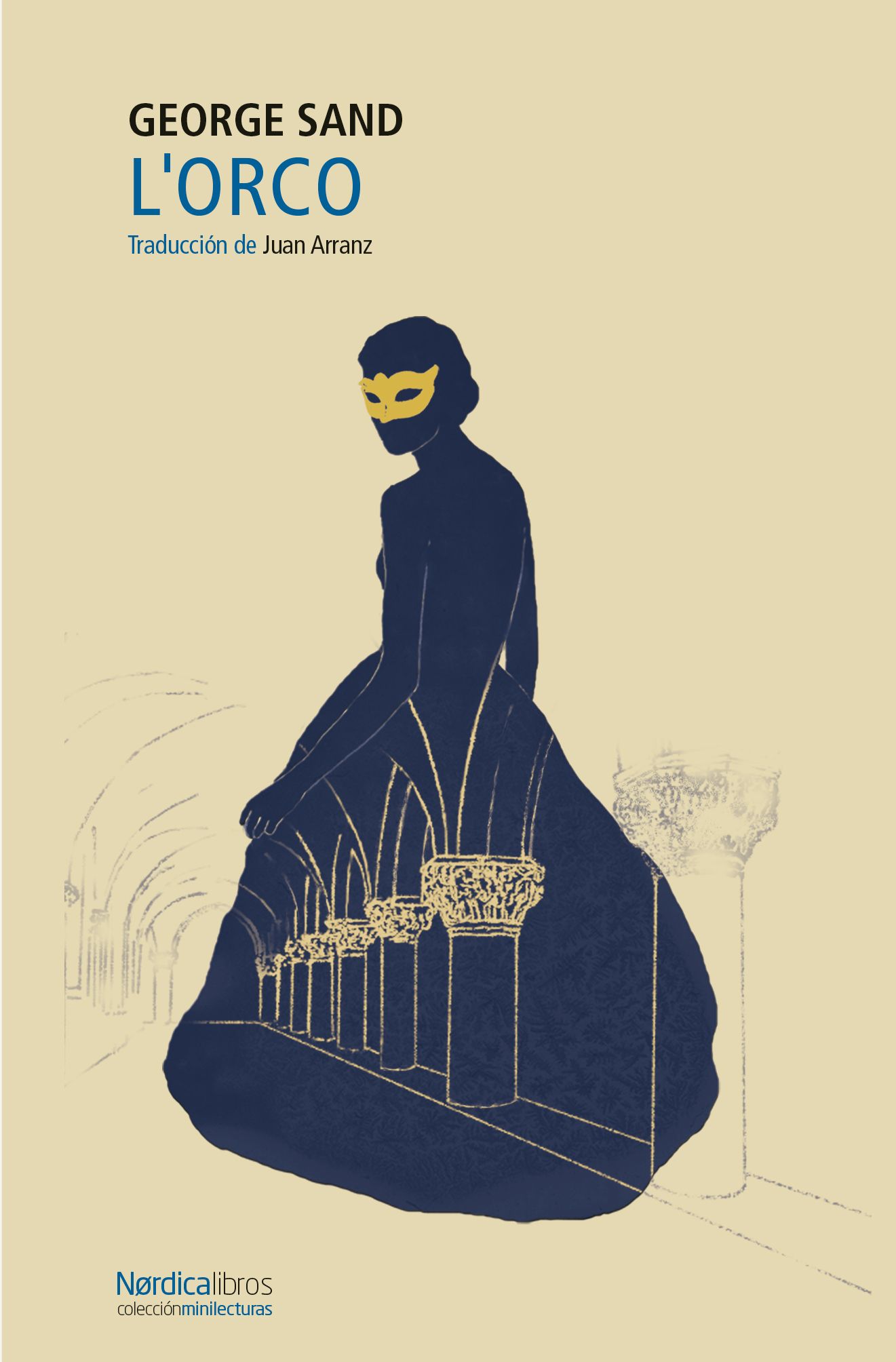



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: