Desde que lo leí con siete años, todos los veranos me vienen a la cabeza las escenas de uno de mis cuentos favoritos de terror, y uno, además, tristemente desconocido para la mayoría de los lectores: “Robinson II”, la historia de un Rodríguez que se queda encerrado en el cuarto de baño de un piso que no sé por qué siempre he ubicado en Madrid (y más concretamente en la zona del Bernabéu), escrito por uno de los grandes autores de la narrativa de terror en español: Pedro Montero. Es posible que el nombre no le suene a muchos, y no es de extrañar: diría que la totalidad de sus relatos aparecieron en una colección de libros negros que se vendía exclusivamente en kioskos bajo el título general de Biblioteca universal de misterio y terror (1981-1982), con unas impresionantes ilustraciones de Victoriano Briasco. La colección la dirigió José Antonio Valverde, director del programa Miedo, de RNE, y escritor de relatos de género, que años más tarde publicaría su propia antología de historias de terror, Cuentos satánicos (1992), en una época en la que los relatos de inspiración europea habían sido prácticamente borrados del mercado por la marea que empezó a aflorar desde el continente americano en los años 70, y que por entonces no había comenzado todavía a remitir. Sólo los fanzines se atrevieron a llevar a sus páginas la clase de historias fantásticas que habían sido olvidadas desdeñosamente por las editoriales generalistas, algunos de tanta calidad como esa añorada invención de Julián Díez y Luis G. Prado que se llamó Artifex. Allí no hubieran desentonado José Antonio Valverde ni José León Cano, otra figura de la Biblioteca universal, pero menos aún Pedro Montero, ese ilustre desconocido al que le faltó una editorial a la altura para convertirse en nuestro clásico moderno del terror pulp por excelencia.
El túnel empezaré a cavarlo en Roma.
Roma oscura
Michael Sommer
Fernando Bermejo Rubio y Ramiro Moar Calviño (traductores)
Akal
Después de leer este libro, que recoge las peculiaridades que generalmente se pierden en la periferia de las obras de consulta, tengo la impresión de haber entendido por fin qué fue en realidad ese imperio que se fundó por las tensiones entre dos gemelos amamantados al nacer por una loba. El mito de su fundación ya arroja una pista, y creo que nadie —ni siquiera Gibbon, que es una ópera— ha clarificado mejor mi idea definitiva de Roma como el libro escrito por Michael Sommer. ¿Qué es entonces Roma? ¿Es un mito, es una idea, es el delirio colectivo de un pueblo que decidió creer en su locura, es una historia real, es una farsa? Es todo eso y algunas cosas más reunidas en esta noción, para mí, completamente insospechada: Roma es una representación monumental, la etiqueta con la que históricamente catalogamos el clímax evolutivo de un inmenso teatro.
Una boda romana, por ejemplo, recreaba el rapto de las Sabinas, y antes de los esponsales, la novia era arrebatada por el novio de los brazos de su madre “en un fingido acto de violencia” en el que se esperaba que la joven se pusiera a gritar de dolor. ¿No sería maravilloso casarse así, y ser recibido junto a tu joven esposa en una sala con paredes pintarrajeadas de escenas eróticas? Para llegar al matrimonio, sin embargo, era preciso sortear muchos obstáculos naturales y algunos artificiales, los más interesantes, sin duda, los que provenían de los celos. La bella Isis servía —tal vez a su pesar— de terrible camarada en el mundo de los dioses, y con los debidos sacrificios podía obedecer las peticiones más castradoras y estrambóticas, como un modelo prototípico de las represiones de Freud: “Te ato, Teodoris, hija de Eus, por la cola de la serpiente, la boca del cocodrilo, el cuerno del carnero, el veneno del áspid, el pelo del gato y el pene del dios, para que nunca tengas relación sexual con otro hombre, ni vaginal, ni anal, ni por felación, ni te deleites con ningún otro hombre que no sea yo, Ammonio, hijo de Hermitaris. Usa este hechizo de enlace a través de Isis”. Otras diosas no sufrían un acoso menos insistente, aunque fuera por otros motivos. Una estatua metálica de la diosa Diana en Sicilia —la “Artemisa de Segesta”— había sufrido todo tipo de persecuciones a causa de su belleza. Cicerón reconstruye su agitada historia en la cuarta parte de los Discursos contra Verres para explicar una obsesión: la que se apoderó de ese senador corrupto pero enamorado del arte desde que por primera vez se encontró ante aquella fascinante encarnación de Diana. Verres se volvió loco y amenazó con destruir la ciudad de Sagasta, tras haber castigado a sus habitantes con las mayores penalidades imaginables, si no le hacían entrega de la estatua. El pueblo, finalmente, cedió, “con profunda aflicción y gemido de toda la ciudad, con abundantes lágrimas y lamentaciones de todos sus hombres y mujeres.” En Henna, Verres desmanteló todo un templo para apropiarse de una estatua de Deméter recurriendo al mismo procedimiento de castigo y presión. Cicerón consideraba que Verres había “cometido muchas arbitrariedades y muchas crueldades contra ciudadanos romanos y aliados y numerosos sacrilegios contra los dioses y los hombres”, pero su condena dependía de un delito en comparación mucho menor: la sustracción en Sicilia de cuarenta millones de sestercios. El abogado de Verres, un tal Hortensio, recomendó a su cliente abandonar la ciudad y exiliarse en Massilia, la actual Marsella, y el corrupto gobernador actuó con tanta premura que logró llevarse la inmensa fortuna que había robado a los sicilianos con él. Murió en el 43 a. C., cuando agonizaba la República, y acechado por un ambicioso Marco Antonio que codiciaba las mismas obras de arte que Verres anhelaba poseer.
Realmente, ¿no parece todo esto como salido de un drama de Victor Hugo? La idea que tenía acerca de los romanos me parece ahora mucho menos convincente, con todas esas escenas estereotipadas que hemos consumido desde las primeras lecturas escolares hasta los peplum y las películas de Hollywood, que esa sucesión de frisos en movimiento que pone en pie Michael Sommer en Roma oscura. El amor de estos hombres neuróticos y apasionados me parece mucho más sensato, su locura mucho más colorida, su sexualidad más arrebatada y su corrupción más sofisticada de lo que podamos soñar más de veinte siglos después de que los cimientos de la República comenzaran a agrietarse. Desde los códigos cifrados de libros y documentos que nadie debía leer hasta los terribles misterios iniciáticos a los que sólo unos pocos podían acceder, desde la extraordinaria vida de los vivos a la no menos extraordinaria vida de los muertos, Michael Sommer cuenta una historia secreta del imperio más grande jamás conocido cuya clave quizá se encuentre en haber entendido la vida como un juego. Por cierto, no creo que los romanos hubieran llegado a imaginar alguna vez que una civilización heredera de la suya sería tan irresponsable como para tomarse la existencia demasiado en serio.
El jardín perdido
Jorn de Précy
María Eugenia Ferrari (traductora)
Elba
De Roma tiraré el túnel hasta Oxfordshire, en las ruinas de un extraño jardín.
Jorn de Précy nació en el siglo XIX, pero era un hombre de otro siglo. Y lo hubiera sido, de hecho, en cualquier otro siglo en el que hubiera nacido. La corriente de tiempo a la que pertenecía estaba en otro planeta, uno del que todavía no se habían ausentado sus dioses. En la Grecia o la Roma clásicas hubiera sido un hombre casi feliz rodeado de todas esas piedras esculpidas como las que hicieron enloquecer por su belleza al tiránico Verres. Pero le habría faltado algo para que su felicidad hubiera sido completa, algo que sólo habría podido encontrar en el siglo XVII, cuando un nuevo tipo de arquitectura —desarrollada, entre otros, por el poeta Pope— abandonó el marco estructural de los edificios urbanos y se desbordó hacia las calles de la ciudad, bajo la apariencia serena y turbulenta de los jardines encantados. De Précy encontraba en ellos la residencia natural de los dioses expulsados de la tierra, y había confiado en que la locura sagrada de los jardineros los devolvería a su perdido lugar entre los hombres. Despreciaba los jardines franceses por ser “puros ejercicios de estilo”, y se lamentaba de que la belleza un poco prerrafaelista de los jardines italianos se hubiera visto afectada por la influencia francesa. En una ocasión saltó la verja de un jardín abandonado, recientemente convertido en otra de las propiedades del Estado francés, que ya planeaba restaurarlo, y se dejó extraviar por aquella fronda en algunas zonas imposible de penetrar. “La magia del lugar era tan intensa que, por momentos, creía estar soñando”. Más allá de las escalinatas en ruinas y las balaustradas devoradas por las clematitas, unas esculturas mutiladas, que le hicieron pensar en sus añorados jardines de Italia, le abrieron un pasillo entre la maleza hasta la presencia de “dos hermanos míticos”, los gemelos Cástor y Pólux, que le saludaron, abrazados, surgiendo repentinamente de las viñas. El más tímido parecía señalar un enclave olvidado, al otro lado de un estanque embotado por las cintas amarillas de los plátanos que habían caído sobre sus aguas. Allí descansaba Flora, la diosa romana de las flores y de la primavera, tiritando en el aire de la mañana pero radiante de una felicidad que “provenía del silencio, del desamparo del lugar, sin duda alguna, de la absoluta soledad que reinaba en el jardín.”
Hubo un tiempo en que el mundo estaba habitado por los dioses.
En el espacio que los hombres compartían entre sí, lo invisible se mezclaba constantemente con la materia visible. La presencia de aquellos seres mucho más poderosos que los hombres era lo que aseguraba la estabilidad del cosmos. Y en aquel mundo sagrado, la vida de cada ser humano estaba dotada de sentido: estáis en la tierra, decían los sabios y los poetas, porque los dioses así lo quieren (…)
En el centro de los claros se elevaban altares dedicados a los dioses, a menudo de origen etrusco, a veces anónimos. Allí, sumergidos en la naturaleza y el misterio de lo sagrado, los hombres recordaban sus orígenes. El pacto con la tierra se renovaba.
¿Podemos tan sólo imaginar la intensidad de los sentimientos que tales lugares habían de despertar en el espíritu de aquel que allí penetraba? No lo creo. Nuestros sentidos demasiado sofisticados ya no son capaces de sentir emociones tan fuertes y bárbaras, por no hablar de la estrechez de miras del hombre moderno o de la angustia que le provocaría, sin lugar a dudas, una naturaleza tan poco domesticada.
Greystone, el jardín que levantó en Oxfordshire, es quizá la prueba palpable de que Jorn de Précy no posaba de excéntrico al hablar con las estatuas, como si realmente esas piedras talladas fueran —al igual que nosotros: véase Quevedo— la prisión de un dios. Estaba convencido de que cualquier lugar aparentemente abandonado, en el que levantar una casa o un jardín, se hallaba protegido por un genio al que era preciso consultar antes de cortar una ramita o colocar una piedra. Pero el hecho de que tengamos que aludir a ese convencimiento como algo extraordinario demuestra, por un lado, cuánta razón tenía de Précy al querer proteger los jardines de la escuadra y el compás del urbanista metido a jardinero, y, por otro, lo mucho que hemos perdido al haber dejado en manos de una élite burocrática lo que no tendría que haber escapado del cuidado de hombres como Jorn de Précy, para los cuales ni la naturaleza ni la mente de quienes, a fin de cuentas, formamos parte de ella podía verse amurallada por los ladrillos administrativos de la razón pura. Su libro, que es más bien un tratado sobre el alma humana bajo el disfraz de una teoría sobre los jardines ideales, y un encandilado deambular por el museo de las maravillas perdidas en la transición del pensamiento mágico a una amarga Ilustración, se cuenta entre esas obras privilegiadas que no dejan de crecer en el jardín interior de cada lector. Sería una desgracia que este inmenso librito pasara desapercibido, sobre todo en este siglo convulso cuyas grietas aún podrían repararse si tuviéramos la sensatez de sentar a nuestro lado a ese afectuoso “hombre-jardinero” y prestarle atención.
El Berlín demónico
Walter Benjamin
Joan Parra (traductor)
Montesinos
Y ahora una nueva diagonal, esta vez a Berlín.
Entre los treinta y siete y los cuarenta años, Walter Benjamin dedicó una cantidad bastante considerable de horas a las charlas radiofónicas, “la única época” —entre 1929 y 1932— “en que pudo vivir sin estrecheces”. Entre esas charlas quizá las más llamativas fueron las que dirigió, desde los estudios de la Funk-Stunde AG de Berlín, a los niños y jóvenes de Alemania. Durante muchos años, los textos que Benjamin dictó a una secretaria no demasiado competente se consideraron perdidos, y de hecho sorprende que hayan podido ser recuperados teniendo en cuenta la serie de carambolas que los llevaron a quedar sepultados en ficheros y archivos, esquivando una vez y otra la destrucción por la incuria o el fuego. Benjamin abandonó los manuscritos originales, junto con muchos otros documentos personales —todo excepto esa maleta mítica que consideraba más preciada que su vida, y de la que se negó a separarse en Portbou—, en su apartamento de París, que fue registrado, y cada uno de sus objetos de valor confiscados, por las tropas alemanas que acababan de entrar en la ciudad. Los documentos de Benjamin se vieron fortuitamente traspapelados por un funcionario despistado y quedaron en la custodia del archivo de la Pariser Tageszeitung, que la Gestapo trató de liquidar cuando la guerra estaba perdida para los alemanes; sin embargo, un acto de sabotaje interno volvió a salvar los papeles de Benjamin cuando estaban a punto de desaparecer, y todo su archivo parisino fue embalado nuevamente y enviado a Rusia, donde permaneció olvidado en algún oscuro sótano del Kremlin durante quince años. Las conversaciones iniciadas en 1960 entre la Unión Soviética y la RDA para que la extinta Alemania Oriental pudiera recuperar los materiales incautados durante la guerra permitieron que la obra perdida de Benjamin fuera rescatada por última vez, en esta ocasión para quedar, primero, al cuidado de los archivos centrales de Potsdam, y por último en el de la Academia de las Artes de la República Democrática Alemana de Berlín.
Me he detenido en trazar el tortuoso recorrido de los textos que componen esta recuperación de una parte muy desconocida de la obra de Benjamin para mostrar, por un lado, lo cerca que esos papeles estuvieron de perderse en una oscuridad completa, y, por otro, para mostrar lo afortunados que somos de poder leer lo que Benjamin escribió para que fuera (sólo una vez) escuchado. Cabría preguntarse si estos textos no cumplieron su papel desde el momento en que las ondas de la Funk-Stunde AG, pionera de la radiodifusión alemana, barrieron los tejados de Berlín, y si no estaremos traicionando la voluntad de su autor al preservarlos más allá de esa cuota de vida asignada. Señalo esta posibilidad sobre todo en beneficio de ese tipo de lector que confía ciegamente en que existe una plena convicción en las tendencias destructivas de los autores con respecto a sus obras menos apreciadas, en particular hacia esa parte en la que trabajaron apáticamente, como si no fuera otra cosa que una mera tarea alimenticia. Si es cierto —¿lo es?— que Benjamin no tenía en mucha consideración sus textos radiofónicos, no es menos cierto que el rescate de todos estos trabajos nos ha permitido ver que se encuentran tan furiosamente anotados y subrayados como cualquiera de sus obras mayores. No se los llevó consigo, como sí ocurrió con tantos escritos sumamente valorados por Benjamin cuando tuvo que salir casi con lo puesto de París (los únicos documentos que trató de salvar son los que cabían en su famosa maleta de Portbou), pero yo no pensaría que ese olvido, posiblemente necesario, haya de ser más elocuente que la pasión con que los anotó y garabateó en sus márgenes. ¿Le irritó tener que trabajar por dinero? Seguramente. Pero sin duda habría quemado estos textos en la primera chimenea que le hubiera salido al paso si su irritación hubiera tenido un motivo mucho más filisteo que la necesidad de vivir sin estrecheces.
En cuanto a los temas, resulta curioso ver lo que Benjamin consideraba que debía formar parte de las preocupaciones infantiles. El primer texto recogido tiene muy en cuenta —o eso parece— los intereses de los niños: “El teatro de marionetas en Berlín”. Pero Benjamin no podía dejar de lado sus propios intereses, y los nutridos grupos de chiquillos que se arremolinarían en torno al enorme aparato de radio en el salón de la casa, echados sobre la alfombra, mientras al otro lado de las ventanas empañadas caía una copiosa nevada, debieron de escuchar con aprensión y un encandilado asombro cosas tan puramente benjaminianas como esta:
Pero volvamos a Berlín. En otra ocasión os seguiré contando cosas de muñecos; mientras tanto, podéis leer el “Pole Poppenspäler” de Theodor Storm donde se describe a uno de esos grandes titiriteros excéntricos. Hablaremos ahora de otra función de marionetas, por cierto, muda, que se llevaba a cabo en Berlín por las fiestas navideñas. En realidad se trataba de una réplica berlinesa y mundana a los piadosos pesebres del sur de Alemania, y se llamaba “Theatrum mundi”. En filas paralelas, separadas por elementos escénicos móviles, iban desfilando en continuo movimiento sobre unos rodillos invisibles toda clase de escenas de la vida cotidiana. Animales perseguidos por cazadores y jaurías; carruajes, jinetes y peatones; ganado pastando; barcos de vapor o de vela; un tren; chavales peleándose; todo iba apareciendo sucesivamente, a intervalos regulares. Era una especie de precursor mecánico del cine actual.
Las dos “Rondas de juguetes en Berlín” (I y II) no sé por qué me hacen pensar en ese libro encantado que Benjamin tituló Calle de sentido único (véase la maravillosa traducción que publicó recientemente Periférica, de la que pronto volveré a hablar), y es muy posible que a Benjamin se lo recordase también —“Quizá estéis diciendo: Todo esto está muy bien, ¿pero qué tiene que ver con Berlín?”—, pues en su recorrido por las jugueterías traza calles que parecen formar parte de una no tan antigua memoria personal (y, por otro lado, en ese libro hay un apartado, “Terreno en construcción”, donde Benjamin habla apasionadamente de un nuevo tipo de juguete para niños: lo que puede encontrarse entre las ruinas y los escombros de cualquier lugar allanado para levantar un barrio o una ciudad). Otros textos, como “Los procesos de brujería”, “El doctor Fausto”, “Cagliostro” y “Las cuadrillas de bandoleros en la Alemania de antaño” es evidente que Benjamin los escribió para despertar la imaginación de los niños y, al mismo tiempo, permitirse un despliegue de erudición que posiblemente le hubiera costado llevar a otra clase de libros. Lo que llama la atención es que en ningún momento Benjamin deja de tomarse en serio a sus oyentes de más corta edad: no hay una sola expresión paternalista ni rebaja el estilo a conveniencia de quienes tenían la misma cantidad de brazos que cualquier adulto para tomar de la estantería el diccionario. Como sucede con los jardines de Jorn de Précy, estos textos nos sitúan igualmente ante la amarga constatación de una pérdida: si un niño de 1930 podía comprenderlos y disfrutarlos, ¿qué ha tenido que pasar en estos cien años para que hoy, por su sofisticación sólo aparente, debamos considerarlos una lectura adulta?
La chica muerta favorita de todos
Beatriz García Guirado
Libros del K.O.
Y de Berlín pasamos a Los Ángeles (algo que en el fondo no carece de lógica si pensamos en cierto cielo sobre Berlín).
Elizabeth Short fue asesinada en 1947 en esa trastornada Babilonia, consagrada por un sacerdote franciscano español, en 1781, a una mujer ―Nuestra Señora de Los Ángeles―, y desde ese momento se convirtió en una leyenda. Demasiadas cosas confluyen en ella. Sobre su cuerpo partido en dos mitades se levanta una gran parte de la mitología de la ciudad, el misterio de los muertos no vengados, el asesinato con florituras, su gris reconstrucción en los confines de la pantalla de plata. A David Lynch le faltaba una semana para cumplir su primer año de vida en este valle de lágrimas cuando la Dalia Negra apareció sobre el desangelado césped de Leimert Park, y esa longitud de onda que irradiaba el cadáver debió de modular de alguna manera su frecuencia personal, porque muchos años después le prestaría una nueva vida bajo los rasgos de Isabella Rossellini, que la canalizó en Terciopelo azul. El Joker, nacido siete años antes de que el cuerpo de Elizabeth apareciera demediado, a su vez le prestó a ella su sonrisa. Hay una línea que va desde Victor Hugo a los surrealistas ―La boca de la sombra, pero en particular El hombre que ríe― y de los surrealistas hasta la Dalia Negra. En esa línea hay un punto focal, el Loco del tarot, que pasa a las barajas de juego como el Joker y que desde el siglo XVIII fue numerado como la carta XXII. Elizabeth Short tenía 22 años cuando alguien la asesinó. ¿El asesinato como juego? Adivinación o entretenimiento, la baraja, como una prostituta amortizada, se corta por la mitad.
Mencionar a los surrealistas es inevitable al hablar de la Dalia Negra, pues la posibilidad de que su asesinato lo hubiera llevado a cabo un retorcido admirador del surrealismo es una de las teorías más originales y creativas en torno a su leyenda. Esa teoría lo tiene todo para resultar inmediatamente atractiva: en primer lugar, quien la pone sobre la mesa abarrotada de posibilidades es un detective retirado, es decir, alguien a quien podemos atribuir cierto respeto al menos por el método deductivo; en segundo lugar, el responsable del crimen sería su propio padre, un tipo que ya resulta sumamente interesante sin necesidad de que le endilguemos las tijeras de podar que dividieron en dos partes el cuerpo de la pobre Elizabeth Short; en tercer lugar, el elenco de coprotagonistas y los escenarios del crimen: Man Ray y su cámara panóptica, Marcel Duchamp, la extraña casa que construyó el hijo de Frank Lloyd Wright, Sowden House, en Los Feliz ―escenario del crimen del matrimonio LaBianca, a manos de un puñado de seguidores de Charles Manson―, a semejanza de un templo maya, en cuyos altares se dijo que esa flor cortada demasiado pronto fue torturada y sacrificada, quién sabe a qué monstruosos dioses. Canalizando a un buen amigo de Lovecraft, Clark Ashton Smith, el escritor Fritz Lieber llegó a verlos deambulando por San Francisco, en especial a una diosa, Nuestra Señora de la Oscuridad. ¿Se convirtió Elizabeth Short al morir en una onryō, uno de esos espectros vengadores de la mitología japonesa que regresan al mundo con la sonrisa cortada?
Steve Hodel, el detective que señaló a su padre como el asesino de la Dalia Negra, es uno de los personajes reales que deambulan por este libro fascinante que Beatriz García Guirado ha escrito sin casarse con ninguna teoría, por muy seductoras que puedan parecer, y con razón: después de haber creado todo un mundo siniestro y maravilloso en torno a la figura de su padre, la Dalia y los surrealistas de la vieja Europa exiliados en California, que la autora ha conseguido glosar a la perfección ―en lo que respecta al capítulo de Hodel quiero citar la obra de Mark Nelson y Sarah Hudson Bayliss, Exquisite Corpse: Surrealism and The Black Dahlia Murder (2006), el libro original por excelencia sobre el caso de la Dalia Negra― decidió pasar la apisonadora por su propio folklore y cargó al señor Hodel además con los muertos del asesino del Zodíaco. Si ya costaba creer, pese a tantas atractivas sincronías y alineaciones, que quien se hallaba detrás de la muerte de Elizabeth Short era un tipo de lo más popular al que todo el mundo (y cuando digo “todo el mundo” incluyo el departamento de detectives de la LAPD) había pasado por alto, la posibilidad de que el mismo demente se hubiera encargado también de los crímenes de otro asesino legendario resultaba demasiado difícil de digerir. Ahora bien, ¿quién quiere leer un libro sobre crímenes no resueltos para despejar una autoría que aquellos que tuvieron todas las pistas en la mano nunca lograron esclarecer?
Yo desde luego no. Y creo que Beatriz García Guirado tampoco. De otro modo hubiera escrito un libro muy distinto, en lugar de fabricar este suntuoso juego de espejos en el que las teorías sobre el caso, sin olvidar ni la más pequeña ni la más desconocida de ellas, ocupan su lugar. A todas les dedica una atención obsesiva y aguda, echando mano de un estilo entre poético urbano y nonchalant que Hunter S. Thompson, sin duda, hubiera bendecido. Beatriz se marchó un buen día a Los Ángeles esperando encontrarse con un experimentado blackdahlista del que aguardaba los materiales para un libro y que por alguna razón le dio plantón, pero yo por lo menos no hubiera cambiado la más inteligente y clarificadora de las entrevistas por esas cartas que una autora con recursos dirige a la silueta vacía del hombre que nunca estuvo allí, y en las que ronda tanto la sobriedad lírica de las Crónicas de motel de Sam Shepard como la melancolía agridulce de la fotografía con que Robby Müller fijó para siempre el viaje de Travis en Paris, Texas. Son referentes mayores, pero quienes lean el libro ―en el que un cadáver mítico no queda reducido, como ha ocurrido tantas veces, al pobre bastidor de una muñeca rota― me darán la razón.



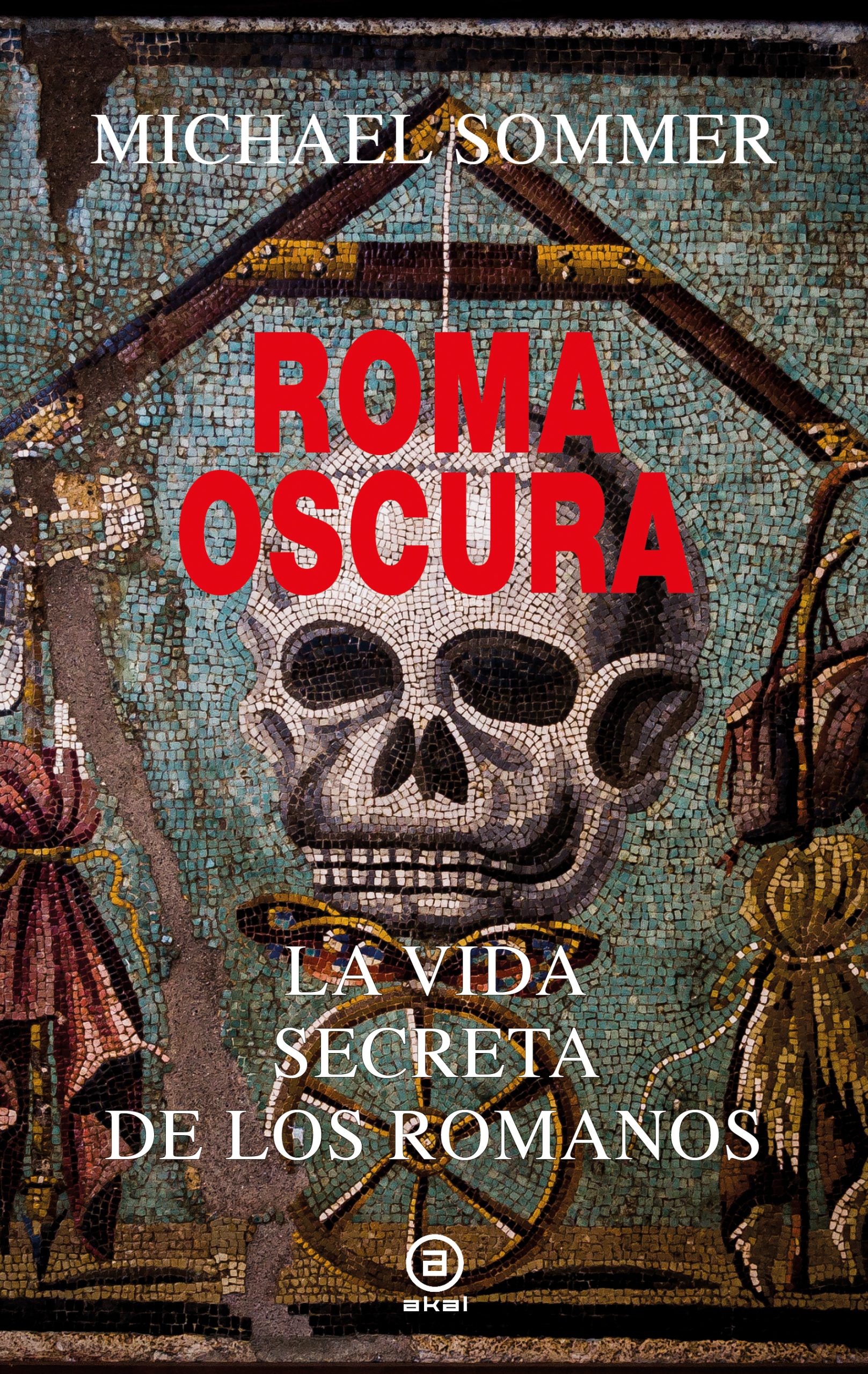
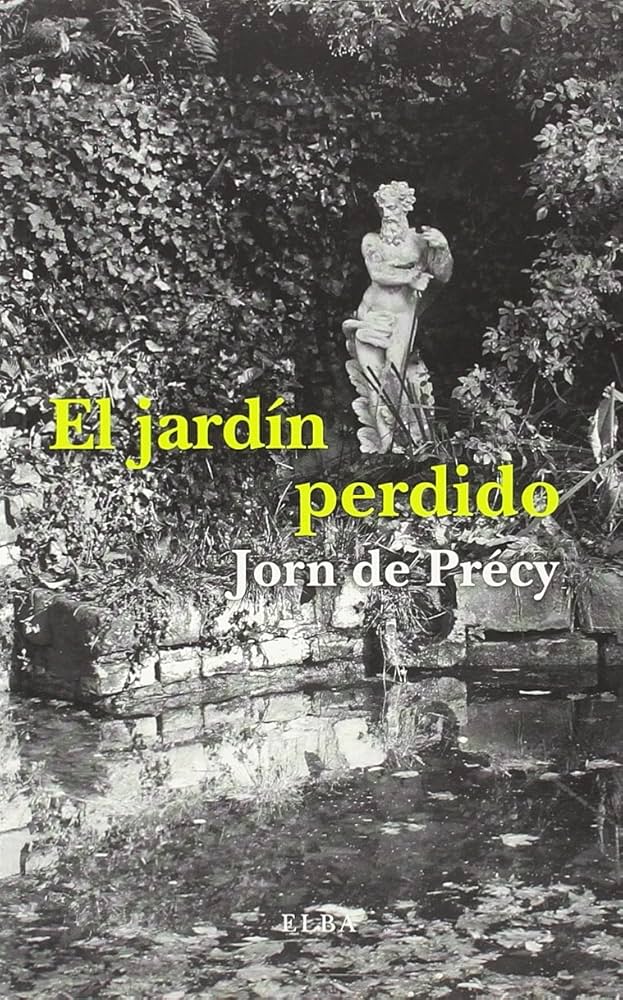
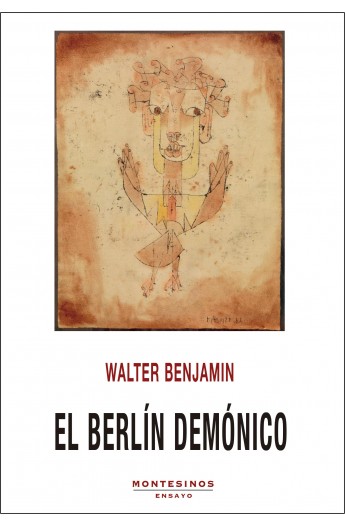
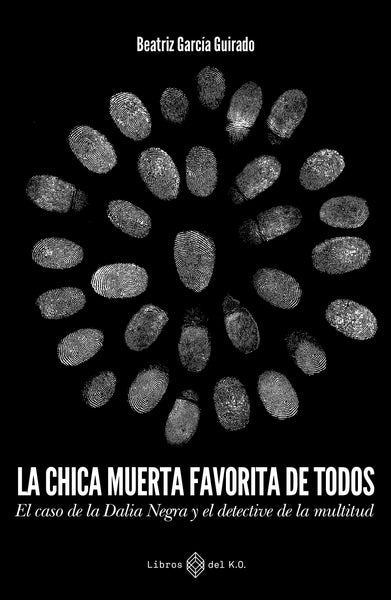



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: