«¡Oíd, alemanes!» Así comienza Thomas Mann cada una de las 59 emisiones de radio que realizó desde su exilio en Estados Unidos, entre 1940 y 1945, y en las que, con su autoridad moral y un tono persuasivo, apelaba a la conciencia de los alemanes, a la de aquellos que «aún tienen oídos para oír».
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de ¡Oíd, alemanes! (Nota al margen), de Thomas Mann.
***
Septiembre de 1941
¡Oíd, alemanes!
Pero en primer lugar, alemanes, deberíais daros cuenta de que unos dirigentes que ponen a su pueblo ante el abismo de semejante alternativa —someter al mundo o perecer— no pueden ser más que un hatajo de insensatos dignos de desprecio. Y en segundo lugar, deberíais saber que la idea de la aniquilación de los pueblos y el exterminio de las razas es una idea nazi que no cabe en la mentalidad de las democracias. Lo que hay que destruir para liberar a la humanidad de la más abyecta esclavitud que jamás haya deshonrado la faz de la Tierra es el régimen nazi, a Hitler y a sus cómplices, pero no al pueblo alemán. Esperar que tanto Inglaterra, donde en plena guerra se materializa la que tal vez sea la más trascendental revolución social de su historia, como los Estados Unidos de Franklin Roosevelt puedan abrigar intenciones de aniquilación de cualquier índole, ya sea en el plano económico o en el político, y no digamos en el físico, es un absurdo desatino. Estas naciones y sus gobernantes saben que el mundo está atravesando una crisis que Hitler ha aprovechado para llevar a cabo una anacrónica campaña de conquistas y esclavización, pero que, en realidad, debería conducir a la humanidad a una etapa superior de su madurez y responsabilidad social. Lo que quieren es convencer a Alemania —cuya colaboración es esencial para construir un orden internacional de las naciones basado en la libertad— justamente para ese nuevo orden que nacerá del espíritu de una democracia renovada. La gran trascendencia de la entrevista en el Atlántico entre Churchill y Roosevelt radica en el hecho de que América ha decidido compartir la responsabilidad de la paz que vendrá. Y ¿quién puede creer que una paz firmada en Washington guardará la más mínima semejanza con la que impondrían los nazis?
Siempre han sido estos muy amigos de la política de hechos consumados, y el hecho consumado absoluto es, sin duda, la aniquilación. Himmler, ese desprestigiado sujeto que dirige la policía de Hitler, ha declarado sin tapujos su intención de exterminar físicamente a la nación checa si no se doblega sin oponer resistencia al yugo de la «raza superior». Todo lo que sucede en los territorios sometidos, en esos infernales Gobiernos Generales y protectorados, tiene como objetivo deliberado la ruina biológica y moral, la castración espiritual —y, en muchos casos, no solo espiritual— de los pueblos. Los nazis saben bien por qué solo permiten a sus víctimas recibir, a lo sumo, una enseñanza elemental, y en todas partes se valen de la primera ocasión para cerrar las universidades.
Los altos centros de enseñanza e investigación fomentan 77 el sentido de la dignidad y la libertad humanas y forman hombres que pueden llegar a ser los dirigentes de su nación contra los opresores. La política fundamental de los nazis, una política de infamia sin igual, no puede tolerarse. Ahí tenemos la respuesta de estos amos a la petición de que a los checos se les permitiera reabrir la Universidad de Praga. «Si perdemos la guerra —respondieron—, volveréis a abrir vuestra universidad. Si vencemos, no necesitaréis ninguna universidad». «No necesitaréis ninguna universidad», es decir, seréis para siempre un rebaño de esclavos, ignorantes, embrutecidos, espiritual y moralmente castrados, cuyo destino no será ya sentir, sino vegetar en vil y sosegada sumisión. Esto es lo que la «raza superior» piensa hacer con los pueblos sometidos en su «nuevo orden», pues en sus despreciables cerebros no hay el menor rastro de simpatía, de respeto por la existencia ajena, por el honor de los demás, no hay ni el más mínimo sentimiento de fraternidad. Un destino que debe ser cambiado, y será cambiado, les ha puesto en las manos un poder excesivo para hacer el mal.
No hablo de los «hechos consumados» contra polacos y judíos. Ellos forman parte de los motivos por los que, después de esta guerra, no tendrá nada de agradable ser alemán. Pero no quiero pasar por alto unas declaraciones que hizo una destacada autoridad nazi en referencia a Francia. «Convertiremos París —dijo— en el Luna Park y al resto de Francia en el burdel y el huerto de la Europa germana». ¿Cabe imaginar una grosería más insolente? Es verdad que, en 1940, Francia se encontraba en una lamentable situación moral. Su burguesía estaba infestada de fascismo: sus generales y una parte de sus estadistas eran unos traidores, enemigos de su pueblo, y la Tercera República era corrupta y estaba lista para caer. Vencerla no costó, por tanto, demasiado. Pero esa estúpida jactancia de pretender reducir a una nación de la categoría histórica de Francia al papel que, según estas palabras, se le tiene deparado —y que sin duda se le impondría si Hitler llegara a vencer—, esa estúpida jactancia de analfabeto, que implica no tener la menor noción de lo que es y significa la palabra «Francia», esa jactancia, digo, clama al cielo y pide venganza. El espíritu de Europa impedirá un «nuevo orden» basado en semejante vileza.
Hitler ha sido a veces comparado con Napoleón, comparación, a mi parecer, improcedente y superficial. El corso era un semidiós al lado del sanguinario farsante que vosotros, alemanes, durante algún tiempo tuvisteis por un gran hombre, y la dominación universal con la que el hijo de la revolución amenazaba entonces resultaba inocente, e incluso hubiese sido beneficiosa, en comparación con el repugnante horror que Hitler instauraría. Pero oíd los versos con los que Goethe, tras la caída de Napoleón, condenó por adelantado en El despertar de Epiménides la aventura de Hitler:
¡Ay de aquel que, mal aconsejado
y con audacia excesiva,
quiera hacer como alemán
lo que el franco-corso hizo!
Tarde o temprano descubrirá
que hay una ley eterna:
por grandes que sean su poder y su afán,
él y los suyos mal terminarán.
—————————————
Autor: Thomas Mann. Título: ¡Oid, alemanes! Traducción: Luis Tonío y Bernardo Moreno. Editorial: Nota al margen. Venta: Todos tus libros.


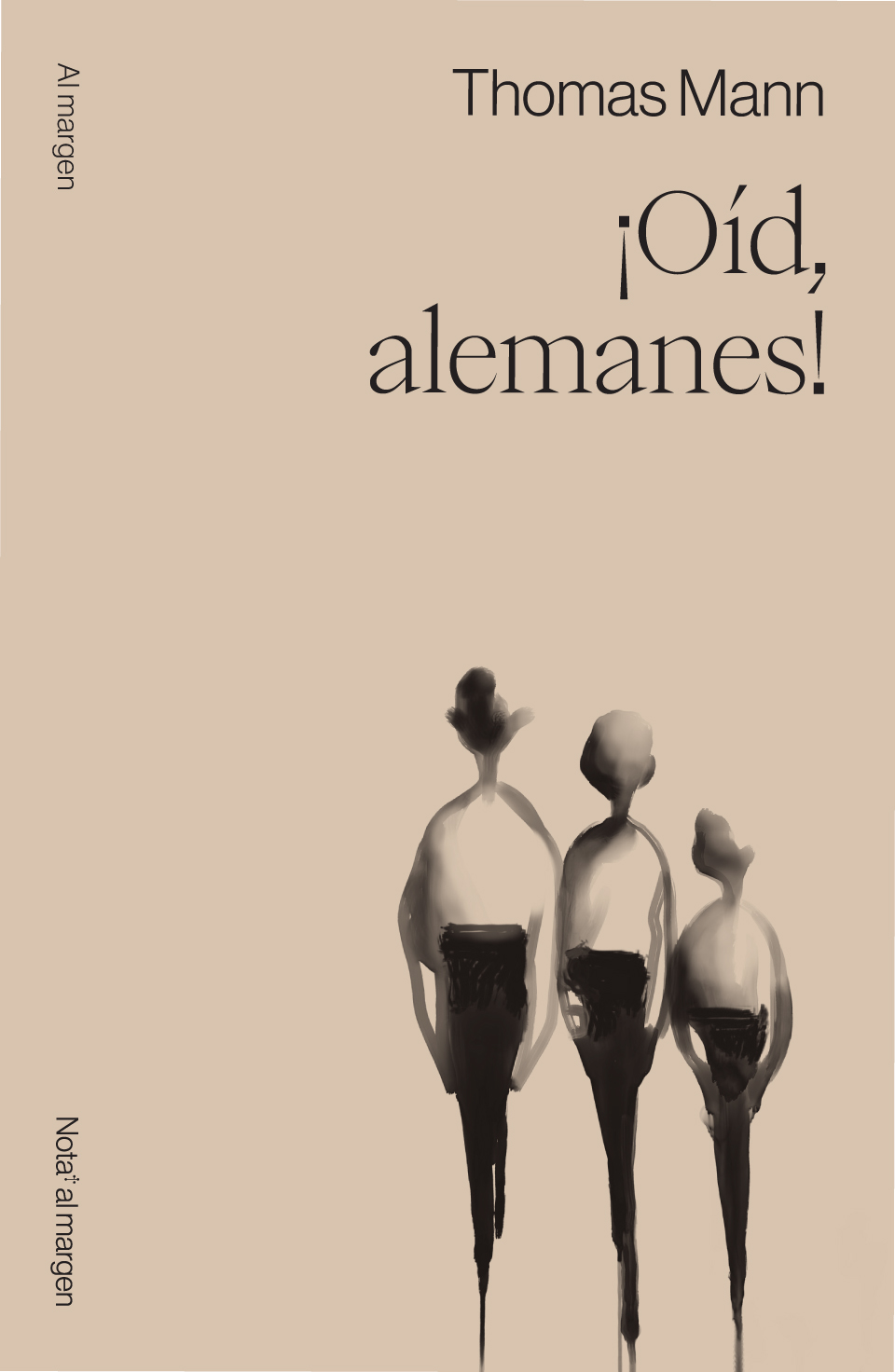



Magnifico recordatorio de la Historia reciente de Occidente, porque la Alemania de Hitler, el “país más civilizado de la tierra”, fue una mentira generalizada: Alemania no era antes de Hitler (un austríaco) el país “más civilizado”, “culto”, o “avanzado” de Europa. Era un país muy racista en la racista Europa; carecía de tradición democrática, recién se unificó a fines del siglo XIX por la expansión hegemónica de Prusia, de tradición monárquica, autoritaria y militarista. Alemania conoció la República y la Democracia por un corto tiempo (14 años, 1919-1933, la “República de Weimar”) porque perdió la I Guerra Mundial. Fue el Ejército Expedicionario Alemán que cometió, por orden del Káiser Guillermo II, el Genocidio contra los Herero y Namas, en Namibia, 1904-1908, cuando mataron a más de 160 mil hombres, mujeres y niños indefensos, a tiros, quemados vivos, de hambre y sed, torturados, por “experimentos médicos” o por agotamiento en trabajos forzados, ya que los esclavizaron en los primeros
Campos de Exterminio que conoció la Humanidad. Y cuando protestó la opinión pública internacional (nunca la alemana) el Gobierno Alemán, por intermedio de sus altos cargos públicos, funcionarios diplomáticos y militares, dijo por escrito (y así consta en los documentos oficiales y en la prensa de la época, que deben estar archivados en las bibliotecas y archivos públicos) que a los negros africanos, y especialmente a los Hereros y Namas, no los protegían los Tratados de Ginebra ní el Derecho de Gentes porque “no eran Humanos” sino “Sub-Humanos”, los mismos argumentos que utilizaron Hitler y sus Nazis una generación después. A este Genocidio Alemán contra los Herero y Namas lo tienen casi olvidado, quizá porque tienen menos dolientes sus víctimas negras. “La culta y civilizada Alemania” produjo en 40 años 2 gobiernos distintos (el monárquico de Guillermo II y el totalitario de Hitler) pero unidos en su vocación racista y genocida. ¿Cuándo Alemania reconocerá genocida a Guillermo II?
Y lo más importante hoy: ?Hasta cuándo los miopes gobernantes alemanes continuarán apoyando al genocida Benjamín Netanyahu y compañía en su genocidio contra los árabes palestinos en la Franja de Gaza? ?Hasta cuándo continuarán repitiendo como loros el disparate de ser “Razón de Estado” su apoyo a la criminal política de Netanyahu de convertir la Franja de Gaza en un moderno gueto al estilo nazi para exterminar a los palestinos allí encerrados, privados de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustibles, para matarlos de hambre y de mengua, si logran sobrevivir a sus bombas, cañonazos, ametralladoras, granadas y fusiles?