Es curioso el caso español: aquí se pusieron los cimientos de la novela moderna y lo hizo una obra que supo solapar como pocas realidad y ficción —aunque esto daría para debatir qué es la realidad y qué la ficción, o si la Ilíada, por ejemplo, no consiguió entremezclar esos elementos mucho antes que el Quijote; o la propia Biblia—, o bien una realidad objetiva y una realidad subjetiva poblada de fantasmagorías. Inspiró una de las novelas más grandes del género fantástico, Manuscrito encontrado en Zaragoza, aparte de unas cuantas españoladas (Cuentos de la Alhambra, en una época en que el Oriente comenzaba en Portugal, o al sur de los Pirineos), y, por la riqueza de su historia y sus paisajes, podía haber dado lugar a muchas más. Bécquer y Zorrilla encontraron en esas vetas una cantidad maravillosa de piedrecitas preciosas, como más tarde harían Valle, Lorca, y un poeta con plumajes de indio debajo del sombrero que tuvo que venir a redescubrirnos nuestro idioma desde el otro lado del mar (es posible, por cierto, que mucho antes que ellos Shakespeare las hubiera encontrado también, si podemos creer en el mito de Cardeno). En Ramón, si algo no falta, es lo fantástico. Pero la imaginación macabra, macabra en el estilo de Cadalso, con su locura gótica, no tuvo una continuidad que llevase al refinamiento de la fórmula, como sí sucedió en Inglaterra y Alemania. Los genios del fantástico, entre nosotros, nacieron solos, trayendo de aquí y de allá los materiales con los que elaboraron sus fantasmas: Bécquer de un romanticismo inglés que ya era viejo cuando escribió sus primeras leyendas, Zorrilla por la vía de los romances castellanos con su instilación de orientales a la francesa (los juegos de luz inventados por Hugo), Valle del parnasianismo por la vía de Darío, y Ramón de muchos otros ismos, en especial el ismo propio que era él. Hay diferentes teorías para explicar la ausencia de un fantástico autóctono impregnado de la profundidad que el género adquiere en la literatura francesa, alemana y anglosajona —la tradición católica es una de ellas—, y sólo nos cabe fantasear con aquello en lo que hubieran podido mutar, por poner un ejemplo, los Sueños de Quevedo si en vez de haber sido recuperados intactos por Torres Villarroel se hubiesen ramificado, en cepas cada vez más extensas y distorsionadas, a lo largo de una estética progresivamente alejada de las fórmulas consensuadas. No tenemos un fantástico, en pocas palabras, como puede ser el fantástico anglosajón o el alemán. Tenemos muchos “fantásticos” que en realidad son destellos sumamente preciosos lanzados por distintas corrientes. ¿Perdemos algo con ello, ganamos algo? Se pierde el sentido de una tradición, se gana lo que de especial tiene cada autor y su particular manera de encontrar una tradición propia. Al perder, sin embargo, el sentido tradicional, la literatura de lo fantástico se nos suele aparecer como una serie de salientes dentro de una amplísima historia literaria y no como una corriente alimentada por continuistas cada cual con su propio valor. Lovecraft dio su bendición a nuestra historia teñida por lo macabro al situar en España una de las ediciones del Necronomicón. Pero quien lo conserva en la traducción de Olaus Wormius (1228) no es ninguna biblioteca española, sino la Biblioteca de Buenos Aires. Lovecraft parece que adivinó a Borges, y también lo poco que en nuestro país hubiera durado un libro así.
Estoy dejando fuera deliberadamente a grandes autores del fantástico como Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, Cortázar, Borges, Bioy y el Carlos Fuentes de Aura (y en general a todos los que vivieron en las mismas orillas en las que María Luisa Bombal comenzó a inventarse el realismo mágico, Juan Rulfo y Alejo Carpentier incluidos) porque, en primer lugar, nacieron libres de la carga que suponía ser otro “españolito que vienes al mundo”, y en los casos de Hernández y de Quiroga, y sobre todo en el de Carpentier, eso implicaba además una imaginación empapada de humedad tropical, pero también arrebatada de una intensidad luminosa que obligaba a reinventar los escenarios clásicos del fantástico (recordemos que el gótico, influencia felizmente parasitaria del terror que vino de Alemania, apenas encendía la luz); y en segundo lugar, porque hablo de precursores y no de sus herederos. Todos ellos —Quiroga, Fernández, etcétera— crearon su propia herencia y, sin duda, son también precursores de otras ramas, pero debo limitarme a una historia del fantástico muy concreta o no llegaré nunca a la antología de Llopis, que es precisamente lo que me traía por aquí.
Creo que para entender mejor esa falta de atención a los viejos precursores no estará de más que echemos un vistazo al índice de los dos tomos de esta antología, en su última edición en Alianza. Todo empieza muy bien para nosotros: la selección la encabeza nada menos que Lope de Vega con “La posada de mal hospedaje”, que es un fragmento (retitulado así supongo que por Llopis) de la novela bizantina El peregrino en su patria, y el mejor relato de fantasmas jamás escrito a juicio del inglés George Borrow. Esto podría considerarse una recreación exagerada de algún comentario algo más suave de Borrow por parte de Llopis, que es quien nos lo presenta sin proporcionar la cita. Pero no es así; de hecho Borrow menciona a Lope no una sino tres veces y todas ellas para decir, efectivamente, que el relato de la posada es “la mejor historia de fantasmas del mundo”:
Como su amigo R., Mr. J. me formuló numerosas preguntas sobre España. Poco a poco llegamos al asunto de la literatura española. Dije que la literatura de España era de primer orden, aunque no muy extensa. Me preguntó si no pensaba yo que Lope de Vega estaba demasiado sobrevalorado:
—Ni un ápice —respondí—. Lope de Vega fue uno de los más grandes genios que jamás vivieron. No sólo fue un dramaturgo y un poeta lírico enorme, sino también un prosista de maravilloso talento, como ha demostrado en muchos admirables relatos, entre ellos la mejor historia de fantasmas del mundo.
Por la noche, Borrow relata “de manera resumida” la historia (“que es decididamente la mejor historia de fantasmas del mundo”) para un pequeño grupito, que la recibe con muchos aplausos. Y vuelve a hacerlo un poco más adelante —y casi se diría que en cuanto le dan la menor oportunidad para ello—, presentándola a sus oyentes, una vez más, como, “decididamente, la mejor historia de fantasmas del mundo”. Traduzco literalmente de la primera edición de Wild Wales, un libro de viajes por Gales de George Borrow publicado en 1862 en la editorial John Murray, donde aparecieron la mayor parte de las obras de Byron que, a su vez, había leído a Lope —en 1817 decía: “Espero volver a leer a mi regreso la segunda edición de Lope de Vega”— en los pasajes traducidos por su protector en las políticas de la Casa de los Lores, el erudito y diletante Lord Holland. Holland se había instalado durante un tiempo en España —quejándose sin parar del calor que hacía en Sevilla pero alabando su arquitectura, y en especial los jardines del Alcázar: “El gusto inglés por la simplicidad y la naturaleza”, dijo, “que coloca una casa en medio de un campo de pasto donde las ovejas balan todo el día, me ha irritado tanto que quizá por eso he pasado al extremo opuesto y prefiero los jardines elaborados de hace dos siglos a la naturaleza de un campo de hierba y arbustos redondos”— para escribir la primera biografía de Lope en lengua inglesa, aunque es muy posible que Holland no entendiera una sola palabra del español de Lope y fuera su mujer, Lady Elizabeth, quien tradujo las obras al inglés paladino (véase La España del siglo XIX vista por dos inglesas: Lady Holland y la novelista George Eliot, de Anthony H. Clarke y Trevor J. Dadson, p. 49). Y ya que me enredo en particularidades, dejo también aquí la opinión que tenía Lord Holland de los dramaturgos españoles y del supuesto fundamento de sus obras, escrita a renglón seguido de su resumen —de cuarenta páginas, nada menos— de La Estrella de Sevilla:
En general, esta obra puede considerarse como un ejemplo favorable del arte de Lope de conducir el argumento, en particular porque éste no recibe ninguna ayuda mediante la operación de los celos, pasión que él y, después de él, todos los dramaturgos españoles creen esencial en una obra teatral, además de suficiente para explicar cualquier absurdo y justificar cualquier ultraje.
(Lord Holland también creía “físicamente imposible” que Lope, “teniendo en cuenta las ocupaciones de su vida como soldado, como secretario, como padre de familia y como sacerdote”, el tiempo que le llevó aprender “latín, italiano y portugués y su reputación como erudito”, hubiera escrito todas sus obras y menos aún “los novecientos versos al día” que, tras un rápido cálculo, él mismo le atribuye).
Volviendo a la antología de Llopis, de la que estoy saliendo más de lo que me gustaría, tenemos que esperar otros ocho relatos, que suponen la friolera de dos siglos, para encontrarnos de nuevo con un autor español, el romántico —Llopis lo llama “oscuro escritor”— Agustín Pérez Zaragoza, narrador y traductor en el exilio. Su relato, “La princesa de Lipno, o el retrete del placer criminal” (no nos volvamos locos: retrete es como se llamaba el tocador para señoras), pertenece a una antología de cuentos fantásticos recogidos bajo el más maravilloso título imaginable para un libro semejante: Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas. Pérez Zaragoza, aunque niega en el prólogo de su obra cualquier imitación, recrea con mucha gracia los giros y manierismos de la literatura gótica, en especial “los sueños nocturnos de la sepulcral Rosdeliff” (como rebautiza a Ann Radcliffe) y “Los misterios de Udolfo”. Condenado al llanto de las traducciones en una de las épocas más luctuosas y lloriqueantes de España, escribía por igual cuentecillos humorísticos como recetas de cocina ―un tal Montesinos lo llamaba “un tal Zaragoza: escritor galeote”―, pero hay que reconocerle sus cualidades como narrador y su habilidad para colar el humor en un género literario que ingleses y alemanes habían convertido en un asunto muy serio. Como pequeño ejemplo, veamos de qué modo da comienzo a “La princesa de Lipno”: “Creo que es difícil hallar en los anales de la galantería (si es que así se pueden nombrar los delitos más criminales del amor) un caso más horroroso y admirable que el que voy a referir”. Los “delitos más criminales del amor” apuntan por supuesto a Laclos y Casanova, pero claramente vienen de Sade y de su conocida recopilación de novelitas; aunque es Pérez Zaragoza el que alarga la definición y lleva ese tipo de crimen hasta los mismos pies de la aventura galante. (Por otro lado la idea no era nueva: Samuel Johnson elogiaba a un caballero que, tras haber seducido a una jovencita que comprendía que “aquello estaba mal”, afirmó que en efecto estaba mal, pero “al menos no he pervertido su mente”. ¿Y qué son a fin de cuentas todos esos lascivos colmados de paciencia, desde Valmont hasta el Sainte-Beuve de Volupté, sino asesinos de la virtud, criminales galantes?).
La selección española debe aguardar otros cinco relatos para volver a hacer su aparición en la antología de Llopis, pero en este caso la espera supone poco más de treinta años: los que median entre el nacimiento de Pérez Zaragoza y Pedro Antonio de Alarcón, que figura aquí con “La mujer alta”, uno de los “mejores cuentos de miedo, si no el mejor, de toda la literatura española” (esto es de Llopis, y aunque el relato es una joya, Alarcón lo enfría al final con un pasaje que perfectamente podía haber añadido como dedicatoria), más el pico de tres años hasta el nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer, a quien Llopis deja pasar no con una leyenda bajo el brazo sino con la octava carta de Cartas desde mi celda. Resulta curioso en este caso confrontar los dos estilos: en el relato de Alarcón suena todavía un español ligeramente peinado hacia atrás pero, por así decir, con las puntas teñidas, las inflexiones y detalles de un narrador encantador, como un Valle al que hubieran despojado de los ornamentos modernistas, mientras Bécquer se deja los pulmones ―precisamente él― en frases de períodos largos que sin embargo suenan algo más anquilosadas que las de Alarcón y mucho más que las de sus propias Leyendas. También el cuento de Alarcón supera al de Bécquer en la ambientación terrorífica: los encuentros del protagonista con la mujer alta casi alcanzan los niveles de verdadero escalofrío de “Janet, la del cuello torcido”, de Robert Louis Stevenson (la primera vez que el protagonista mira por encima del hombro es sin duda uno de los momentos triunfales de la literatura de terror en cualquier lengua), algo que no logra, ni me parece que quiera lograr, el relato de Bécquer, que es más bien una leyenda venida a menos sobre la que planea constantemente la sombra de un famoso cuento de los hermanos Grimm. No es que sea un mal relato, pero tampoco es el Bécquer cromático y medio embrujado de “La promesa” o “El monte de las ánimas”, y creo que pierde mucho cuando se le extrae de entre las gárgolas del monasterio en el que fue tallado para llevarlo a decorar otras iglesias.
Siete cuentos y unos cincuenta años después volvemos a encontrarnos con otro autor español, Wenceslao Fernández Flórez, que en virtud del criterio cronológico tiene la mala suerte de flanquear a Lovecraft por la izquierda con “El claro del bosque”, mientras que Noel Clarasó lo flanquea con “El jardín del Montarto” por la derecha. Clarasó y Fernández Flórez están representados por muy buenos cuentos, en particular esas montañas de una locura muy específica del jardín maravillosamente cuidado por Clarasó. Pero pensemos que entre medias tienen, nada menos, “El extraño”, “La ciudad sin nombre” y “Las ratas de las paredes”. ¿Qué horror a la española puede sobrevivir a eso? Aquí habría sido mejor apuntalar a alguien que lo hubiera tenido más difícil para arder: Blaise Cendrars, por ejemplo (n. 1887), que en Bourlinguer tiene una de las historias más aterradoras que se hayan escrito nunca, y que estremeció al mismísimo Henry Miller. (Por si a alguien le interesa, se trata del pasaje de la familia de homúnculos que Cendrars recoge en el capítulo de Génova). De paso, la antología hubiera quedado mejor nivelada al introducir a un francés: de los autores recopilados por Rafael Llopis, dieciséis son anglosajones, seis son españoles y sólo dos son franceses. Esto da lugar a algunas conjeturas. ¿Por qué no hay un rincón para Maupassant? ¿Por qué no para Nerval, para Gautier? Victor Hugo tiene momentos absolutamente terroríficos: leamos Los trabajadores del mar, El hombre que ríe e incluso Los miserables (desde el viaje por las alcantarillas de París hasta la descripción del campo de batalla de Waterloo, por no hablar del proceso de progresiva espectralización de Fantine, desde su caída al infierno del inframundo de París hasta el momento en que se vuelve hacia el lector con el cabello arrancado a tijeretazos, y desprovista de sus dientes… aunque sea un terror de otro tipo). Puede ser que Llopis entendiera el terror europeo en general como una vía muerta en la que desembocaba el romanticismo francés y alemán y que viera en el terror anglosajón una fórmula renovadora, lograda casi azarosamente en virtud de su salto a un enorme continente que todavía estaba por inventar sus propias mitologías, cuya consolidación en una sola lengua dio lugar al género como lo conocemos. Si esa es la razón, Llopis acertó con su colección y mostró, a través de las lagunas, la invención de un género que supo asimilar lo mejor de Europa —un Poe encandilado con Hoffmann, por ejemplo, que dicho sea de paso tampoco figura en la antología, como no figura Hawthorne— y se despojaba del peso muerto de las concesiones mutuas entre autor y lector, la aceptación de que algo tenía que dar miedo porque se aparecía por la noche y venía ataviado con una raída sábana. En ese sentido, buena parte de la mejor literatura anglosajona de lo extraño superó prácticamente todo el modelo europeo a excepción de las siniestras creaciones de un puñado de escritores en francés pasmados por el opio, la locura, la modernidad y el sueño a ambos lados de la brecha abierta por un cambio de siglo: Nerval, Villiers de L’isle Adam, Barbey d’Aurevilly, Huysmans, el belga Jean Ray, el André Breton de muchos terroríficos pasajes de Nadia y Arcano 17, todos ellos poseídos por la pura oscuridad, todos ellos asomados a esa fractura cada vez más oscura y más profunda —un reino cuyo rey era un gusano— que se extendía sobre la corteza psíquica del mundo.
Tal y como Llopis la elaboró, su antología (confeccionada, no lo olvidemos, en 1963) es un compendio perfecto para los lectores que quieran tener a mano buena parte de lo mejor de cada casa —Stoker, M. R. James, Blackwood, Machen, Bierce, Nodier, Le Fanu…— sin tener que recurrir a una veintena de libros diferentes y un regalo todavía mejor para niños y muchachos profundamente imaginativos. Por otro lado, no deja de haber una historia aún por conocer en los huecos que Llopis dejó sin rellenar. Cabe preguntarse qué infinitos universos de locura, qué reinos de estremecedoramente poblada oscuridad, desde los sacrificios de Glastonbury hasta las manos cortadas de los salones franceses, desde el santuario de Nemi y los cultos alrededor de la belladona hasta la primera aparición conocida del misterioso Horla, se nos están pasando por alto, y cuánto desde entonces hasta ahora hemos dejado por contar. “He oído el aullido del viento”, dice uno de los personajes de estos cuentos. “¿Acerca de qué tengo que pensar? ¿Qué hay de particular en ello?” Nada más aterrador que la respuesta, nada que concierna más a nuestra parte de Nemi, de Glastonbury, de cortadores de manos perseguidos por el Horla:
—¡El Príncipe, el Príncipe de los Poderes del Aire!
—————————————
VV.AA. Selección: Rafael Llopis. Título: Antología de cuentos de terror, 1: De Daniel Defoe a Ambrose Bierce. Editorial: Alianza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
VV.AA. Selección: Rafael Llopis. Título: Antología de cuentos de terror, 2: De Bram Stoker a H. P. Lovecraft. Editorial: Alianza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


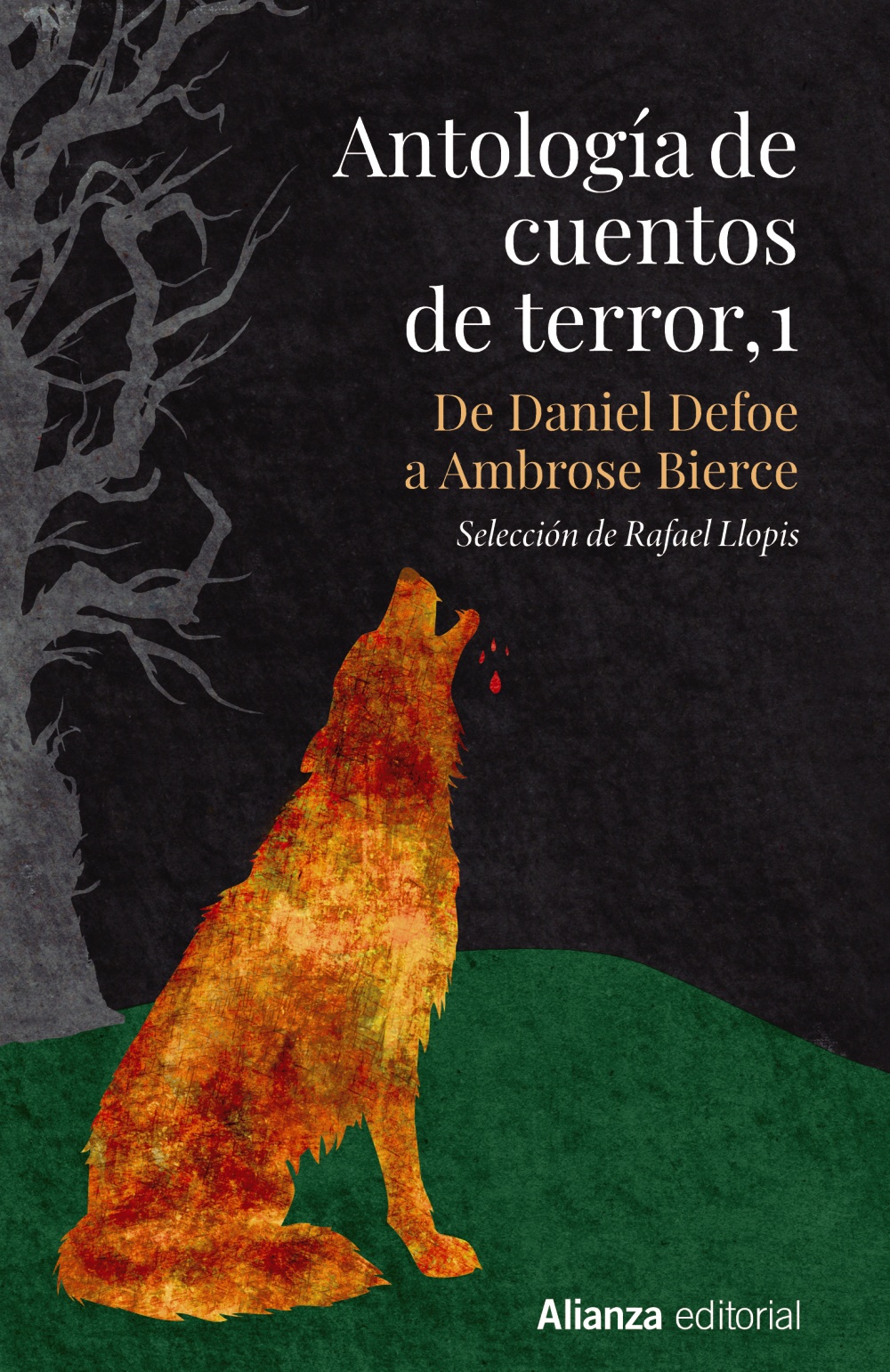
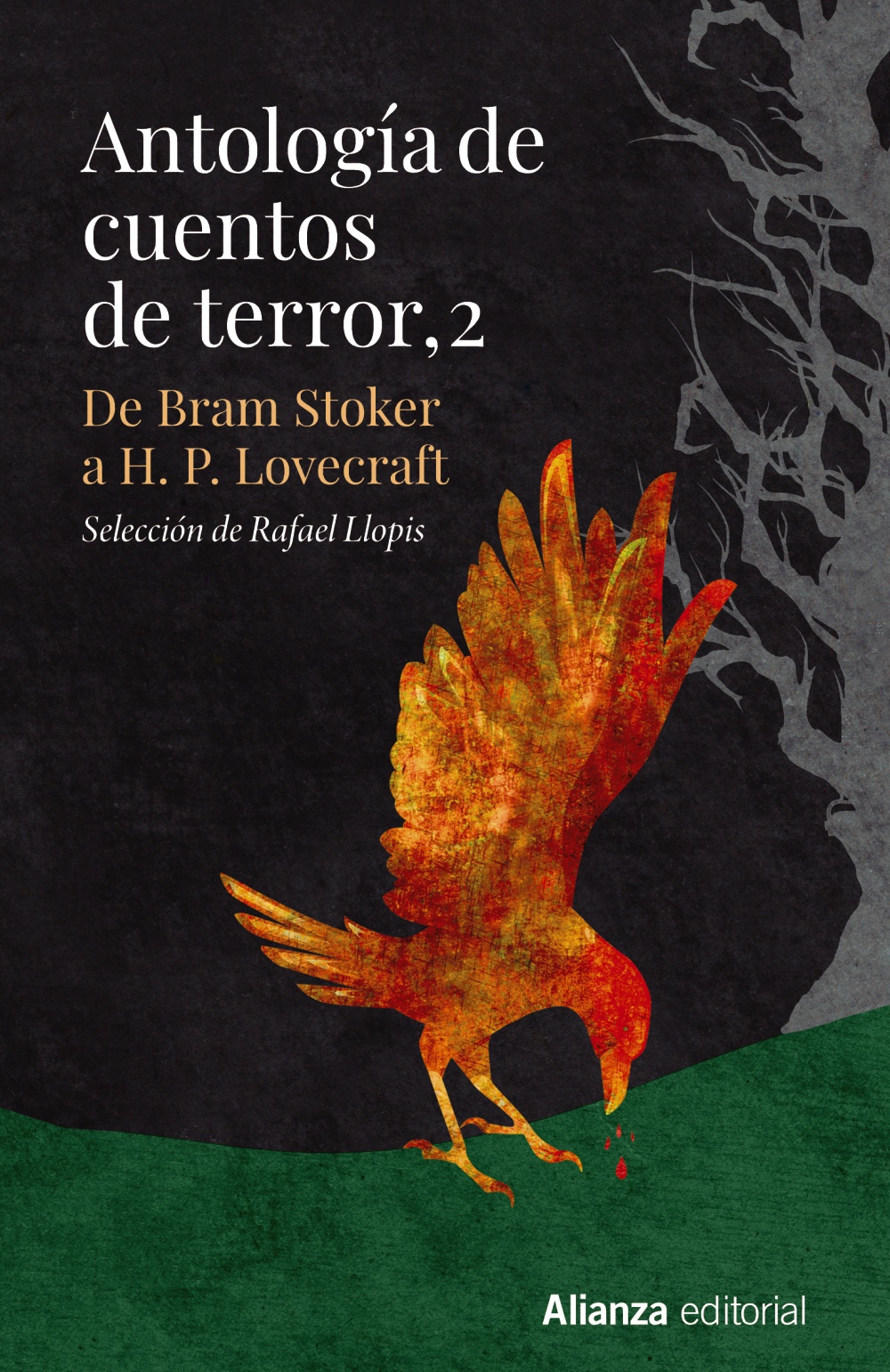



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: