Elogiada por Stephen King, Dennis Lehane y Lee Child, esta novela policíaca cuenta la historia de un inspector de Hawái que debe esclarecer la muerte del sobrino de un almirante de la marina y de una chica japonesa. Un fresco épico sobre la II Guerra Mundial.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Cinco meses de invierno (Salamandra), de James Kestrel.
***
PRIMERA PARTE
Cuchillos y cicatrices
Honolulú | Isla de Wake | Hong Kong
26 de noviembre de 1941-7 de diciembre de 1941
1
Joe McGrady estaba mirando su whisky entre las cacofónicas voces de una multitud de marineros. Se lo habían servido hacía tan poco que, pese al calor, el hielo aún no había empezado a derretirse. Los marineros pedían cervezas de diez en diez y competían para ofrecerles fuego a las chicas. Alguien metió una moneda de cinco céntimos en la gramola y la orquesta de Jimmy Dorsey empezó a sonar a todo volumen. Para compensar, los hombres empezaron a hablar a grito pelado con las chicas, que estaban en minoría. La noche acababa de empezar y aún no bebían nada más fuerte que cerveza. Hasta unas horas después no llegarían los primeros puñetazos, y entonces ya sería problema de otro poli, pensó McGrady. Así que cogió el vaso y olió su contenido: cuarenta y cinco centavos por chupito. Más de una hora de trabajo por tres dedos de líquido, pero lo valía.
—Joe —dijo Tip.
—Dime.
—Teléfono. Me imagino que será el capitán Beamer.
Cógelo arriba, si quieres.
Él conocía el camino, así que volvió a coger el vaso y se lo bebió de un trago. Hasta el final. Suave y algo ahumado.
Le iba a hacer falta: una llamada de Beamer a esas horas anunciaba horas extras. Se fastidiaría el día siguiente, mar tes, para decepción de Molly. Lo bueno era que, con el sueldo extra, podría compensarle el chasco. Dejó en la barra tres monedas de cincuenta céntimos y, tras limpiarse la boca con la manga, subió a la planta de arriba.
*
—McGrady.
—Menos mal.
—¿Perdón?
—Menos mal que no estás borracho.
—He acabado de trabajar hace media hora. Si me hubiera dado una hora, algo se habría podido hacer.
—Otra noche será. Vuelve enseguida, que está aquí el jefe esperando.
—A la orden.
Dejó el auricular en el soporte de baquelita y bajó por la otra escalera, que llevaba directamente a la calle desde el despacho del Bowsprit. Llovía, pero no iba a durar mucho. Además, la mayoría de las tiendas de Chinatown tenían toldos y soportales. Todo el camino de vuelta a Merchant Street lo hizo a cubierto, menos el último minuto. Esperó en los escalones del Yokohama Specie Bank a que aparcaran en fila una docena de polis con chaquetas negras y motos estruendosas y luego cruzó la calle para entrar en la central.
El despacho del capitán Beamer estaba en la planta baja. Entró sin llamar, cerró la puerta a sus espaldas y se quitó el sombrero. Una vez sentado, se lo puso sobre una rodilla.
—Esto acaba de llegar no hace ni media hora —dijo Beamer.
—¿No ha dicho que estaba aquí el jefe?
—Ha salido un momento —repuso Beamer. Luego se subió las gafas y movió la pantalla de su lámpara hasta dejar la bombilla al descubierto. El resultado fue un despacho con más luz, pero igual de asfixiante.
Fumaba sin parar con la puerta cerrada y no había ventilación, pese a lo cual se filtraba un calor tropical, quizá por los cimientos. Se encendió otro cigarrillo con los restos del último, que aplastó en un cenicero tan lleno que ya no cabían más colillas. Nunca se arremangaba, ni siquiera en el despacho: era de ésos. Llevaba la chaqueta oscura del uniforme y corbata, y un ceñido cinturón de cuero de los que llaman Sam Browne, con una correa adicional que cruza el pecho. Era demasiado flaco para sudar.
—Vamos cortos de efectivos. Cada año pasa lo mismo en vísperas de Acción de Gracias. Iría yo, si el jefe tuviera a alguien de suficiente confianza para estar toda la noche en esta silla. Él te prefiere de servicio que atendiendo llamadas, aunque sea un riesgo enviarte. ¿Te va bien?
—Sí, señor.
—¿Eso te enseñaron en el ejército, a contestar «sí señor» a todo lo que se te diga? —preguntó Beamer.
—Sí, señor —respondió McGrady—. Así es como funciona.
—Aún no te tengo del todo calado.
—Sí, señor.
—¿Has trabajado en algún homicidio?
—En cinco, cuando era patrullero. Fui el primero en llegar…
—Pero ¿como inspector?
—No, señor; usted lo sabe.
—A eso voy. Y no eres de por aquí, ¿verdad?
Si Beamer hubiera visto el expediente personal de McGrady habría sabido que no era de ninguna parte. Antes de los seis años ya había vivido en Chicago, San Francisco, Norfolk y San Juan, y aquello sólo había sido un calentamiento para lo que quedaba por venir. Como la Marina la conocía de sobra a través de su padre, probó a ir a la universidad, y cuatro años después volvía a estar en la casilla de salida, con el añadido de un paso por el ejército. Su último destino fue Honolulú, y de ahí ya no se movió. En fin, que Beamer podría haber sabido mucho de él, aunque no al revés: McGrady desconocía hasta el nombre de pila de su nuevo capitán.
—Llevo aquí cinco años, desde que me licencié. Nunca había vivido tanto tiempo en un mismo sitio. Ésta es mi casa, señor.
—De aquí se es o no se es —respondió Beamer—, y tú no lo eres. ¿Has sacado alguna vez a pasear a un perro?
—Sí, señor.
—Si uno no sabe lo larga que es su correa, puede hacer se daño. La tuya es así. —Levantó las manos con unos quince centímetros de separación—. Como te me adelantes, te daré un estirón que te partirá el cuello.
—De acuerdo —respondió McGrady.
Prescindir del «señor» no era gran cosa, pero fue lo que le permitió no coger de la corbata al tal Beamer y estampar su cara de estirado en la mesa. Beamer, por su parte, no se dio ni cuenta: en el ejército se ha estado o no se ha estado.
—¿Te ha quedado claro, al cien por cien?
—Por supuesto, capi.
—Pues entonces nos llevaremos de maravilla.
Justo entonces se abrió la puerta y entró el jefe Gabriel son. McGrady hizo ademán de levantarse, pero Gabrielson le indicó con gestos que se sentase y se quedó delante de la puerta cerrada a pesar de que quedaba una silla libre.
—¿Ya se lo ha dicho? —le preguntó a Beamer.
—Estaba a punto.
—Empiece por la llamada —indicó Gabrielson. Beamer lanzó el humo hacia McGrady.
—¿Conoces a Reginald Faithful?
—¿El de los lácteos? Sólo de nombre.
—Vive cerca de Kahana Bay, pero el ganado, en su mayoría, lo tiene en el valle de Kaaawa. Ha llamado directo al jefe porque es amigo suyo. ¿Ves por dónde voy?
—No.
—Pues que no ha llamado a la centralita para que luego lo fueran pasando de teléfono en teléfono.
—Vale.
—O sea que ahora mismo conocen su situación exacta mente tres personas en todo el departamento. Así que mañana, cuando abra el periódico, no habrá ningún artículo, ¿verdad?
—Ahora lo entiendo.
—Reggie tiene un chico, un tal Miguel… —empezó a explicar Gabrielson.
—Con «chico» se refiere a…
—A un empleado, no a un hijo.
—Vale.
—Bueno, pues resulta que esta noche Miguel ha llamado a su puerta. Estaba muy afectado y quería contarle algo. Reggie no sabe si creerle, pero si es verdad habrá que investigarlo. ¿Usted se ve capaz?
—Es la oportunidad que esperaba.
Beamer lanzó el humo del cigarrillo hacia el techo.
—Al fondo del valle hay un cobertizo para los aperos
—le explicó Gabrielson—. Dentro, Miguel tiene un catre, una manta y seguramente una botella. Esta noche, al entrar y encender la lámpara, lo primero que ha visto ha sido a un hombre colgado de las vigas.
—¿Un suicidio?
—¿Sabes de alguien que se haya colgado cabeza abajo de un gancho para carne? —preguntó Beamer. Dio una larga calada al cigarrillo y sus siguientes palabras brotaron acompañadas por dos chorros de humo que arrojó por la comisura de los labios—. Para mí sería una novedad, dentro de lo que son los suicidios.
—¿Estaba colgado de un gancho?
—Lo mejor será que vayas tú mismo a comprobarlo
—respondió Beamer—. Igual el tal Miguel no es más que un vaquero con delirium tremens. Pero, en cuanto sepas algo, sea lo que sea, ¿qué harás? —Volvió a levantar las manos para indicar la longitud de la correa.
—Informar.
—A mí personalmente.
—Eso.
—Llevas aquí cinco años y es tu primer asesinato. Yo, cuando tú aún no habías nacido, ya resolvía casos con Apa na Chang. Mientras lo tengas presente, nos llevaremos bien.
[…]
Autor: James Kestrel. Título: Cinco meses de invierno. Traducción: Jofre Homedes Beutnagel. Editorial: Salamandra.




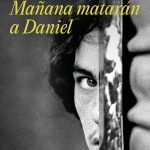

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: