Cuentos luminosos (Navona editorial), de Henry James (Nueva York, 1843 – Londres, 1916), reúne cuatro de los primeros relatos escritos por el escritor norteamericano. Zenda publica el primero de ellos, «Historia de una obra maestra”, de 1868, en el que un viudo rico y distinguido, prometido a la hermosa Marian Everett, encarga al pintor Charles Baxter el retrato de ella. Una vez terminado, sin embargo, el novio se da cuenta de que la pintura va más allá del parecido físico y que algunos rasgos reflejan una personalidad inquietante. Además de escritor, James fue crítico literario, nacionalizado británico al final de su vida, y sus novelas y relatos, basados en la técnica del punto de vista, le permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior.
Parte I
Fue apenas el verano pasado, durante una estancia de seis semanas en Newport, cuando John Lennox se prometió a Miss Marian Everett, de Nueva York.
Mr. Lennox era viudo, sin hijos, y poseía una gran fortuna. Tenía treinta y cinco años, un aspecto suficientemente distinguido y unos modales excelentes. Era también un hombre de costumbres irreprochables, que contaba con una cantidad excepcional de sólida información y cuyo carácter, se decía, había sido sometido a un difícil y provechoso periodo de prueba durante su corta vida de casado. Por todo ello, se consideraba que era Miss Everett quien se llevaba un buen partido y la que más salía ganando con el enlace.
Sin embargo, también Miss Everett era una joven muy atractiva desde el punto de vista del matrimonio. La bella Miss Everett, como la llamaban para distinguirla de algunas primas poco agraciadas con quienes, dado que no tenía madre ni hermanas, estaba obligada a pasar una gran parte de su tiempo como exigía el decoro. Esa cualidad, cabe suponer, proporcionaba a la muchacha una satisfacción mayor que la que podía producir en sus jóvenes y excelentes parientes.
Marian Everett, en efecto, no tenía un céntimo, pero estaba ricamente dotada de todos los dones que hacen que una mujer sea encantadora. Era, sin duda alguna, la muchacha más adorable del círculo en el que vivía y donde se movía. Incluso algunas de sus mayores, mujeres de más experiencia y, por así decirlo, de mayor valía, no eran en la práctica tan agradables como ella a pesar de que gozaban de mayor libertad de acción por estar casadas. No obstante, en su imitación de los buenos modales de estas mujeres más libres, Miss Everett jamás se había alejado en lo más mínimo de la estricta conducta que una joven debía adoptar para preservar su dignidad. Profesaba una devoción casi religiosa hacia el buen gusto y contemplaba con horror las escandalosas maneras de muchas de sus compañeras. Además de ser la joven más divertida de Nueva York, mostraba asimismo una conducta impecable. Su belleza era tal vez discutible, pero nunca fue puesta en duda. De estatura ligeramente inferior a la media, su persona estaba marcada por un perfil de gran plenitud y redondez. Esta atractiva turgencia no impedía sin embargo que sus movimientos fueran absolutamente ligeros y elásticos. Su tez era la de una auténtica rubia —una rubia cálida, con un leve sonrojo en las mejillas y la luz de un sol estival reflejada en su cabello de color castaño rojizo—. Sus rasgos no habían sido moldeados según el modelo clásico, pero su expresión era agradable en grado sumo. Su frente era baja y amplia, su nariz, pequeña, y su boca… bueno, los envidiosos consideraban que su boca era enorme. Es cierto que tenía una gran capacidad para sonreír, y que cuando cantaba (lo que hacía con infinita dulzura) emitía un abundante caudal de sonido. De forma muy leve, su rostro era tal vez redondo en exceso y sus hombros demasiado altos; pero, como digo, el resultado general no dejaba nada que desear. Podría señalar unas cuantas imperfecciones en lo que se refiere a su rostro y su figura y aun así fracasaría absolutamente en restar validez a la impresión que producían. Hay algo esencialmente descortés y ciertamente poco razonable en el intento de confirmar o rebatir en detalle la belleza de una mujer, y un hombre no obtiene sino lo que se merece cuando descubre que, en sentido estricto, la suma de los diferentes rasgos no logra componer el total. Apártense caballeros, y dejen que sea ella quien realice la adición. Además de su belleza, Miss Everett brillaba por su buen carácter y sus vivaces apreciaciones. No pronunciaba duros discursos ni se ofendía por ellos y, por otra parte, disfrutaba con mucho interés de la agudeza intelectual, que incluso cultivaba. Su gran mérito residía en que no reivindicaba ni reclamaba cosa alguna. Del mismo modo que no había nada artificial en su belleza, su inteligencia y cordialidad carecían de pedantería y sentimentalismo. La primera de estas cualidades era todo frescura y las otras todo bonhomie.
John Lennox la conoció, y al enamorarse de ella le ofreció su mano. Aceptándola, Miss Everett adquirió a los ojos del mundo la única ventaja de la que carecía —una completa estabilidad y seguridad de posición. Sus amigos gustaban de comparar con complacencia su brillante y cómodo futuro con su, en cierta forma, precario pasado. A Lennox, sin embargo, le felicitaban a diestro y siniestro, pero no muy a menudo por su confianza. La de Miss Everett no era puesta a prueba de forma tan severa, si bien ciertos conocidos proclives a dar lecciones de moral le recordaban a menudo que tenía motivos para estar muy agradecida por la elección de Mr. Lennox. Miss Everett escuchaba estas afirmaciones con una apariencia de paciente humildad, que resultaba extraordinariamente favorecedora. Era como si por él, consintiera incluso en ser molestada.
Quince días después de anunciar su compromiso, ambos regresaron a Nueva York. Lennox vivía en una casa de su propiedad, que ahora se ocupaba en reparar y reformar puesto que la boda se había fijado para el final del mes de octubre. Miss Everett vivía en unas habitaciones alquiladas junto con su padre, un anciano y decrépito caballero, que se frotaba sus ociosas manos de la mañana a la noche ante la idea del matrimonio de su hija.
John Lennox, habitualmente un hombre de muchos recursos, sociable, amante de la lectura, de la música y no reacio a la política, pasó las primeras semanas del otoño de forma agitada e inquieta. Cuando un hombre se acerca a la mediana edad le resulta difícil llevar con elegancia la distinción de estar prometido y le es complicado cumplir los diferentes petits soins propios de su situación con la presteza apropiada. Aquellos que le conocían bien percibieron una cierta solemnidad dramática en los quehaceres de Lennox. Un tercio de su tiempo lo pasaba curioseando en Broadway, de donde regresaba unas cuantas veces por semana cargado de chucherías y baratijas que terminaba por considerar demasiado pueriles y vulgares para regalárselas a su amada. Otra tercera parte la pasaba en el salón de Miss Everett, momentos durante los cuales Marian no recibía otras visitas. El resto del tiempo lo pasaba, como le dijo a un amigo, Dios sabía cómo. Esta expresión resultó más drástica de lo que su compañero esperaba oír, puesto que Lennox no era un hombre que se precipitara al hablar ni alguien, según creía su amigo, de una naturaleza fuertemente apasionada. Era evidente, sin embargo, que estaba muy enamorado o, al menos, que estaba considerablemente trastornado.
—Cuando estoy con ella todo está en orden —continuó—, pero cuando me alejo siento como si me hubieran arrojado fuera del mundo de los vivos.
—Debes ser paciente —dijo su amigo—; aun así, pareces estar destinado a tener una vida difícil.
Lennox permaneció en silencio. Su rostro se mostraba más sombrío de lo que a su amigo le habría gustado ver.
—Espero que no haya ningún problema —continuó este último, con la esperanza de persuadirle para que confesara aquello que pudiera pesarle en la conciencia.
—Algunas veces temo… algunas veces creo que ella no me ama realmente.
—Bueno, dudar un poco no hace daño a nadie. Es mejor que estar demasiado seguro y hundirse en la vanidad. Solo tienes que estar seguro de que la quieres.
—Sí —dijo Lennox solemnemente—, eso es lo fundamental.
Una mañana, incapaz de concentrarse en libros o en papeles, ideó una manera de pasar el tiempo.
En Newport había conocido a un joven artista llamado Gilbert, cuyo talento y conversación habían despertado en él una profunda simpatía. El pintor, tras abandonar Newport, iba a viajar a Adirondacks y estaría de regreso en Nueva York a comienzos de octubre, momento en el que sugirió a su amigo que lo visitara.
En la mañana de la que hablo, Lennox pensó que Gilbert ya debía de haber regresado a la ciudad y estaría esperando su visita. Así pues, de forma inmediata, se dirigió a su estudio.
La tarjeta de Gilbert colgaba en la puerta, pero, al entrar, Lennox encontró la habitación ocupada por un extraño, un joven con atuendo de pintor que trabajaba ante un gran panel. Este caballero le informó de que compartía temporalmente el estudio de Mr. Gilbert y de que este último había salido por unos instantes.
Lennox, por tanto, se preparó a esperar su regreso.
Entró en conversación con el joven, a quien consideró muy inteligente. Descubrió, además, que el muchacho era también al parecer un gran amigo de Gilbert. Por todo ello, lo observó con gran interés. Tendría algo menos de treinta años. Era alto y robusto y poseía un rostro de rasgos firmes, jovial y delicado. Llevaba también una espesa barba de color castaño rojizo. Lennox quedó impresionado por este semblante, que parecía expresar una gran perspicacia al tiempo que revelaba el temperamento esencial de un pintor.
«El trabajo de un hombre con un rostro semejante debe de ser digno de observación», se dijo a sí mismo.
Por consiguiente, preguntó a su compañero si podía acercarse a mirar el cuadro que pintaba. El joven accedió de buena gana y Lennox se colocó ante el lienzo.
Este contenía un retrato de medio cuerpo de una figura femenina con un traje y una expresión tan ambiguos que Lennox no estaba seguro de si se trataba de un verdadero retrato o de una invención: era la imagen de una joven de cabello rubio que, cubierta de un rico vestido medieval, parecía una condesa del Renacimiento. Su figura resaltaba sobre un oscuro tapiz. Con los brazos cruzados libremente y la cabeza erguida, sus ojos miraban al espectador, hacia quien parecía moverse —«Dans un flot de velours traînant ses petits pieds».
Mientras Lennox estudiaba el rostro de la dama, este pareció revelarle un oculto parecido con unos rasgos que él conocía bien, los de Marian Everett. Es comprensible por tanto que se mostrara ansioso por saber si el parecido era o no accidental.
—Imagino que es un retrato «de alguien» —dijo al artista.
—No —respondió este último—, es una mera composición: un poco de allí y un poco de allá. El cuadro me rondaba en la cabeza desde hace dos o tres años como una especie de cajón de sastre de ideas descartadas. Ha sido víctima de innumerables teorías y experimentos, pero parece haber sobrevivido a todos ellos. Imagino que posee una cierta dosis de vitalidad.
—¿Lo ha titulado de algún modo?
—En un primer momento lo titulé como algo que leí… el poema de Browning Mi última duquesa. ¿Lo conoce?
—Perfectamente.
—Ignoro si el poema es un intento de personificar la impresión del poeta respecto a un retrato que existe realmente. Pero ¿por qué debería preocuparme? El cuadro es un sencillo intento de plasmar mi propia y particular impresión del poema, que siempre ha tenido una fuerte influencia en mi imaginación. No sé si estará de acuerdo con la impresión que tenga usted y con la de la mayoría de los lectores. Pero el título no me importa. El propietario del cuadro es libre de bautizarlo de nuevo.
Lennox observaba el cuadro. Cuanto más lo contemplaba tanto más le gustaba y mayor le parecía la correspondencia entre la expresión de la dama y aquella de la que él había dotado a la heroína de los versos de Browning. De igual forma, estaba cada vez más convencido de que el rasgo que el rostro de Marian y el de la tela poseían en común no era un hecho casual. Pensó en las nobles líneas del gran poeta y en su exquisito mensaje, así como en el hecho de que la fisonomía de la mujer que amaba hubiera sido elegida como el exponente más adecuado de ese significado.
Giró la cabeza con los ojos llenos de lágrimas.
—Si yo fuera el propietario del cuadro —dijo finalmente contestando a las últimas palabras del artista—, estaría tentado de titularlo con el nombre de una persona a quien me recuerda enormemente.
—¡Ah! —exclamó Baxter— ¿Una persona en Nueva York? —preguntó tras una pausa.
Sucedía que, una semana antes, a petición de su prometido, Miss Everett había acudido en su compañía al estudio de un fotógrafo, quien le tomó fotografías en diferentes posturas. Las pruebas de dichas fotografías le fueron enviadas por correo para que escogiera entre ellas. Marian eligió unas cuantas —más bien fue Lennox quien lo hizo— y este último las había puesto en su bolsillo con la intención de detenerse en la tienda y encargarlas. Lennox tomó entonces su agenda y enseñó al pintor una de las pruebas.
—Hay un gran parecido entre su duquesa y esta joven dama —dijo Lennox.
El artista miró la fotografía.
—Si no me equivoco —dijo tras una pausa—, la joven dama es Miss Everett.
Lennox asintió confirmándolo.
Su compañero permaneció en silencio durante unos momentos, examinando la fotografía con considerable interés, pero, tal como Lennox observó, sin compararla con su cuadro.
—Mi duquesa tiene un cierto parecido a Miss Everett, pero no es exactamente intencionado —afirmó finalmente—. Comencé el cuadro antes de conocerla siquiera. Miss Everett, como ve —o como sabe— tiene un rostro encantador, y, durante las pocas semanas en que la vi, continué trabajando en mi obra. Ya sabe cómo trabaja un pintor, cómo trabajan los artistas de todo tipo: reclaman como suyo lo que encuentran en cualquier parte. No dudé en adoptar para mi propósito aquello que encontré en el aspecto de Miss Everett:, especialmente porque me había sentido algo perdido en cuanto a un tipo de expresión que su rostro representaba a la perfección. Tengo entendido que la duquesa era italiana, y decidí que sería rubia. Por la intensidad y calidez del tono de su piel, la apariencia de Miss Everett resulta absolutamente meridional, por no hablar de la amplitud y generosidad de sus rasgos tan común en las mujeres italianas. Me disculpo, sin embargo, si la copia traiciona el original.
—Dudo de que traicione otra percepción que no sea la mía —dijo Lennox—. Tengo el honor —añadió tras una pausa—, de estar prometido a Miss Everett. Me disculpará, por tanto, si le pregunto si tiene intención de vender su cuadro.
—Ya está vendido… a una dama —replicó el artista con una sonrisa—, una dama soltera que es una gran admiradora de Browning.
En ese momento Gilbert regresó. Los dos amigos se saludaron y su compañero se retiró a otro rincón del estudio. Tras conversar brevemente para ponerse al día de lo que había ocurrido en sus vidas desde la última vez que se vieron, Lennox le habló del pintor de la duquesa y de su extraordinario talento, y expresó su sorpresa por no haber oído hablar de él anteriormente así como por el hecho de que Gilbert no se lo hubiera mencionado.
—Su nombre es Baxter, Stephen Baxter —dijo Gilbert—, y hasta su regreso de Europa, hace quince días, sabía de él tan poco como tú. Es todo un ejemplo de progreso. Lo conocí en París en el 62. En aquella época no hacía absolutamente nada. Desde entonces, ha aprendido lo que ves. Cuando llegó a Nueva York le resultó imposible encontrar un estudio suficientemente grande donde albergarse. Como con mis pequeños bocetos solo ocupo una esquina del mío, le ofrecí que utilizara el resto hasta que pueda permitirse un lugar a su gusto. Cuando comenzó a desempaquetar sus cuadros descubrí que había estado dando cobijo a un ángel inadvertidamente.
Entonces Gilbert procedió a descubrir, para que su amigo los estudiara, varios de los retratos de hombres y mujeres que Baxter había llevado a cabo. Cada una de estas obras confirmaba su impresión acerca del talento del pintor. Lennox regresó de nuevo al cuadro del caballete. Como respuesta a su silenciosa llamada, Marian Everett reapareció mirando a través de sus ojos con una profunda ternura y melancolía.
«Dirá lo que guste», pensó Lennox, «pero el parecido es también, en cierto grado, un asunto de expresión.»
—Gilbert —añadió, deseando medir la intensidad de la semejanza—, ¿a quién te recuerda?
—Sé a quién te recuerda a ti —dijo Gilbert.
—¿Y tú también lo aprecias?
—Ambas son espléndidas, y ambas tienen el cabello entre castaño y rojizo. Eso es todo lo que veo.
Lennox se sintió un tanto aliviado. Pensaba, no sin una cierta inquietud —sentimiento en absoluto contradictorio con su primer momento de orgullo y satisfacción— que la singular y característica belleza de Marian había sido expuesta a la intensa apreciación de otra persona diferente a él. Se alegró al concluir que lo que había impresionado al pintor era únicamente la parte más externa de su apariencia, siendo el resto obra de su propia imaginación. Mientras caminaba de vuelta a casa, se le ocurrió que una manera por su parte de rendir tributo a la belleza de la muchacha sería encargar su retrato a este inteligente joven. Su compromiso había sido hasta el momento un asunto de puro sentimiento, y él se había preocupado de forma casi maniática de no ofrecer la imagen de ser un vulgar proveedor de lujos y placeres. De forma práctica, y hasta el momento, Lennox había sido para su futura mujer un hombre pobre, o más bien tan solo un hombre, sin más, y no un millonario. Habían montado a caballo los dos, le había enviado flores y habían ido juntos a la ópera, pero no le enviaba dulces de frutas, ni se entretenían con juegos de azar, ni le regalaba joyas. Las amigas de Miss Everett habían observado que él no le había regalado todavía ni el más sencillo anillo de compromiso, ya fuera de perlas o de diamantes. Marian, sin embargo, se sentía muy dichosa. Era por naturaleza una gran artista de la mise en scène de las emociones y sentía instintivamente que esta moderación clásica era tan solo la premonición inversa de una inmensa abundancia matrimonial. Lennox había seguido a fondo su propio instinto en su intento de evitar que sus relaciones con Miss Everett estuvieran teñidas de algún modo por la condición accidental de las fortunas de alguna de las partes. Sabía que llegaría un día en que sentiría un impulso fuerte e irresistible de ofrecer a su amada alguna muestra visible y artística de su afecto, y que su regalo transmitiría una mayor satisfacción por ser único en su estilo. Consideró que entonces había llegado su oportunidad. ¿Qué obsequio podría ser más delicado que ofrecer a la muchacha la oportunidad de contribuir con su paciencia y buena voluntad a que su marido poseyera un retrato perfecto de su rostro?
Esa misma noche Lennox cenó con su futuro suegro, como solía hacer una vez a la semana.
—Marian —dijo en el transcurso de la cena—, he visto esta mañana a un viejo amigo tuyo.
—Ah —dijo Marian—, ¿quién era?
—Mr. Baxter, el pintor.
Marian mudó de color de manera apenas perceptible; no más, de hecho, de lo que era natural para una sincera sorpresa.
Su sorpresa, sin embargo, no podía haber sido mucha puesto que afirmó haber visto mencionado su regreso a América en un periódico, y porque sabía que Lennox frecuentaba la compañía de artistas.
—Espero que todo le esté yendo bien —añadió.
—¿Dónde conociste a este caballero, querida? —preguntó Mr. Everett.
—Lo conocí hace dos años en Europa… primero en verano, en Suiza, y después en París. Es un pariente lejano de Mrs. Denbigh.
Mrs. Denbigh era la dama en cuya compañía había pasado Marian un año en Europa hacía poco —viuda, rica, sin hijos, inválida, y una vieja amiga de su madre.
—¿Continúa pintando?
—Eso parece, y sobradamente bien. Tiene dos o tres retratos de una calidad excelente. También tiene un cuadro que me recordó a ti.
—¿Su Última duquesa? —preguntó Marian con algo de curiosidad—. Me gustaría verlo. Si crees que se parece a mí deberías comprarlo, John.
—Deseaba hacerlo, pero ya está vendido. Entonces, ¿lo conoces?
—Sí, por el mismo Mr. Baxter. Lo vi en un estadio muy rudimentario, cuando no se asemejaba a nada que pudiera parecerse a mí. Mrs. Denbigh se sorprendió mucho cuando le dije a Mr. Baxter que me complacía de que fuera su «última». El cuadro, de hecho, hizo que nos conociéramos.
—Y no viceversa —dijo Mr. Everett, en tono de burla.
—¿En qué forma viceversa? —preguntó Marian, inocentemente—. Vi a Mr. Baxter por primera vez en una fiesta en Roma.
—Pensaba que habías dicho que lo conociste en Suiza —dijo Lennox.
—No, en Roma. Fue tan solo dos días antes de que nos marcháramos. Me lo presentaron sin saber que yo estaba con Mrs. Denbigh, y de hecho sin saber que ella había estado en la ciudad. Mr. Baxter eludía a los americanos. Lo primero que me dijo era que me parecía mucho a un cuadro que había estado pintando.
—Que eras su ideal hecho realidad, etcétera.
—Exactamente, pero no lo dijo en modo alguno de forma sentimental. Le presenté a Mrs. Denbigh, y descubrieron que eran primos lejanos a través de la familia política. Vino a visitarnos al día siguiente e insistió en que fuéramos a su estudio. Era un lugar deprimente. Creo que él era muy pobre. Mrs. Denbigh, al menos, le ofreció algo de dinero y él lo aceptó con humildad. Ella trató de evitar cualquier demostración efusiva de agradecimiento diciéndole que, si lo deseaba, podía pintarle un cuadro a cambio. Él dijo que lo haría si tenía tiempo. Más tarde vino a Suiza y al invierno siguiente lo vimos en París.
Si Lennox hubiera albergado cualquier recelo respecto a las relaciones entre Miss Everett y el pintor, la manera en que la muchacha relató su pequeña historia lo habría eliminado por completo. Así, y en consideración no solo al gran talento del joven artista sino también al profundo conocimiento que poseía del rostro de Marian, Lennox sugirió de forma inmediata proponerle que pintara el retrato de su prometida.
Marian no mostró entusiasmo, pero tampoco se opuso y Lennox transmitió su propuesta al artista. Este último solicitó un par o tres de días para considerarla, y al cabo respondió (por escrito) que le complacería emprender la tarea.
A la vista de la proyectada reanudación de su antigua amistad, Miss Everett esperaba que Stephen Baxter la visitara bajo el amparo de su prometido. El pintor acudió en efecto a su casa, solo, pero Marian no se encontraba en ella en aquel momento y el joven no repitió la visita. El día para la primera sesión fue por tanto acordado a través de Lennox. El artista no había conseguido todavía un estudio propio, y Lennox le ofreció amablemente el uso temporal de una espaciosa y luminosa habitación en su casa, destinada a sala de billar, pero todavía sin amueblar. Lennox no tenía ninguna preferencia en particular respecto al retrato y, confiado, dejó a la elección de las partes directamente implicadas lo referente a actitud e indumentaria. Descubrió que el pintor estaba absolutamente familiarizado con las «opiniones » de Marian, y tenía una absoluta confianza en el buen gusto de esta.
Miss Everett llegó la mañana acordada, acompañada de su padre, Mr. Everett, quien se enorgullecía ostensiblemente de hacer las cosas como es debido al haberse hecho presentar al pintor de antemano. Hubo un breve intercambio de saludos entre este último y Marian, tras el cual se pusieron manos a la obra. Miss Everett profesaba el más servicial respeto hacia los gustos y deseos de Baxter, pero al mismo tiempo no ocultaba poseer unas fuertes convicciones respecto a lo que debería intentarse y lo que se debería evitar.
No fue una sorpresa para el joven caballero descubrir que los criterios de Marian eran inteligentes y sus deseos absolutamente acertados. Tampoco tuvo necesidad de establecer compromiso alguno con tercos prejuicios artificiosos ni de sacrificar sus mejores intenciones en aras de una vanidad corta de miras.
Si Miss Everett era o no vanidosa no tiene por qué ser declarado aquí, pero sí poseía al menos la agudeza suficiente para percibir que los intereses de una inteligencia despierta quedarían mucho mejor representados en un cuadro que fuera bueno desde el punto de vista del pintor, puesto que ese era su objetivo final. Podría añadir, además, en honor a la verdad, que Marian entendía perfectamente cuánto mérito artístico debe con- tener una obra ejecutada a instancias de una pasión para que esta sea algo más que una burla —una parodia— de la duración de esa pasión. Sabía también de forma instintiva que no hay nada que enfríe más el entusiasmo de un artista que la intromisión del absurdo interés por uno mismo, tanto si es en beneficio propio como en el de algún otro.
Baxter trabajaba de forma firme y rápida y pasadas un par de horas sintió que el retrato empezaba a tomar forma. Mr. Everett, mientras tanto, amenazaba con ser un estorbo esforzándose bajo la impresión, en apariencia, de que era su deber amenizar la reunión mediante una insustancial charla sobre arte. Pero Marian tomó de buena gana el relevo de la conversación para que el pintor no se distrajera de su trabajo.
La segunda sesión se fijó para el día siguiente. Marian llevaba el vestido que había acordado con el pintor, vestido en el que, al igual que en su postura, lo «pintoresco » se había suprimido religiosamente. Por los ojos de Baxter supo que su aspecto era radiante, y vio que los dedos de este temblaban al emprender su tarea. Con todo, mandó llamar a su prometido bajo el pretexto de que debía dar el visto bueno al vestido; era negro y tal vez no le gustara. Lennox se presentó y ella identificó en sus amables ojos un convencimiento aún mayor que el que transmitían los de Baxter. Le entusiasmó el vestido negro, que en verdad, y a modo de solemne promesa maternal, confirmaba y enriquecía aún más si cabe el aspecto de radiante juventud de la muchacha.
—Espero que lleve a cabo una obra maestra —dijo Lennox.
—No tema —dijo el pintor, dándose unos golpecitos sobre la frente—. Eso está hecho.
En esta segunda ocasión, Mr. Everett, exhausto por el esfuerzo intelectual del día anterior y estimulado por la lujosa silla sobre la que descansaba, cayó en un apacible sueño. Durante un tiempo sus compañeros permanecieron en silencio escuchando su firme respiración; Marian fijaba pacientemente la mirada en la pared opuesta mientras los ojos del joven pintor viajaban mecánicamente de su modelo al óleo. Finalmente, Baxter retrocedió unos pasos con el fin de examinar su obra. Al desplazar Marian su mirada, los ojos de ambos se encontraron.
—Bien, Miss Everett —dijo el pintor. Su voz pareció temblar, pero se esforzó considerablemente en que sonara firme.
—Bien, Mr. Baxter —dijo la muchacha.
Y los dos intercambiaron una larga y firme mirada, que terminó finalmente en una sonrisa —una sonrisa que pertenecía decididamente a la familia de la famosa risa de los dos ángeles detrás del altar en el templo.
—Bien, Miss Everett —dijo Baxter, regresando a su trabajo—, ¡así es la vida!
—Eso parece —repuso Marian. Tras una pausa de algunos minutos añadió—: ¿Por qué no vino a visitarme?
—Lo hice, pero no se encontraba en casa.
—¿Por qué no lo intentó una segunda vez?
—¿De qué habría servido, Miss Everett?
—Habría sido simplemente más apropiado. Podríamos habernos reconciliado.
—Por cómo están las cosas parece que ya lo hemos hecho.
—Me refiero a «las formas».
—Habría sido absurdo. ¿No ve qué instinto tan acertado tenía? ¿Qué podría haber resultado más fácil sino nuestro encuentro? Le aseguro que habría considerado extremadamente desagradable cualquier disculpa, declaración o charla acerca del pasado que hubiera podido producirse entre los dos.
Miss Everett levantó los ojos del suelo y los fijó en su compañero con una profunda mirada que contenía algo de reproche.
—¿Tan molesto le resulta entonces el pasado? —preguntó.
Baxter la miró fijamente, medio sorprendido.
—¡Por el amor de Dios, por supuesto! —exclamó.
Miss Everett bajó la mirada y permaneció en silencio.
Aprovecharé este momento para explicar al lector rápidamente los sucesos a los que hace referencia la conversación anterior.
Tomando todo en consideración, Miss Everett no había juzgado necesario informar a su futuro esposo sobre la historia completa de cómo conoció a Stephen Baxter, y aunque he enmendado sus olvidos, el lector justificará probablemente su discreción.
Marian, en efecto, había visto por primera vez a este joven en Roma y allí, en el transcurso de dos encuentros, había causado una profunda impresión en su corazón. Él sintió que daría cualquier cosa por volverla a ver. Su reencuentro en Suiza, por tanto, no fue totalmente fortuito y había sido muy fácil para Baxter el conseguirlo por el hecho de que podía esgrimir una suerte de parentesco lejano con Mrs. Denbigh, la acompañante de Miss Everett. Con el permiso de esta dama, Baxter consiguió unirse a ellas. Adoptó su recorrido de viaje y las esperaba cuando se detenían, prodigándoles atenciones y cortesías. Antes de que transcurriera una semana, Mrs. Denbigh, que era la bondad personificada, se regocijaba ante el descubrimiento de un pariente de valor incalculable. Gracias no solo a su temperamento, poco riguroso por naturaleza, sino también a unos hábitos indolentes y reposados ocasionados por un constante sufrimiento físico, demostró ser una tercera parte muy discreta en el transcurso de las horas que pasaban juntos sus otros dos acompañantes. No supone un gran esfuerzo imaginar la forma deliciosa en que dichas horas se sucedían; una conquista que transcurre en el corazón de los paisajes más románticos de Europa tiene ya medio camino ganado. Las habilidades sociales de Marian se vieron ampliamente realzadas por el goce que su innato entendimiento de la belleza natural le proporcionaba ante el magnífico paisaje de los Alpes. Nunca antes había gozado de ventaja igual ni había disfrutado de semejante libertad, franqueza y alegría. Por primera vez en su vida había cautivado a alguien sin sospecharlo. La joven entregó su corazón a las montañas y los lagos, a las nieves perpetuas y los valles idílicos, y Baxter, a su lado, había sido testigo de todo ello. El joven sentía que su viaje por Suiza, planeado desde hacía tiempo, ganaba enormemente en belleza y esplendor gracias a la presencia de Miss Everett, esa constante cordialidad femenina que brotaba al alcance del oído con la claridad y frescura de un manantial de montaña. ¡Ah, ojalá no se hubiera alimentado de las altas nieves! Su belleza, además —su inagotable belleza— era una continua delicia. Miss Everett parecía tan rigurosamente en su sitio en cualquier salón que era perfectamente lógico pensar que no existía otro lugar en el mundo para ella. Pero de hecho, como supo Baxter, su aspecto respondía con bastante exactitud al tipo que las damas denominan un «adefesio» para evitar cualquier comparación injusta —es decir, una muchacha que se ensucia cuando viaja, bronceada en exceso, nerviosa, impulsiva y hambrienta.
Al cabo de tres semanas, una mañana en la que permanecían de pie al borde de una cascada, en las alturas de las verdes concavidades de las colinas, Baxter sintió la imperiosa necesidad de declararse. El ruido atronador del torrente barría los sonidos de su voz, así que cogió su cuaderno de bocetos y tras escribir tres cortas palabras en una hoja en blanco entregó a Marian la libreta. Ella leyó el mensaje palideciendo delicadamente y le dirigió una única y rápida mirada. Entonces rasgó la hoja.
—¡No la rompas! —exclamó el joven.
Ella le entendió por el movimiento de sus labios y sacudió su cabeza con una sonrisa. Sin embargo, se agachó, cogió una piedrecilla, y envolviéndola con el trozo de papel, se preparó para arrojarla a la cascada.
Baxter, inseguro, alargó el brazo para quitársela. Ella pasó la piedra a su otra mano y le tendió al muchacho la que este había intentado coger.
Arrojó el papel, pero conservó la mano del joven en la suya.
Baxter disponía todavía de una semana ante sí, y Marian hizo que esta fuera maravillosa. Mrs. Denbigh estaba cansada; habían hecho un alto en el camino y pasaban juntos la práctica totalidad del tiempo.
Hablaban mucho del lejano futuro que, superando el ruido de la catarata, habían acordado rápidamente emprender en común.
Era una desgracia que ambos fueran pobres. Decidieron, a la vista de esta circunstancia, no decir nada de su compromiso hasta que Baxter, a fuerza de trabajar, hubiera al menos cuadruplicado sus ingresos. Esta decisión era cruel, pero absolutamente necesaria y Marian no puso inconveniente alguno. Su estancia en Europa había agrandado su idea de las necesidades materiales de una mujer hermosa, y era muy lógico que, ante la perspectiva de esta experiencia, no se precipitara hacia el matrimonio con un artista pobre. Al cabo de unos días, Baxter partió hacia Alemania y Holanda, pues deseaba visitar algunos lugares con propósito de estudio. Mrs. Denbigh y su joven amiga permanecieron en París durante el invierno. Fue allí, a mitad de febrero, donde se les unió Baxter, quien ya había concluido su recorrido por Alemania. Durante su viaje había recibido de parte de Marian cinco breves y afectuosas cartas. Eran pocas, pero el joven percibió en la templanza de su amada un cierto y delicioso gusto a fidelidad absoluta. Ella le recibió con toda la franqueza y dulzura que cabía esperar, y escuchó con gran atención su relato acerca de la mejora en sus perspectivas. Había vendido tres de sus cuadros italianos además de llevar a cabo una valiosa colección de bocetos. Se encontraba en el camino adecuado hacia la riqueza y la fama, y no había motivo para que no hicieran público su compromiso. Pero Marian puso reparos a esto último —se opuso de tal forma y con motivos tan arbitrarios, que sobrevino una escena un tanto dolorosa—. Stephen se marchó, irritado y perplejo. Al día siguiente, cuando acudió a visitarla, ella se encontraba indispuesta y no pudo recibirle; y así al día siguiente y al siguiente. La noche de su tercera e infructuosa visita a la casa de Mrs. Denbigh, Baxter oyó mencionar el nombre de Marian por casualidad en una gran fiesta. Las interlocutoras eran dos ancianas damas. Prestando atención a su conversación, que no se esforzaban por mantener en privado, averiguó que se acusaba a su prometida de haber jugado con los sentimientos de un joven infeliz, hijo único de una de las mujeres. Al parecer, no faltaban pruebas o hechos que pudieran ser interpretados como tales. Baxter se dirigió a casa, la mort dans l’âme, y al día siguiente visitó de nuevo el domicilio de su pariente. Marian permanecía todavía en su habitación, pero Mrs. Denbigh le recibió. La situación de Stephen era delicada, pero su mente se mostraba lúcida y trató de concentrarse en la tarea de sondear a su anfitriona. Mrs. Denbigh, con su habitual despreocupación, no había sospechado en absoluto la situación en la que se hallaba la joven pareja.
—Lamento decir —comenzó Baxter—, que anoche escuché cómo se acusaba a Miss Everett de una conducta muy poco agradable.
—Ah, por el amor de Dios, Stephen —repuso su pariente—, otra vez no. No he hecho otra cosa en todo el invierno que defender y excusar su comportamiento. Es un trabajo duro, no me haga repetirlo también con usted. Conoce a Marian tan bien como yo. Fue indiscreta, pero sé que está arrepentida y en lo concerniente a ese asunto todo está ya olvidado. El muchacho no era en ningún caso un joven conveniente.
—La dama a quien oí hablar del asunto —dijo Stephen— se refirió a él en los más altos términos. De hecho, resultó ser su madre.
—¿Su madre? Se equivoca. Su madre murió hace diez años.
Baxter cruzó los brazos. Tuvo la impresión de que debía ser firme.
—Allons —dijo—, ¿de quién me habla?
—Del joven Mr. King.
—Cielo santo —exclamó Stephen—. ¿Así que hay dos?
—Pero ¿de quién me habla usted?
—De un cierto Mr. Young. Su madre es una atractiva dama de cabello blanco.
—¿No querrá decir que ha habido algo entre Marian y Frederic Young?
—Voilà! Solo repito lo que he oído. Me parece, querida Mrs. Denbigh, que debería saberlo.
Mrs. Denbigh sacudió la cabeza con un movimiento de tristeza.
—Estoy segura de que no —dijo—. Me rindo. No pretendo juzgar. La forma de comportarse de los jóvenes es muy diferente a lo que solía ser. Uno no sabe si quieren decir todo o nada.
—¿Sabe al menos si Mr. Young visitaba su salón?
—Oh, sí, con frecuencia. Lamento tanto que se hable así de Marian. Es muy desagradable para mí. ¿Pero qué puede hacer una mujer enferma?
—Bien —dijo Stephen—, tanto mejor para Mr. Young. Y ahora para Mr. King.
—Mr. King ha regresado a su casa. Ojalá nunca hubiera venido.
—¿Qué quiere decir?
—Oh, es un tipo necio. No entiende a las muchachas.
—Realmente —dijo Stephen «con expresión», como se indica en las partituras—, podría ser muy inteligente y no entenderlas.
—No es que Marian haya sido imprudente. Solo quería ser amable, pero fue demasiado lejos y se comportó de forma encantadora. Cuando quiso darse cuenta, él la responsabilizaba por ello.
—¿Es atractivo?
—Lo suficiente.
—¿Y rico?
—Muy rico, según creo.
—¿Y el otro?
—¿Qué otro…?
—Su amigo Young.
—Sí, es muy bien parecido.
—¿Y rico también?
—En efecto, eso creo.
Baxter permaneció un momento en silencio.
—¿Y no hay duda —continuó— de que los dos se han marchado lejos?
—Solo puedo responder por Mr. King.
—Bueno, yo responderé por Mr. Young. Su madre no habría hablado como lo hizo si no hubiera visto sufrir a su hijo. Puede que el honor de Marian no se haya visto perjudicado después de todo. Tenemos aquí a dos millonarios, jóvenes, atractivos y tremendamente afligidos. Ella les ha rechazado a ambos sin importarle su buen aspecto ni su dinero.
—No digo eso —dijo Mrs. Denbigh, astutamente—. A ella no le importan únicamente esas cosas. Quiere talento, pero también todo lo demás. Si usted fuera rico, Stephen… —añadió la buena mujer inocentemente.
Baxter cogió su sombrero.
—Si uno desea casarse con Miss Everett, debe tener cuidado de no decir mucho sobre Mr. King y Mr. Young —dijo.
Dos días después de este encuentro el joven habló con Marian en persona. Puede que el lector desprecie al muchacho por su endeble confianza, pero el hecho es que no pudo quitar importancia a estas declaraciones hechas a la ligera. Para él, su amor había sido una pasión; para ella, estaba obligado a creer, había sido un vulgar pasatiempo. Era un hombre de mucho carácter y no se anduvo con rodeos.
—Marian —dijo—, me has estado engañando.
Marian sabía muy bien lo que quería decir; sabía muy bien que se había cansado de su compromiso y que, por pequeño que hubiera sido el error en su conducta con Messrs. Young y King, había sido un acto de grave deslealtad a Baxter. Sintió cómo se asestaba el golpe y su compromiso se rompía limpiamente. Sabía que Stephen no aceptaría medias excusas o medias renuncias, y no tenía otra cosa que ofrecer; un centenar de ellas no valdrían para una confesión perfecta. Sin intentar, por tanto, salvar sus «perspectivas», por las que había dejado de preocuparse, trató únicamente de salvar su dignidad, que por el momento estaba bien a salvo dada la naturaleza fría y algo cínica de su carácter. Pero fue esta ofensiva placidez la que dejó en la memoria de Stephen una impresión de crueldad y superficialidad que, al menos en esa situación en particular, condenó irremediablemente las argumentaciones que la muchacha hiciera en cuanto al verdadero significado e importancia del asunto. Marian negó el derecho del joven a pedirle explicaciones y a entrometerse en su conducta y a punto estuvo de anticipar la propuesta de Baxter de dar su compromiso por terminado. Declinó incluso el uso de la simple lógica de las lágrimas. Bajo estas circunstancias, como es lógico, la entrevista no duró mucho.
—Eres la mujer más superficial y cruel que he conocido —dijo el joven mientras permanecía en el umbral de la puerta.
Baxter abandonó París de inmediato y viajó a España, donde permaneció hasta comienzos del verano. En el mes de mayo Mrs. Denbigh y su protégée fueron a Inglaterra, donde la primera conservaba unas cuantas amistades de su marido y donde la hermosura de Marian fue muy admirada por ser tan distinta de la belleza inglesa. En septiembre partieron hacia América. Por tanto, había transcurrido un año y medio desde la separación de Baxter y Miss Everett y su reencuentro en Nueva York.
Durante este periodo, las heridas del joven habían tenido tiempo de cicatrizar. Su sufrimiento, aunque violento, había sido breve y cuando finalmente recuperó su equilibrio habitual se alegró profundamente de que su aflicción hubiera sido ocasionada por un simple desengaño. Reconsiderando sus impresiones respecto a Miss Everett de forma más calmada, se convenció de que estaba muy lejos de ser la mujer que deseaba y que realmente no era la mujer para él. «Gracias a Dios se acabó», pensó para sus adentros, «Marian es irremediablemente superficial. Es falsa, trivial y vulgar». Su conquista había tenido algo de apresurado y febril; había habido algo artificial e irreal en su imaginada pasión. Esta se había debido en parte a la influencia del paisaje y del tiempo, a una simple conjunción de circunstancias y, sobre todo, a la expresiva belleza de la muchacha, por no mencionar la casi sugestiva tolerancia y pasividad de la pobre Mrs. Denbigh. En Madrid, Velázquez despertó un profundo interés en Baxter, que eliminó a Miss Everett de sus pensamientos. No quiero dar a entender que su juicio sobre Miss Everett fuera definitivo, pero era al menos meticuloso. La amplia generosidad con la que, por otra parte, había juzgado la simpatía y elegancia de la muchacha cuando estaba enamorado, le daba derecho, libre ya de esa ilusión, a hacer constar su valoración de los lugares áridos de su personalidad. Miss Everett le habría acusado fácilmente de injusticia y crueldad, pero habría un hecho que aun así contaría a favor de Baxter y era que la verdad le importaba por encima de todo. A Marian, por el contrario, le era totalmente indiferente. La enojosa frase de Stephen acerca de su conducta no había hecho mella en su estrecho corazón.
El lector dispone ahora de una idea adecuada de los sentimientos con los que estos dos viejos amigos se encontraron cara a cara. Es necesario añadir, sin embargo, que el lapso de tiempo había disminuido considerablemente la intensidad de estos sentimientos. En mi opinión, y por embarazoso y violento que resulte, no hay compañía más deseable para una mujer que la de un amante desengañado, suponiendo, naturalmente, que el proceso de decepción esté completamente acabado y que haya transcurrido algún tiempo desde su término.
Marian, por su parte, se sentía absolutamente a sus anchas. No había conservado su serenidad —su filosofía, podría decirse— durante la última y dolorosa entrevista para perderla ahora. No sentía ningún rencor hacia su antiguo amante. Las últimas palabras de este habían sido —como todas las palabras a juicio de Marian— una mera façon de parler. Miss Everett estaba de tan excelente humor durante aquellos últimos días previos a su boda que no había nada en el pasado que no pudiera haber perdonado.
Se sonrojó un poco al percibir el énfasis del comentario del pintor, pero no se dejó sorprender e hizo acopio de su mejor humor.
—La verdad es, Mr. Baxter —dijo—, que me encuentro de maravilla. Veo todo en rose; tanto el pasado como el futuro.
—Yo también me encuentro perfectamente —dijo Mr. Baxter—, y mi corazón está absolutamente reconciliado con lo que usted llama el pasado. Pero aun así es muy molesto hacerme pensar en él.
—Ah, entonces me temo que no esté tan en paz —dijo Miss Everett con gran dulzura.
Baxter rió —tan alto que Miss Everett buscó a su padre con la mirada. Pero Mr. Everett dormía todavía el sueño de los justos.
—No tengo duda —dijo el pintor—, de que estoy lejos de ser tan buen cristiano como usted. Pero le aseguro que es un placer verla de nuevo.
—Solo tiene que decirlo y volveremos a ser amigos —dijo Marian.
—Qué necios fuimos al haber intentado ser otra cosa.
—«Necios», sí. Pero fue una bella locura.
—Me excusará, Miss Everett, pero soy un artista y declaro el derecho de propiedad de la palabra «bello». No debe utilizarla aquí. Nada que tuviera un final tan desagradable puede haber sido bello. Fue todo falso.
—Bien… como quiera. ¿Qué ha estado haciendo desde que nos separamos?
—He estado viajando y trabajando. He realizado grandes avances en mi oficio, y poco antes de regresar a casa me prometí.
—¿Se ha prometido? À la bonne heure. ¿Es su futura esposa bondadosa… es bonita?
—No es ni con mucho tan bella como usted.
—En otras palabras, es infinitamente más bondadosa. Estoy segura de que lo es. Pero, ¿por qué no la trajo con usted?
—Está con una hermana, una pobre inválida, tomando las aguas en el Rin. Deseaban permanecer allí mientras dure el frío. Regresarán a casa en un par de semanas, y nos casaremos inmediatamente después.
—Le felicito de todo corazón —dijo Marian.
—Permita que yo también lo haga, señor —dijo Mr. Everett, despertándose, cosa que hacía por instinto cada vez que la conversación tomaba un giro ceremonioso.
Miss Everett solo necesitó posar para el artista en tres ocasiones más, pues este llevó a cabo una gran parte de su trabajo con ayuda de fotografías. Mr. Everett estuvo también presente en estas entrevistas, y demostró que seguía siendo especialmente sensible a las soporíferas influencias de la postura que adoptaba al sentarse. Pero ambas partes tuvieron el buen gusto de abstenerse de hacer cualquier otra mención a sus relaciones pasadas y limitaron su conversación a asuntos menos personales.
—————————————
Autor: Henry James. Traductora: Pilar Lafuente. Título: Cuentos luminosos. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


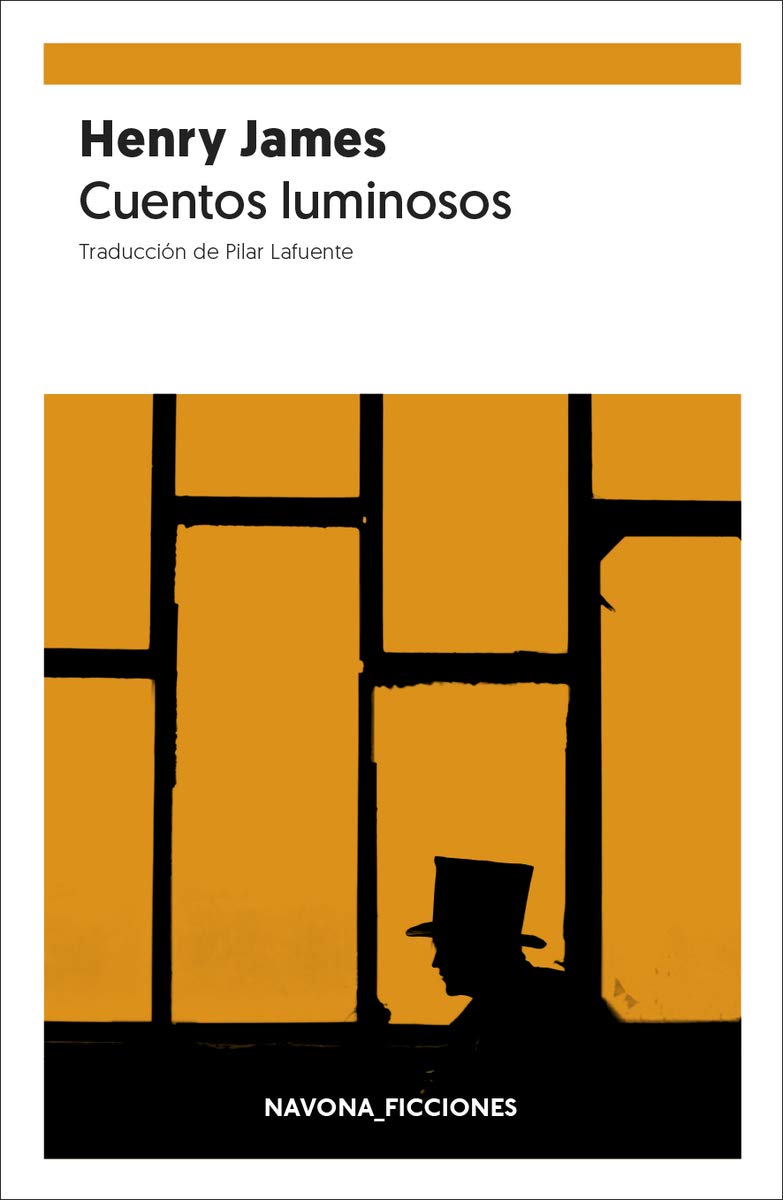



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: