El hallazgo del cadáver de una joven, asesinada mediante una antigua forma ritual a los pies de la mítica Puerta de Alén, desconcierta a sus investigadores. La agente Raquel Colina es una recién llegada a ese rincón perdido de Galicia para tratar de salvar a su hijo, al que la medicina ya no puede curar. Sin otra alternativa, y llena de dudas, Raquel había recurrido a una menciñeira local que prometía su sanación.
Sin embargo, la misteriosa desaparición de la curandera y el descubrimiento de la víctima de la Puerta hacen sospechar a Raquel que ambos casos pueden estar relacionados. Con la complicidad de su compañero, en un ambiente mágico y rural que no acaba de comprender y donde todo el mundo parece guardar un secreto, la agente comenzará una desesperada cuenta atrás para resolver el caso y así hallar la última tabla de salvación que le queda a su hijo.
Zenda reproduce las primeras páginas de La puerta, de Manel Loureiro, un thriller ambientado en la Galicia misteriosa y legendaria.
El cielo no había parado de descargar agua en las últimas setenta y dos horas. No era una llovizna fina, ni una serie de chaparrones espaciados, sino una lluvia densa y constante, con gotas grandes y pesadas que impactaban como balas de fusil en un suelo ya empapado durante horas, sin tregua. El agua corría por los tejados, chorreaba por las paredes y transformaba las cunetas en riachuelos salvajes que salpicaban espuma blanca cada vez que tropezaban con un atasco de ramas y piedras arrastradas por la corriente.
Cuando el todoterreno del servicio de mantenimiento salió de la base, su conductor se tuvo que esforzar para vislumbrar el camino entre la catarata de agua que se derramaba por el cristal delantero del vehículo. Los limpiaparabrisas casi no daban abasto para evacuar todo el chaparrón que se deslizaba sobre el cristal. Por si no fuera suficiente, el frío del exterior, que mordía con fuerza, hacía que el vaho de los dos ocupantes del todoterreno empañase las ventanillas, aislándolos casi por completo del mundo de ahí fuera.
—No se ve nada —gruñó Santiago mientras se revolvía en el asiento del copiloto—. Y allá arriba se va a ver aún menos. Deberíamos habernos quedado en casa.
Era un hombre grande, demasiado corpulento —según algunos— para su trabajo y que con su barba espesa, su mirada profunda y envuelto en el grueso chubasquero impermeable y las botas de faena parecía un enorme oso enfadado que alguien hubiese decidido atar en aquel asiento para gastar una broma pesada. A sus cuarenta años, era uno de los «funambulistas» del equipo de mantenimiento, la manera algo macabra que tenían en la empresa de aerogeneradores para referirse a los técnicos que trepaban por los altos postes eólicos hasta llegar a la zona de las aspas para realizar el mantenimiento.
Santiago casi no cabía por el estrecho hueco de las escaleras interiores de las turbinas, y aun así había pocos en el gremio que pudiesen llegar a la peligrosa zona de trabajo a más de veinte metros de altura en tan poco tiempo como aquel gigantón. Pero ni siquiera a él le apetecía trepar por un molino de viento en medio de una tormenta como aquella.
—¿Y si lo dejamos para mañana? —volvió a murmurar mientras sus cejas saltaban como dotadas de vida propia.
—Mañana será otro día asqueroso como hoy —le respondió su compañero con la mirada fija en la carretera—. Y los próximos tres días, también.
Era difícil que hubiese más contraste entre aquellos dos hombres. Todo lo que Santiago tenía de grandullón, Javier lo tenía de menudo. Más joven que su compañero, era enjuto hasta el punto de parecer frágil y tenía una cabeza ligeramente desproporcionada con respecto a su cuerpo, lo que acentuaba su aspecto quebradizo. Sin embargo, era un mecánico de sistemas reputado y su profunda mirada oscura barría la calzada sin perder un detalle mientras mantenía al mismo tiempo aquella conversación.
—¿Tres días? —gimió el barbudo—. ¿Cuándo va a parar esta lluvia?
—«Ciclogénesis explosiva», lo llaman en la tele —resopló el conductor escupiendo las palabras como si le dejasen un mal sabor en la boca—. Ya no saben qué inventar para asustar a la gente. Esto es una borrasca de toda la vida y punto. Lo normal en Galicia en esta época del año. Y con estas rachas de viento no nos podemos permitir tener tres aerogeneradores parados.
—No son nuestros. Son de la empresa.—La empresa que paga nuestros sueldos, idiota. —Javier dio un volantazo para esquivar un profundo charco de agua y siguió guiando el vehículo por la carretera medio anegada, a una velocidad que arrancaba miradas inquietas de su compañero hacia la calzada.
—Nos van a pagar igual, aunque no arreglemos esos generadores hoy.
—Eso se lo explicas tú al jefe. —Javier se arriesgó a desviar la mirada hacia él un segundo, con aire burlón—. ¿De acuerdo?
—¿Y si…?
—Y si, nada —le interrumpió—. Tenemos que ir y punto, tío. No le des más vueltas.
—Nos vamos a empapar —musitó Santiago al fin, con la voz derrotada del que sabe que se ha quedado sin argumentos de peso. Y a continuación, algo enfurruñado, se hundió en el silencio.
Javier casi no se dio cuenta. Pese a su pericia al volante y al fingido desdén por el mal tiempo, no las tenía todas consigo. Una cosa era circular bajo aquella tormenta por la carretera general, con firme ancho y asfalto en condiciones, y otra muy distinta cuando un par de kilómetros más adelante empezasen a tomar desvíos por comarcales cada vez más estrechas y en peor estado hasta llegar a la base del monte Seixo, en cuya cima más de cincuenta molinos de viento generaban casi treinta y cinco megavatios de potencia. El Nissan Navara que conducía tenía tracción a las cuatro ruedas, pero nadie podía saber cómo se encontrarían las pistas forestales que llevaban hasta la cima, sobre todo después de tantos días consecutivos de lluvia y viento.
El interior del vehículo olía a ropa húmeda y material eléctrico, con un leve regusto a tabaco rancio dejado por algún conductor que se había fumado un cigarrillo al volante. El calor de la calefacción había adormilado a Santiago y en la radio sonaban en bucle viejos clásicos de música rock. A Javier le encantaba aquella emisora, por más que repitiesen tanto los mismos temas que ya casi podía predecir lo que iba a continuación. El California Dreamin’ de The Mamas and The Papas sonaba incongruentemente feliz en medio de aquella atmósfera cada vez más fría y desagradable.
El cielo de madrugada aún estaba de un color casi negro, y entre las ráfagas de lluvia, Javier podía ver cómo el viento zarandeaba con violencia los eucaliptos de las cunetas, salpicando la carretera de ramas rotas y hojas. De vez en cuando, un trueno retumbaba como un martillazo seco en el interior del coche, recordando que en algún lugar en lo alto acababa de caer un rayo.
Y precisamente ellos iban hacia uno de los puntos más altos de la zona. El monte Seixo, una mole de granito salpicada de árboles en medio de un área montañosa, en la que destacaba como un gigante entre pigmeos. Aquel era precisamente su gran valor y, al mismo tiempo, su enorme dificultad. Abrir el acceso hasta la cima para colocar los aerogeneradores había costado una fortuna en horas de trabajo y material, pero por fin lo habían conseguido tiempo atrás, no sin problemas. La cantidad de accidentes, retrasos y averías inexplicables que se habían acumulado el año anterior daría para un capítulo de La Dimensión Desconocida.
Javier dio un volantazo para esquivar una rama atravesada en medio de la calzada justo cuando la lluvia se transformó en un granizo grueso que tamborileaba como perdigonazos sobre la carrocería del todoterreno. Soltó un gruñido de enfado. Un rato antes habían entrado en la red de carreteras comarcales y en aquel instante avanzaban por una estrecha calzada que no había visto un asfaltado decente en más de tres décadas. De súbito, pegó un frenazo seco que lanzó el cuerpo de Santiago hacia el salpicadero.
—¿Qué pasa? —preguntó saliendo del sueño—. ¿Hemos llegado?
Por toda respuesta, Javier señaló hacia la calzada. El desvío de tierra por el que tendrían que subir hacia lo alto de la montaña se abría a su derecha y parecía cualquier cosa menos un camino. El agua bajaba con fuerza, ya que la tormenta había saturado los drenajes y el torrente buscaba el sitio más fácil para escapar de las faldas del Seixo. La lluvia arrastraba piedras y una tonelada de tierra oscura que se derramaba por todas partes.
Se quedaron allí parados un momento, con el único sonido del limpiaparabrisas a toda velocidad y el zumbido quedo del motor.
—Demos la vuelta —gimió el hombretón al final—. No podemos subir.
—Claro que podemos —contestó Javier, aunque no pudo evitar que la duda tiñese un poco su voz.
—Me da mal rollo.—Solo es agua, cobardica.
—Es algo más que eso. Este sitio no me gustaría ni a pleno sol. Dicen que hay fantasmas allí arriba.
—Solo es una montaña, pedazo de bobo. Y no me imagino el tamaño que debería tener un fantasma para mover tu culo gordo. Venga, hombre.
—Además, nunca hemos venido a hacer mantenimiento en este parque. Con este día, hasta nos podemos perder.
Javier suspiró mientras se giraba hacia su compañero.
—Vamos a ver… ¿Ya has acabado con las excusas o podemos seguir de una vez?
—No me gusta —repitió el otro por toda respuesta, pero no tenía nada de más peso que añadir.
Javier metió la primera marcha y activó la reductora de la transmisión. El todoterreno arrancó de nuevo, levantando un surtidor de agua y lodo con las ruedas al acelerar mientras se metía en el camino. A partir de allí el viaje sería movido.
El Navara rugía mientras se abría paso por la pista de tierra. El agua había bajado con tanta fuerza durante los dos últimos días que le había dado tiempo a trazar profundos canales entre la grava y la arena de la pista. Javier tenía que prestar toda su atención a la conducción para no meter ninguna de las ruedas en aquellas pequeñas zanjas. Si eso pasaba, se quedarían inmovilizados en el sitio hasta que subiese un tractor a sacarlos del atolladero. Eso supondría un montón de horas allí tirados bajo la lluvia, quizá incluso pasar la noche en aquel lugar.
Y además, no se quería imaginar el cachondeo que tendrían que soportar después en la central. Los dos domingueros que habían atascado un cuatro por cuatro en una pista de tierra por la que unos meses antes habían subido camiones pesados. No, gracias.
Las suspensiones del vehículo chillaban cada vez que pegaban un bote sobre alguna de las piedras que el lavado del agua había hecho aflorar en la pista. De vez en cuando el paisaje se iluminaba con un fogonazo espectral, seguido de un trueno que reverberaba en la cabina. Santiago se agarraba con fuerza a la puerta, con los dientes apretados. Cada sacudida del camino se transmitía por su columna como un latigazo seco.
El paisaje en torno a ellos estaba envuelto en sombras. Pese a ser las seis de la mañana, la oscuridad aún los rodeaba por doquier. A medida que subían, las nubes bajas se habían convertido en un espeso banco de niebla sucia, entre la que asomaban de vez en cuando las siluetas fantasmagóricas de un árbol retorcido por el viento o un conjunto de rocas de formas extrañas. Daba la sensación de que una colección de apariciones atemporales se había congregado en aquel lugar desolado y lejano para contemplar el trabajoso ascenso de los dos hombres.
Fue casi una hora de camino para un trayecto que, en circunstancias normales, no debería haberles llevado más de veinte minutos. Para cuando llegaron a lo alto de la montaña, el ventilador del motor zumbaba y Javier sentía los brazos adormecidos después de la lucha titánica por sujetar el volante. Entre la densa niebla, los enormes postes de los aerogeneradores iban surgiendo a la vista, similares a monolitos de una raza antigua abandonados en aquel lugar por accidente.
—Parece que llueve menos —gruñó Santiago.
—Te dije que no era para tanto —contestó su compañero, mientras con una mano sujetaba una tablilla en la que tenía anotadas las órdenes de trabajo y con la otra mantenía el vehículo dentro del carril—. Torres ocho y catorce. Ya casi estamos.
El Navara se detuvo al lado de una masa espesa de matorrales. La lluvia y el viento habían bajado de intensidad y los dos hombres pudieron recoger el material de la parte trasera sin empaparse. Cargados como dos sherpas caminaron resoplando hacia el primer aerogenerador, y una vez allí abrieron la portezuela de la base. Sobre sus cabezas sonaba el zumbido grave de las aspas de los restantes molinos, aunque aquel en concreto se mantenía en un obstinado silencio.
—Todo tuyo, bonito. —Javier hizo un gesto burlón hacia el oscuro interior.
Santiago le lanzó una mirada indescifrable, pero se embutió en el hueco de entrada como pudo. Al otro lado se abría un tubo vertical con una escalera que se perdía en la negrura de la parte más alta. Puso el pie en el primer escalón, pero de golpe se detuvo, como si acabase de recordar algo.
—Oye, no te vayas sin mí a ninguna parte. —Había un cierto temblor en su voz.
—¿Y dónde coño quieres que me meta? —Javier abrió los brazos—. Aquí solo hay piedras, matorrales y humedad. Venga, sube de una vez y vámonos de este sitio cuanto antes.
Santiago gruñó y comenzó a trepar arrastrando consigo su bolsa de herramientas. De vez en cuando un jadeo o el tintineo metálico de una llave al chocar con algún puntal de soporte bajaba por el hueco envuelto en ecos, pero al cabo de un minuto dejó de oírse.
Mientras tanto, Javier se inclinó sobre el panel de control situado en la base y lo conectó con la PDA de diagnóstico. De espaldas al monte solitario, por primera vez fue consciente de lo aislados que estaban allí arriba. El lugar habitado más cercano se encontraba a varios kilómetros de distancia y en la cima desolada de aquella montaña solo estaban ellos dos y un puñado de aerogeneradores casi automáticos. Un mal sitio para tener un accidente.
Durante un rato trabajó concentrado sobre la pantalla. Por lo que podía ver, un pico de tensión, quizá de un rayo caído en las cercanías, había desconfigurado el sistema de aquella turbina. No era nada complicado de reparar, aunque sí algo tedioso.
Fue en aquel momento cuando se dio cuenta.
El silencio.
La lluvia había cesado por completo, quizá por primera vez en varios días, y hasta el viento había parado de soplar. Las palas de los otros aerogeneradores ya no lanzaban su zumbido y tan solo se oía el goteo del agua cayendo en los charcos y el gorgoteo de los arroyos que se deslizaban hacia el fondo del valle, allá a lo lejos. Por lo demás, la niebla se había vuelto tan espesa que ni siquiera acertaba a divisar el todoterreno, aunque estaba aparcado a apenas treinta metros.
Javier sintió aquel picor extraño en la nuca, la sensación de sentirse observado por una o varias personas. Se dio la vuelta e intentó escrutar entre la niebla, pero solo veía las sombras somnolientas de unas enormes rocas entre los jirones de niebla.
Aquella bruma pesada y densa como un puré de patatas, que distorsionaba todo lo que envolvía. Hasta el sonido del agua sonaba de una forma diferente.
Fuera de aquí. Marchaos.
El susurro sonó con tanta fuerza en medio del silencio de la montaña que casi deja caer la PDA al suelo. Parecía una voz masculina, algo cascada. Vieja. Y sonaba furiosa.
Javier se giró con la velocidad de un rayo y los ojos saltando de un lugar a otro. No podía estar seguro de si realmente había oído aquel murmullo o si había sonado dentro de su cabeza.
—¿Hola? —gritó con voz vacilante—. ¿Quién anda ahí?
No hubo respuesta. La niebla giraba en volutas perezosas y ¿era quizá un poco más espesa que un momento antes? No tenía manera de saberlo.
Soltó un juramento por lo bajo y se volvió de nuevo hacia la PDA, y en ese preciso instante volvió a escuchar la voz. O, mejor dicho, las voces. Era un bisbiseo acelerado, iracundo y rápido, pero el significado de las palabras se le escurría entre los dedos. Por más que intentaba entender lo que decían, era tan inútil como tratar de sostener un litro de agua con las manos desnudas.
—¡Eh! —gritó—. ¡Salid!
Su voz sonó amortiguada entre la niebla, atrapada entre la humedad que los envolvía como un sudario. Javier soltó la PDA y rebuscó en la bolsa de herramientas hasta sacar una llave de carraca. Era un chisme pesado, de dos palmos de longitud y con un cabezal romo. Como arma era la cosa más fea y poco práctica que se podía imaginar, pero con ella en las manos se sintió más seguro.
Entonces la niebla viró y por un segundo podría haber jurado que un par de sombras se alejaban a toda velocidad, a unos veinte metros a su izquierda. Sin pensar en lo que hacía, salió tras ellas sujetando la llave ante él como una espada. Caminó a paso rápido entre las rocas sueltas, con las zarzas rascando los costados de su grueso pantalón de trabajo. El suelo de aquel lugar estaba tan retorcido y torturado que tuvo que dar un par de rodeos para avanzar, pisando con cuidado rocas cubiertas de musgo, de forma que cuando levantó de nuevo la vista no sabía muy bien dónde estaba.
Había perdido de vista el aerogenerador y a su alrededor todo tenía un aspecto parecido. Javier tardó un par de segundos en aceptar que se había perdido.
Seguramente no había modo de evitarlo. Por un instante sintió una sensación desagradable enroscada en la base del cabello. El pulso se le aceleró y pese al frío sintió el tacto de la llave de carraca escurridizo por el sudor de sus manos.
Tranquilízate, idiota. Es solo una montaña. Rezongando, avanzó unos cuantos metros mientras intentaba encontrar algo que le resultase familiar. Estaba convencido de que la pista de tierra y el coche quedaban a su derecha, así que lo único que tenía que hacer era caminar en línea recta hasta tropezar con la grava amarillenta del camino. Desde allí, volver sobre sus pasos sería pan comido.
Pero la realidad y la niebla parecían conspirar en su contra. Avanzó durante lo que le pareció un rato interminable, trepando sobre rocas empapadas hasta que de repente tropezó con la primera de las cosas que no deberían estar allí.
Era una vela, una vulgar vela roja de las que se usan en las iglesias, y aún estaba caliente. Apenas unos minutos antes debía de haber estado encendida, pero la lluvia torrencial o el viento habían extinguido la llama, por más que quien la puso allí se había tomado la molestia de cubrirla con un capuchón de plástico. Javier sostuvo la vela en las manos extrañado. Aquel objeto, allí, en medio de ninguna parte, no tenía el menor sentido. Por un instante pensó que quizá era un artefacto preparado para provocar un incendio, pero se corrigió enseguida. Con el monte absolutamente empapado de agua, no se conseguiría provocar una fogata ni con un lanzallamas. Y mucho menos con una simple vela.
Intrigado, la apoyó de nuevo en su sitio. Le había dejado un tacto pegajoso en los dedos. Con aire distraído, se frotó la mano contra el mono de trabajo y siguió caminando. Captó un repentino movimiento con el rabillo del ojo y se giró a tanta velocidad que perdió el equilibrio y cayó de culo sobre un montón de zarzas. Las espinas se engancharon en su ropa de trabajo y tardó en incorporarse, entre maldiciones y jadeos. Cuando por fin se puso en pie, no había nadie cerca.
Javier tragó saliva. Estaba empapado de sudor y su respiración era pesada. Ya tenía más que suficiente. Que les dieran a los aerogeneradores. Santiago tenía razón, podrían volver cualquier otro día, uno en el que pudiesen ver más allá de su brazo. Y con toda una maldita cuadrilla, de paso.
Esovetevetenopuedesestaraquivetevete…
Sintió como un calambrazo en la piel al oír aquellas palabras. Habían sonado con total claridad, aunque juraría que nadie las había pronunciado. Aquella niebla amortiguaba sus sentidos y era enloquecedora.
Retrocedió un paso, cauteloso, y su espalda chocó contra algo. Se dio la vuelta y contempló una enorme piedra vertical, de varias toneladas de peso, plantada de manera antinatural en aquel paisaje. A sus pies había labrados un par de escalones toscos que subían hacia un lugar escondido entre la bruma.
Era el tipo de cosa que no debería estar allí, en medio de una montaña perdida. Su cerebro trató de procesar aquella información y por un momento pensó que quizá era algo construido por alguna de las brigadas que habían levantado los aerogeneradores unos meses antes.
Pero entonces habrían usado acero y hormigón, se corrigió. Además, aquellos escalones estaban tallados directamente en las piedras que asomaban del suelo del monte Seixo y por su aspecto llevaban allí mucho tiempo. Siglos, probablemente. El musgo verdoso que cubría sus huecos apenas podía disimular el paso de innumerables tormentas como la que le envolvía. Además, tenían algo extraño en sus proporciones que no era capaz de explicar, como si sus constructores hubiesen usado un sistema de medida que no se correspondía con nada que él conociese.
Subió los tres primeros peldaños de piedra casi sin darse cuenta. No era consciente de que había dejado caer la llave de carraca sobre uno de los zarzales situados al pie de la estructura, ni de que tenía la boca abierta en una curiosa expresión relajada, pero le daba igual. Solo quería saber qué había al final de aquellas escaleras.
Tampoco fue consciente de que al subir había pisoteado unos lirios cuidadosamente dispuestos en un círculo. Ni del olor pesado y metálico que flotaba en el ambiente.
Ni de que a su alrededor se iban congregando una serie de formas oscuras envueltas en la niebla, silenciosas como sombras y que estaban cada vez más cerca de él.
—Esto ya está —gruñó Santiago satisfecho mientras le daba un par de apretones a la tapa de la caja de registro.
Tan solo había tenido que cambiar uno de los relés fundidos por un pico de tensión. Una pequeña pieza que apenas valía unos céntimos, pero cuya ausencia había paralizado por completo aquel mastodóntico aerogenerador de casi un millón de euros. No era la primera vez que realizaba aquella reparación en otras torres. Los capullos de la central rateaban en calidades de material para ahorrarse cuatro perras y Santiago se veía obligado a instalar aquella basura de relés chinos que se chamuscaban a la mínima de cambio.
—Pero, claro, siempre están los idiotas de mantenimiento para jugarse el culo a veinte metros de altura —murmuró para sí exasperado—. ¡Eh, Javi, esto ya está!
Solo le respondió el sonido ululante del viento por el interior del tubo. Santiago se removió a duras penas. En la parte superior del aerogenerador no había demasiado espacio, sobre todo para alguien grande como él, y además la ropa de abrigo le restaba capacidad de movimiento. Sentía el sudor deslizándose por su cuello y la camiseta térmica se le pegaba de manera desagradable en la espalda.
—¡Javi, activa el testeo! —Al cabo de unos segundos volvió a gritar a través del tubo—: ¡Javi!
Pasó un minuto, luego dos. A Santiago se le agotó la paciencia y comenzó a descender por el estrecho conducto, teniendo mucho cuidado de apoyar los pies en cada uno de los zunchos de hierro que salpicaban el camino. Cuando llegó a la plataforma inferior, exhaló un suspiro de alivio y se estiró. Solo entonces fue consciente del silencio absoluto que flotaba a su alrededor. Y de que no había el menor rastro de su compañero.
Al principio pensó que quizá se habría alejado unos metros para mear, así que se inclinó sobre la consola de testeo y recalibró otra vez el aerogenerador. Gruñó de satisfacción cuando todas las luces se pusieron en verde. Se estiró de nuevo con un bostezo y justo en ese momento comenzó a inquietarse. La niebla que le envolvía era tan espesa que apenas se podía ver a un par de metros. En su cabeza empezaron a formarse imágenes inquietantes: la de Javier resbalando sobre una piedra cubierta de musgo y golpeándose la cabeza, o con el tobillo destrozado retorciéndose de dolor, o cayendo por un terraplén oculto entre la bruma y totalmente desmadejado en el fondo de una zanja…
—Ya sabía yo que no era buena idea venir hoy —musitó contrariado antes de echarse a andar.
El camino que había hecho el otro operario era fácil de seguir. El rocío que cubría el suelo estaba mancillado allá donde el hombre había pisado al pasar. Algunas ramas rotas punteaban los lugares en los que Javier se había quedado enganchado entre las zarzas. Desde luego, si había decidido echarse una meada, aquel idiota había buscado un sitio bien escondido. Santiago sentía que su irritación iba en aumento a medida que se internaba entre la niebla. ¿Qué necesidad tenía de esconderse así? ¿Quién le iba a ver allí arriba, en medio de la nada más absoluta?
Entonces su bota izquierda golpeó una de las velas que rodeaban la estructura y su cabreo se evaporó por arte de magia, sustituido por la perplejidad. Y esta aumentó varios grados cuando llegó a los escalones de piedra excavados en el peñasco que asomaba del suelo.
—Javier, pedazo de idiota. ¿Dónde coño te has metido?
No era consciente de que estaba susurrando. El sudor de su cuerpo se había congelado un buen rato antes. De hecho, se dio cuenta de que estaba tiritando de frío. O eso quería pensar.
Detuvo la mirada en un montón de aulagas espinosas que crecían con fuerza a través de una grieta de las rocas. Entre ellas brillaba el mango metálico de una llave de carraca que conocía muy bien.
Santiago tenía la extraña sensación de que todos sus movimientos se habían transformado en una moviola a cámara lenta. Agarró la llave, que estaba helada, y la sacó de entre las zarzas. Con ella entre las manos subió pesadamente los escalones, hasta alcanzar una plataforma superior. Y ahí llegó la primera sorpresa.
Frente a él se alzaba una estructura compuesta por un puñado de piedras ciclópeas que formaban algo parecido a una puerta. Las dos piedras laterales, cada una de varias toneladas de peso, se levantaban entre la niebla y sostenían un peñasco basto y poco trabajado que hacía de dintel. Quedaba el hueco suficiente para que por aquel vano cruzasen dos personas sin estorbarse, e incluso un tipo tan grande como Santiago pudo cruzar la puerta sin rozar tan siquiera los lados. Parecía algo sacado de otra época. No, se corrigió a sí mismo, era algo sacado de otra época, de un tiempo tan remoto que las personas que habían levantado aquel lugar seguramente ni siquiera pensaban como él.
Entonces tropezó con la segunda sorpresa. Al principio pensó que era un resto que había quedado abandonado por las brigadas de construcción del parque eólico, quizá un envoltorio de plástico de alguna pieza, o una basura por el estilo. Era una mancha blanca en el suelo, medio oculta por los jirones de la niebla, pero que destacaba con claridad sobre el fondo oscuro de las rocas y el musgo. Avanzó un par de pasos y se detuvo como si le hubiesen dado una descarga de alto voltaje.
Santiago era un tipo valiente —tenía que serlo para subirse a aquellos condenados chismes—, pero sus pelotas se transformaron en un par de canicas de hielo que pugnaban por esconderse dentro de su cuerpo.
A sus pies, justo al otro lado de la puerta, yacía una chica joven, de no más de veintitantos años. Era rubia y estaba muy pálida, casi del mismo color que el vestido blanco de novia que llevaba puesto. Tenía las manos cruzadas sobre su regazo y el pelo estaba desparramado alrededor de su cabeza, dispuesto de forma cuidadosa a modo de corona dorada. A sus pies había numerosas flores, pero lo más perturbador era lo que sostenía entre las manos.
Aquella chica estaba muerta. Total y absolutamente muerta, y no hacía falta ser un forense para dictaminar aquel hecho. Porque entre sus dedos largos y delicados sostenía un trozo de carne de color rojo brillante y aspecto acuoso. Su propio corazón.
En medio de su pecho había un enorme boquete de bordes sonrosados que iba creciendo como una flor a medida que la sangre que aún manaba lentamente iba tiñendo el vestido blanco de color rojo, y el órgano que debería estar dentro del pecho se había convertido en el ramo de novia más insano y perturbador que nadie pudiese haber imaginado jamás.
Un regusto ácido trepó por su garganta, en una oleada incontrolable. Santiago se inclinó para vomitar contra la puerta, pero solo fue capaz de emitir unos jadeos agónicos. Entonces su mirada se detuvo en una mancha oscura situada a sus pies.
Al ritmo lento de una pesadilla, levantó los ojos y siguió el reguero de (sangresangresangre) aquella cosa hasta llegar al fardo de ropa que estaba al final del camino de gotas. Tirado como un saco de desperdicios, en una pequeña hondonada, el cuerpo sin vida de Javier le contemplaba con una expresión de terror infinito dibujada en los ojos. Alguien había abierto una extraña sonrisa roja en su cuello y a través de la herida se veían trozos de tendón y músculo que no deberían estar a la vista.
Santiago dejó caer la llave, sin saber que estaba repitiendo el mismo gesto que había hecho su compañero apenas diez minutos antes. Un gemido sordo, más un balido de terror que otra cosa, se escapaba de su garganta. Con los ojos fuera de las órbitas miraba en todas direcciones, mientras una sensación húmeda y cálida se extendía por sus pantalones.
Más tarde no recordaría cómo había hecho el trayecto hasta el Navara aparcado al lado del camino. Cuando intentó reconstruir aquel momento, a lo largo de las noches siguientes, siempre le faltaba aquel pedazo, como si su cerebro estuviese tan sobrecargado que se hubiese negado a seguir almacenando información. Solo los arañazos en las manos y la cara le hacían sospechar que había ido a tropezones, medio caminando y medio a rastras, hasta llegar al todoterreno.
Pero de lo que sí se acordaba perfectamente era de la sensación inequívoca de que allá arriba, mientras huía gimiendo, meado como un niño pequeño y devorado por el terror, no había estado solo
—————————————
Autor: Manel Loureiro. Título: La puerta. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros y Amazon


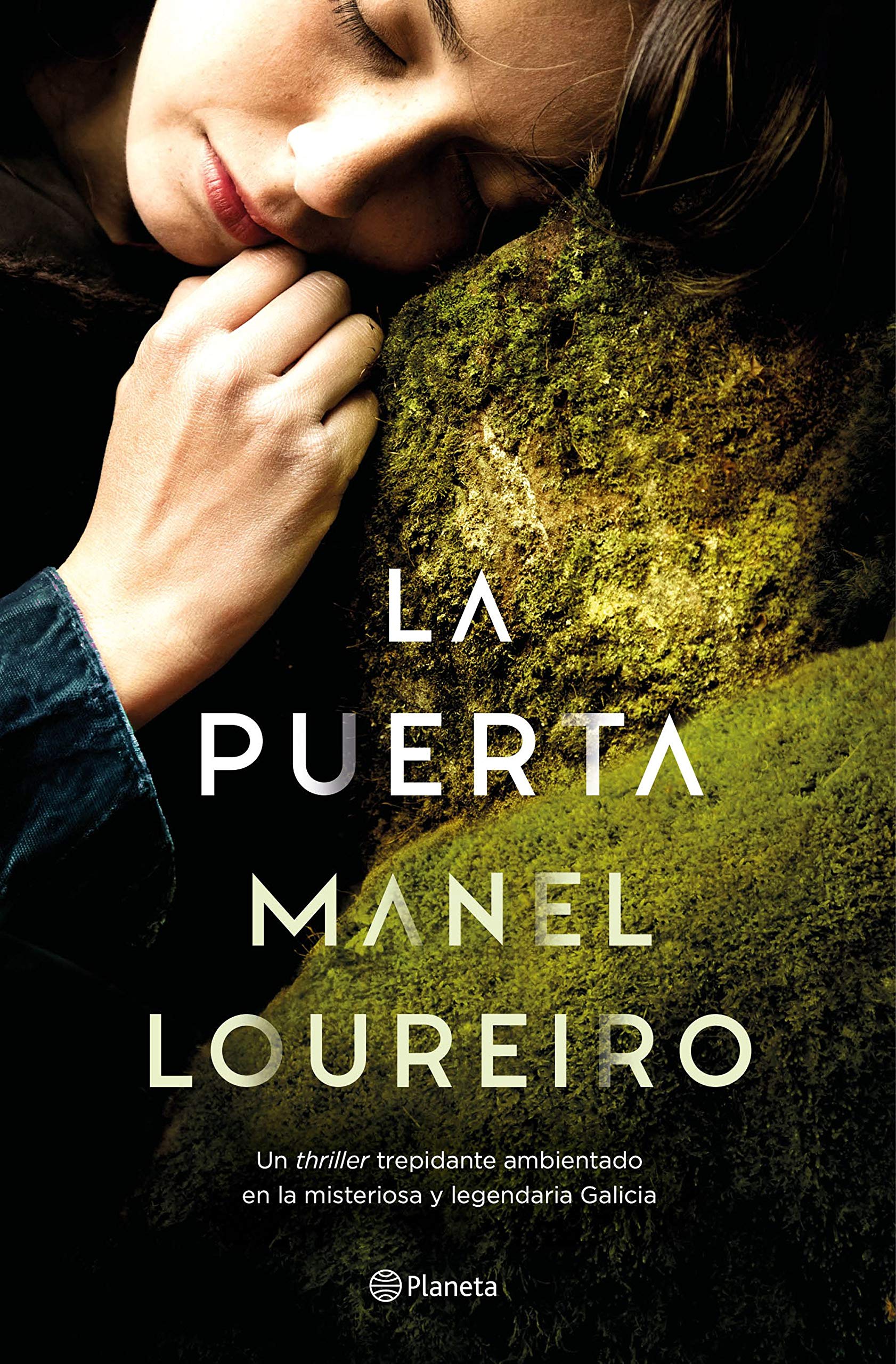



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: