Se publican por primera vez en castellano los textos que, ya septuagenario, Ingmar Bergman se puso a escribir de un modo casi compulsivo. Entre otros formatos, estos breves “ensayos” están plagados de autoentrevistas, conversaciones ficticias, reflexiones artísticas…
En Zenda ofrecemos uno de los ensayos presentes en Las palabras nunca están ahí cuando las necesitas (Fulgencio Pimentel).
***
La piel de serpiente se llena de hormigas
La creación artística siempre se ha manifestado en mí como un hambre. He constatado esta necesidad con alguna satisfacción, pero a lo largo de mi vida consciente nunca me he preguntado por qué ni de dónde surgía esta hambre exigiendo satisfacción. Solo ahora, en los últimos años, cuando ha empezado a disminuir y se ha transformado en otra cosa, he sentido la necesidad de profundizar en las causas de mi «actividad artística».
El crío ávido del contacto con los demás y poseído por la fantasía se había transformado con asombrosa rapidez en un soñador herido, astuto, suspicaz.
Pero un soñador no es un artista. Solo lo es en sus sueños.
La necesidad de que la gente me escuchara, de corresponderla, de sentir el calor de un grupo, persistía y se iba haciendo más fuerte a medida que la prisión de la soledad se cerraba en torno a mí. Es evidente que la cinematografía fue mi medio de expresión.
El cine me permitiría hacerme entender en un idioma que iba más allá de los dones de la palabra—del que carecía—, la música —que no dominaba— y la pintura —que me dejaba indiferente—.
Tenía ante mí la posibilidad de relacionarme con mi entorno en un idioma que me permitía hablar de alma a alma, casi con voluptuosidad, y en unos términos que escapaban al control intelectual.
Con toda el hambre contenida del niño, me lancé sobre ese medio y, durante veinte años, incansablemente y bajo una especie de furor, trasmití sueños, fantasías, ataques de locura, vivencias de los sentidos, neurosis, crisis de fe y puras mentiras. Mi hambre siempre ha sido nueva. El dinero, la fama y el éxito llegaron sorpresivamente y, en el fondo, fueron consecuencias indiferentes a mis avatares.
A pesar de lo dicho, no subestimo lo que hice. Creo que tuvo —que tal vez tiene— su importancia. Lo reconfortante para mí es que puedo ver el pasado bajo una luz nueva, menos romántica. El arte entendido como fuente de autocomplacencia puede, naturalmente, alcanzar cierta relevancia. Sobre todo para el artista…
La situación hoy es menos complicada, menos interesante; sobre todo, menos sugestiva.
Si quiero ser completamente sincero, tengo que decir que experimento el arte (no solo el arte cinematográfico) como un asunto sin importancia.
Literatura, pintura, música, cine y teatro se engendran y nacen solos. Nuevas mutaciones, nuevas combinaciones surgen y se destruyen. Desde fuera, la actividad parece frenética: es la grandiosa pasión de los artistas por proyectar para sí mismos y para un público cada vez más distraído imágenes de un mundo que ya no les pregunta lo que opinan ni lo que piensan. En unos pocos círculos de poder se castiga a los artistas, el arte se considera peligroso y digno de ser redirigido o asfixiado; en general, sin embargo, el arte es libre, desvergonzado, irresponsable y, como he dicho, el movimiento es intenso, casi febril, semejante a una piel de serpiente llena de hormigas. La serpiente ya está muerta desde hace mucho tiempo, consumida, despojada de su veneno, pero la piel se mueve, palpita, llena de insolente vida.
Si ahora constato que yo vengo a ser una de esas hormigas, tengo que preguntarme también si tengo algún motivo para continuar moviéndome. La respuesta es que sí. La tengo a pesar de que miro el teatro como una vieja y querida amante, ya marchita; a pesar de que creo —y muchos lo creen conmigo— que el lejano oeste es mucho más estimulante que Antonioni o Bergman; a pesar de que la nueva música todo lo más que nos ofrece es un enrarecimiento matemático del aire; a pesar de que la pintura y la escultura se esterilizan a sí mismas y languidecen en su propia libertad paralizadora; a pesar de que la literatura se ha transformado en un pétreo cúmulo de palabras carentes de información y de peligro.
Se da el caso de que hay poetas que no escriben versos porque viven sus vidas como poemas. Hay actores que no actúan, pero interpretan sus vidas como dramas extraordinarios. Hay pintores que no pintan, se conforman con cerrar los ojos y, en el interior de sus párpados, evocan las visiones más hermosas. Hay cineastas que viven en sus filmes y no malgastarían jamás su talento en materializarlos. Del mismo modo, creo que la gente hoy puede permitirse rechazar el teatro porque vive en medio de un drama que estalla sin cesar en tragedias locales. No necesita la música porque sus oídos son bombardeados cada minuto por huracanes de sonido en los que se alcanza y se supera el umbral del dolor. No necesita crear, porque la nueva concepción del mundo ha transformado a las personas en animales funcionales, sujetos a problemas metabólicos interesantes, sí, pero inservibles para que germine la poesía.
El ser humano —lo digo tal y como yo me siento a mí mismo y siento mi entorno— se ha liberado, es vertiginosamente libre. La religión y el arte se mantienen con vida por razones sentimentales, como una cortesía convencional hacia el pasado, como una benévola atención hacia los cada vez más nerviosos ciudadanos del tiempo libre.
Sigo hablando de mi visión subjetiva. Estoy convencido de que otros sostienen una opinión más equilibrada y objetiva. Si me paro a considerar todo este aburrimiento y, a pesar de todo, afirmo que quiero seguir haciendo arte, es por una razón muy sencilla. (Dejo a un lado lo puramente material).
Esa razón es la curiosidad, una infinita y nunca saciada, siempre renovada, insoportable curiosidad, que me empuja hacia delante, que no me da sosiego, que sustituye completamente el hambre de comunidad, de pertenencia, y de tiempos pasados.
Me veo como alguien que, tras muchos años preso, cayera de repente y dando tumbos en la ruidosa, crepitante, estrepitosa vida civil. Me atenaza una curiosidad indomable. Miro, observo, soy todo ojos. Todo me resulta irreal, fantástico, aterrador o ridículo.
Capto un grano de materia al vuelo, ¿tal vez es una película? Qué importancia puede tener ahora; ninguna, pero a mí me interesa, así que es una película. Deambulo con ese objeto capturado con mis propias manos y me siento alegre o quizás melancólicamente ocupado. Me apretujo junto a las otras hormigas. Hacemos un trabajo colosal. La piel de serpiente vibra.
Esta y solo esta es mi verdad. No pido que lo sea para nadie más. Naturalmente, como consuelo para la eternidad, presenta muy poco valor, pero como fundamento y piedra de apoyo de mi actividad artística durante unos cuantos años venideros es más que suficiente; al menos, lo es para mí.
Ser artista por y para uno mismo no siempre es tan placentero, pero a cambio presenta una ventaja fenomenal: el artista comparte su circunstancia con todos y cada uno de los seres vivos, que solo existen por y para sí mismos. En conjunto, es probable que formemos una gran hermandad, que existe de esta manera en egoísta comunidad, sobre esta tierra cálida y sucia, bajo un cielo frío y vacío.
—————————————
Autor: Ingmar Bergman. Título: Las palabras nunca están ahí cuando las necesitas. Traducción: Marina Torres y Francisco Uriz. Editorial: Fulgencio Pimentel. Venta: Todos tus libros.


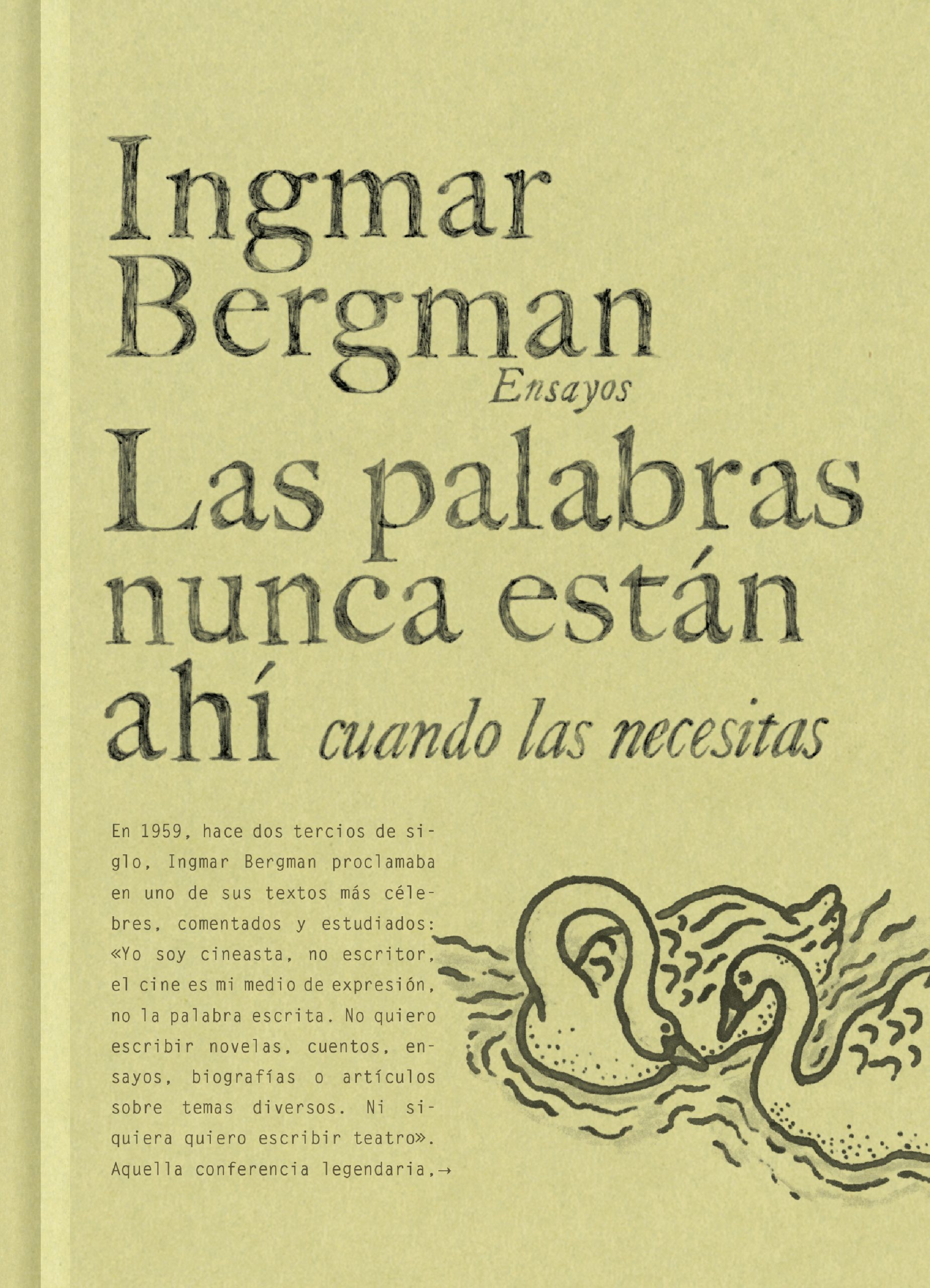



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: