Desde su formación, los Estados Unidos y Europa han sostenido una visión radicalmente distinta acerca del hombre. Europa heredó de Grecia la conciencia trágica: la idea de que la existencia es un conflicto entre destino y libertad, entre lo humano y lo divino, siempre bajo la sombra de la culpa y la caída. América, por el contrario, erigió su imaginario sobre la voluntad individual, la autoconstrucción y la idea —ingenua pero poderosa— de que el yo puede reinventarse sin las cadenas del pasado. Ambas visiones han perdido hoy su centro de gravedad y lo que queda es una “cultura” occidental desorientada que oscila entre nostalgias religiosas, nihilismos estériles y un individualismo vacío convertido en mercancía.
La clave está en la conciencia.
El verano pasado asistí en Barcelona a la 31ª edición anual de “The Science of Consciousness” (TSC), organizada por la Universidad de Arizona, el mayor, más antiguo y principal encuentro interdisciplinar del mundo dedicado a las preguntas fundamentales y a los enfoques rigurosos sobre todos los aspectos del estudio y la comprensión de la conciencia, el cerebro, la realidad, su lugar en el universo y la naturaleza de la existencia.
Las áreas temáticas de estas conferencias incluyen neurociencia, filosofía, psicología, biología, física cuántica, cosmología, arte, meditación, estados psicodélicos y alterados de conciencia, IA y conciencia de máquina, cultura y fenomenología experiencial.
Durante 6 días científicos, neurocientíficos, biólogos, físicos teóricos e investigadores de renombre de todo el mundo, que no solo son pioneros, sino visionarios, expusieron sus investigaciones y descubrimientos sobre la conciencia con una naturalidad desconcertante. Lo que hace una década habría sido calificado de misticismo ahora se investiga con rigor. Las teorías cuánticas de la mente del premio Nobel Sir Roger Penrose y Stuart Hameroff; los campos mórficos del prestigioso biólogo Rupert Sheldrake; los estudios del neurocientífico Alex Gómez-Marín sobre formas de experiencia no reducibles al cerebro, la visión espiritual de Deepak Chopra, endocrino de profesión, que ahora opera en el espacio simbólico entre ciencia, espiritualidad… Todos apuntaban a lo mismo: la conciencia no es una anomalía, ni un subproducto químico, ni un accidente evolutivo. No viola las leyes físicas conocidas; simplemente abre la puerta a leyes más profundas que aún no conocemos.
Si esto es así —y como digo la evidencia científica empieza a sugerirlo con una claridad desconcertante—, el ser humano se encuentra en un umbral histórico. No podemos ignorar lo que está pasando, lo que nos está pasando. Una de dos: O continuamos aferrados a los viejos mitos (la culpa cristiana, la hybris griega, el progreso mecánico) o aceptamos que nuestra grandeza futura depende de comprendernos como algo más que un animal sofisticado. El próximo salto evolutivo no será biológico ni tecnológico: será ontológico.
El hombre ya no puede definirse por la obediencia a una trascendencia exterior ni por la autosuficiencia del yo moderno. Necesita situarse en un punto intermedio: un ser capaz de dialogar con lo sagrado sin arrodillarse y de afirmar su poder sin caer en la arrogancia infantil del “self-help”. Ese hombre nuevo debe ser un individuo que reconoce en sí mismo no una voluntad de dominio, sino una capacidad de creación: de realidad, de sentido, de vibración. El idealismo romántico ya lo intuía: el hombre no observa el mundo, participa en él; lo moldea, lo romantiza, lo interpreta desde una profundidad que no es psicológica, sino ontológica. Emerson lo vio claro: cada individuo es una emanación directa de lo divino, pero sin intermediarios, sin sacerdotes, sin dogma. Y Nietzsche —liberado de las caricaturas— propuso la existencia como obra de arte, no como penitencia.
A estas intuiciones clásicas se suma ahora algo nuevo: una ciencia que empieza a confirmar lo que antes solo podían afirmar los poetas y los místicos. La conciencia humana opera con una dinámica aún no descrita, pero perceptible. No es una metáfora; es un campo de fuerzas. Y en ese reconocimiento nos estamos jugando nuestro futuro, es decir, el futuro del hombre.
Europa necesita liberarse de la fascinación con el fracaso y el castigo. Estados Unidos debe superar la ilusión infantil de que la vida es una cuestión de voluntad aislada. Ambos necesitan una visión en la que la grandeza no sea pecado ni patología, un pensamiento donde la creación sea un acto espiritual, la libertad una forma de lucidez, y el misterio no implique sumisión sino profundidad. Una visión capaz de aceptar que el ser humano puede entrar en contacto con leyes del universo aún no formuladas. No para evadirse, sino para hacerse responsable de su propio poder.
Este es el nuevo mito fundacional: el ser humano como eje creador de realidades, puente entre lo visible y lo no descubierto, capaz de sostener la llama de lo sagrado sin pedir permiso al pasado. No un dios, no un siervo, no un consumidor. Algo más raro y más difícil: un ser que se hace a sí mismo desde un fondo que no le pertenece por completo, pero tampoco le es ajeno. Nuestro destino no es repetir la tragedia ni disolvernos en el nihilismo. Es convertirnos en la figura consciente de nuestro propio misterio.
Si este pensamiento se formula con claridad, si encuentra su lenguaje y su narrativa, puede ofrecer a Europa y a América algo que llevamos décadas buscando: una imagen del hombre que no huye, que no pretende y que no se arrodilla. Una imagen capaz de devolver al individuo la fuerza creadora que nunca debió perder.
El camino no es un retorno ni una ruptura, sino una fusión deliberada de tres fuentes que, hasta ahora, han estado separadas por prejuicios históricos: la tragedia griega, el cristianismo profundo y el transcendentalismo americano. No para mezclarlo todo en un sincretismo blando, sino para extraer la potencia secreta de cada uno y destilar una nueva imagen del ser humano.
De la tragedia griega debemos recuperar la conciencia de límite, no como condena, sino como estructura que da forma al poder. La tragedia no obliga a arrodillarse, obliga a despertar. Enseña que el hombre es grande porque conoce la fragilidad; que el destino no es cárcel, sino tensión creativa entre lo que somos y lo que debemos llegar a ser. La verdadera tragedia no destruye al héroe, lo afila.
Del cristianismo —liberado de la culpa, la obediencia y el sentimentalismo moral— podemos rescatar la más alta intuición religiosa europea: la idea de que el ser humano es portador de un soplo divino. No un esclavo, no un pecador estructural, sino un canal posible de lo sagrado. Esa chispa, reinterpretada sin servilismo, es indispensable. Sin una dimensión vertical, sin una profundidad metafísica real, el hombre se convierte en un mero productor de identidades y opiniones.
Y del transcendentalismo de Emerson, Thoreau y ese pequeño círculo de visionarios americanos debemos recuperar la afirmación radical del individuo como fuerza creadora. Su intuición central que declaraba que cada hombre y cada mujer es una fuente autónoma de realidad, sin sacerdotes ni intermediarios era quizá demasiado grande para el siglo XIX, pero no para el nuestro. En ellos estaba el germen de un pensamiento heroico, heredero del romanticismo alemán, de un espíritu sin dogma, de una afirmación como individuos libres de narcisismo.
La síntesis posible —y necesaria— es esta: un ser humano que se reconoce mortal y limitado como en la tragedia, habitado por lo divino como en el cristianismo auténtico y creador del mundo como en el transcendentalismo.
Esa triple figura describe al hombre que Europa y Estados Unidos necesitan. Un ser consciente de su sombra, en diálogo con lo sagrado y dueño de una potencia creativa que no pide permiso a ninguna institución. Un hombre que no se justifica, no se niega y no se disuelve. Un hombre cuyo poder no es soberbia, sino responsabilidad ante lo real.
Ese es el mito fundacional que falta, y que ya puede formularse. Porque la ciencia contemporánea sobre la conciencia empieza a demostrar que lo que los griegos intuían, lo que el cristianismo simbolizó y lo que Emerson proclamó, no es metáfora ni deseo: es una posibilidad estructural del ser humano.
Tomar esa posibilidad en serio —sin miedo y sin superstición— es la tarea del próximo siglo. Y quien la formule con claridad no estará proponiendo una ideología nueva, sino devolviendo a la humanidad la imagen que ha perdido: aquella que permite vivir no como súbditos ni como consumidores, sino como creadores lúcidos de nuestra propia realidad.


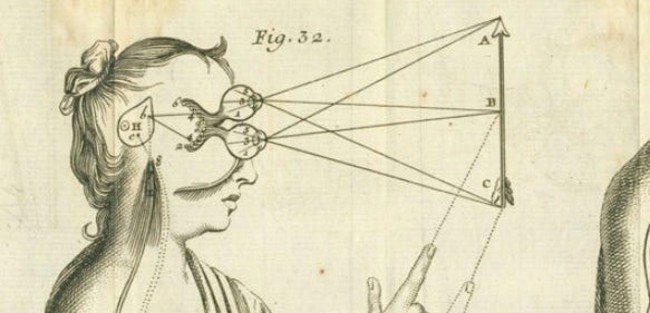



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: