En la nueva novela de Marta del Riego Anta, Pájaro del Noroeste (AdN), Icia va a cumplir cuarenta años y no puede ser madre. Cuando la echan de su trabajo regresa a su pueblo natal para rescatar las viñas familiares, pero nada es fácil en esa tierra feroz del Noroeste. Icia se verá obligada a enfrentarse al drama de su familia al tiempo que se implica en una relación violenta y sexual con un viticultor, lo que le hará acercarse peligrosamente a la muerte. Una historia de aires góticos en torno a la maternidad y al desarraigo, en un paisaje de la España rural.
Zenda publica el arranque de esta novela.
***
Capítulo 1
Todo empezó el día de la última vendimia.
Eso sentí: un dolor en el pecho.
***
—¡Cachicán!
Mi hermana se acercó a mí como si caminara descalza sobre zarzas, tambaleándose.
—Esto no tiene sentido —dijo con una mueca deliberada.
—¡Cachicán, aquí! —repetí sin hacerle caso.
—¡Ese líneo de ahí! —respondió mi padre, el cachicán.
Agarré la jaula y me cambié de surco. Había que darse prisa, el viento traía ya el olor a lluvia. Yo avanzaba al tiempo que iba cortando las uvas con las tenacillas. No era difícil, porque no había muchas: la mitad de las cepas estaban abandonadas. Racimos negros y apretados de bayas pequeñas. Tiraba a la tierra los que estaban podridos.
—¡Cecilia!
Mi hermana se llevó las manos a las caderas. Tenía que gritar para hacerse oír sobre el rugido del viento. Mechones de su melena castaña se arremolinaban en torno a su cabeza, me recordaba remotamente a alguna antigua deidad castigadora.
—Ves, la mitad se va al suelo. Es absurdo.
Le hablé con paciencia infinita sin levantar la espalda de la viña.
—Si ayudaras, terminaríamos antes.
—Esto se acabó, sabes que es la última vendimia, lo sabes. Papá y mamá están mayores…
Están mayores.
La cantinela de Camino.
—A eso he venido, a la última vendimia, ¿no?
Me lanzó una mirada de desconfianza y se toqueteó las cadenitas de oro que llevaba al cuello.
—Exactamente —dijo con cautela.
—¡Camino! ¡Ponte con tu líneo! —gritó mi padre—. Si no acabamos antes de que se ponga a llover, se echará todo a perder.
Mi hermana se alejó con su jaula murmurando entre dientes:
—Tengo otras cosas que hacer que venir a partirme el espinazo para hacer un mejunje que no hay Dios que se lo beba.
Me erguí para estirar la espalda. Contemplé el verdor duro de los pinares que cubrían las lomas, y más cerca, los terrones rojizos y otro verdor, el verdor dulce de las vides. Nuestra bodega se levantaba como la última frontera entre los campos de labranza y el monte. Nuestra bodega, un montículo cubierto de hierba con extrañas chimeneas cónicas, una especie de iglú de doscientos años de antigüedad, y debajo, laberínticas cuevas excavadas en la compacta arcilla roja de la zona. En los muros se percibían las marcas del pico, golpes regulares y geométricos.
Tanto trabajo: cavar y cavar.
Como se hacían las cosas antes, a fondo y dejándose la piel.
Me gustaba. Me gustaba la bodega y me gustaba la finca. Las cepas leñosas, el camino bordeado de cerezos que llevaba hasta la casa de la viña. La casa había sido una imponente edificación de mampostería de cantos, tenía una galería porticada y un patio en la parte de atrás. Pero ahora lo que tenía eran las ventanas tapiadas y el tejado medio hundido.
En un costado había varios vehículos aparcados, el Mercedes de mis padres, la berlina enorme de mi cuñado, mi viejo Citroën y una furgoneta DKV destartalada. La furgoneta pertenecía a alguno de los amigos de papá que había venido a echar una mano.
Papá tenía una constelación de amigos con los que se veía para jugar al dominó. Todos viejos y descanguillados. El que no tenía artrosis estaba cojo o había perdido un par de dedos en el aserradero con alguna máquina infernal.
Mamá, sin embargo, no hacía apenas vida social. Sus únicos amigos eran los pájaros de sus pajareras: perdices y faisanes, pavos y palomas, jilgueros y canarios. Distinguí su silueta, tres surcos a la derecha del mío. Llevaba el largo cabello blanco recogido en una trenza y vestía uno de sus monos verdes de trabajo. Supe que me estaba mirando, pero no lo que pensaba. Nunca lo he sabido.
—Venderemos las viñas y nos quitamos de problemas. Tengo una buena oferta —dijo Camino.
Se acercaba de nuevo a mí cortando racimos con desgana por la fila de al lado.
—Ya veremos —respondí cargada de paciencia. Miré a mis pies, mi jaula estaba casi llena—. ¡Cachicán, aquí!
Mi padre avanzó renqueando hacia la jaula. En eso tenía razón Camino, no estaba para muchos trotes. Agarré yo misma la jaula y la llevé a la puerta de la bodega. Mi hermana me siguió.
—Icia, tú vives a trescientos kilómetros de distancia, ¿quién se queda al cargo de papá y mamá? Yo. ¿Quién no ha estado aquí las últimas ocho vendimias por lo menos? Tú. Así que seré yo quien tome la decisión.
Abuela Rafaela gruñó y Camino se calló bruscamente. La vieja se había sentado en el poyo de piedra junto a la entrada de la bodega. Su falda parda llena de frunces estaba sucia de tierra. Se la sacudió con golpes enérgicos.
—Ya que vinistes hasta aquí, a terminar, ¡hala! —dijo dando una palmada.
Camino compuso un gesto que yo conocía bien, ofendido y despectivo a la vez, y se alejó en dirección a su marido.
—¡Ordoño, cariño! ¡Ayúdame con esto! —le gritó con voz lastimera.
Coloqué la jaula en el suelo y alcancé una vacía de la pila. Me crujió la espalda. Abuela Rafaela levantó los brazos para anudarse un pañuelo a la cabeza y protegerse del viento. Me observaba en silencio. Lo cierto es que ella no era mi abuela, era la segunda mujer de mi abuelo. La madrastra de mi madre. Vivía en una casucha de tapial junto a la nuestra. Los patios de las dos se comunicaban por una puerta, siempre cerrada. Ella tenía media docena de gatos que ponían nerviosos a los pájaros de mi madre. Y mi madre nunca le había demostrado mucho aprecio. La visitaba de vez en cuando y la invitaba a la cena de Nochebuena. Eso era todo. Jamás hablaba de ella, como si no existiera. Supongo que no es fácil sobrevivir a una madre muerta en la adolescencia, a un padre un poco tirano y a una madrastra joven.
Además, estaban los visitantes.
Abuela Rafaela apenas salía de casa, pero tenía siempre un desfile de visitas a la puerta, un flujo de gente que alteraba a mamá. «La casa de tócame Roque», decía furiosa.
Pasé a su lado rápidamente, pero ella alargó la mano y agarró la mía. Noté los nudos de sus huesos, como si me hubieran enredado los dedos en un sarmiento. Tiró de mi brazo para que me agachara hasta ponerme a su altura.
—Con lo que fue esto. Cuando vivía tu abuelo, entraban carros y carros. ¿Vas a dejarlo morir?
—¿Yo?
Tiró más del brazo obligándome a acercarme a ella hasta que me llegó un hedor rancio, a gatos, a humo de leña.
—Un dolor no quita otro dolor. Hay que sanar uno primero y luego el otro.
—Abuela, qué…
No me dejó terminar, de pronto alzó la cabeza, olisqueó el aire:
—Viene lloviendo. Malo. No os dará tiempo.
Me desprendí de ella y eché a correr hasta mi padre, de pie entre los surcos, una figura un poco encorvada tocada con un sombrero de fieltro.
—¿Cuántos líneos nos quedan?
—La mencía y la garnacha ya están. Los de la viña de abajo, que son de prieto picudo. Y los de palomino, moscatel y los de híbrido.
—Olvidémonos de esos. Solo el prieto picudo. No nos da tiempo.
Mi padre se atusó la barba, dubitativo, luego puso las manos en forma de bocina:
—¡Justo! ¡Donaciano!
—Les hizo señas para que se cambiaran de lugar.
Los dos hombres mayores elevaron los brazos, brazos curvados de viejos labradores, y se movieron con parsimonia entre las cepas.
—Y a Ordoño, díselo a Ordoño.
—Ese no tiene ni idea de vendimia ni de nada.
—Es joven y fuerte.
—¡Ordoño! ¡Ve tú también!
Mi cuñado miró en nuestra dirección, pero en vez de seguir las órdenes del cachicán, caminó en línea recta hacia nosotros.
—¡Necesitamos que te pongas con Justo y Donaciano en la parte de poniente!
Él siguió avanzado con una sonrisa. Era una sonrisa rara, como de compromiso. Le daba a su rostro grande un aire bobalicón, aunque mi cuñado no lo era en absoluto, más bien era un tipo listo. Había fundado una empresa de servicios, nunca he sabido de qué se trataba exactamente, solo que le iba bien y se estaba convirtiendo en un pequeño potentado en la ciudad. Además, tenía dos niños deliciosos y una esposa que embelesaba a sus amigos. ¿Qué más podía desear?
Que su familia política fuera un poco más… ¿normal?
¿Que su suegra hiciera las cosas que hacen las abuelas, tortilla de patata y arroz con leche, y remendar los pantalones de sus nietos y no se pasara el día encerrada en unas pajareras enfundada en un mono verde? ¿Que su suegro los reuniera para celebraciones familiares en un restaurante y no para vendimiar?
La normalidad es un concepto tan manido y difuso que nunca he sido capaz de entenderlo. Camino, sin embargo, lo captó enseguida. Desde la adolescencia. Si alguna vez tuvo una vena salvaje, la supo domar hasta hacerla desaparecer. O convertirla en un adorno de su personalidad, como ponerse un perfume caro o pintarse los labios de rojo. Un destello salvaje que no lo era en realidad.
—Es cansado esto, ¿eh? —dijo Ordoño cuando nos alcanzó. Apoyó las manos en los riñones y su abdomen salió disparado por encima de sus chinos—. ¿Y por qué no cogéis una cuadrilla de inmigrantes? Búlgaros o marroquíes. Sería más rápido.
Mi padre gruñó.
—Sobre la logística de la vendimia podemos hablar otro rato. Verás, corre un poco de prisa, todo apunta a que lloverá. Así que ¿por qué no coges esos líneos?, a ver si nos da tiempo, ¿te parece?
El rostro de mi cuñado se endureció. Pude ver que no le había sentado bien el tono de mi padre, el tono de doctor amonestando a un paciente díscolo.
—Vaya, pensé que sería más lúdico, ¿no?, celebrar la fiesta del vino.
Lo seguí con mi jaula.
—Oye, el trabajo en el campo es duro.
Se paró en seco, me examinó de arriba abajo.
—Mírate, Icia, ¿tienes tú pinta de trabajar en el campo?
Me pasé las manos por el pelo, se me había ido la mano con el tinte, llevaba el flequillo y las mechas rojo borgoña o cereza picota, no estaba segura del nombre del tono, y el resto negro, y me había puesto unas mallas con manchas de leopardo, y luego estaba la sudadera fucsia y el diamante-piercing en un lateral de la nariz, y sí, iba un poco multicolor, ¿y qué?
—¿Qué pinta hay que tener para trabajar en el campo? ¿Vestirse con chaleco de pana y boina negra?
Inesperadamente soltó una carcajada.
—¡Vamos, vamos! —ordenó papá.
Levanté la cabeza, el cielo se oscurecía por momentos y aún nos quedaba media viña.
—No nos dará tiempo. —Escuché a mi madre detrás de mí—. Se lo avisé a tu padre. Deberíamos haber empezado antes.
—Haremos lo que podamos.
—Siempre hacemos lo que podemos, y siempre nos quedamos cortos.
Vendimié un enorme y perfecto racimo, pero se me escurrió de las manos y se perdió entre la maleza que rodeaba la cepa. Las plantas estaban descuidadas y apenas se habían podado. Metí las manos frenéticamente; cuando conseguí agarrarlo, estaba medio desecho.
—Tíralo —decretó mamá.
—¡No!
—Fermentará enseguida y contagiará su podredumbre a los otros racimos. Cuando hay algo infectado, es mejor cortarlo, deshacerse de ello lo antes posible.
Noté cómo un reguero de mosto me bajaba por el brazo hasta el codo. Tenía las manos pegajosas, sucias de zumo y polvo. Lo lancé lejos.
—¡Cachicán!
—Sabes por qué hemos venido aquí. —Mi madre avanzaba con una velocidad pasmosa. Sus manos encontraban a la primera el racimo que merecía la pena, lo cortaban y pasaban a la siguiente cepa—. Por tu padre, por ti.
—¿Por mí? Ja.
—Necesitas empezar de nuevo.
Me arrodillé sobre la tierra pedregosa. Podía sentir la humedad, el aire estaba tan húmedo que era como si ya estuviera lloviendo.
—¿Es esto un comienzo? Esto es un final, la última vendimia, eso dijisteis. ¿O es que lo entendí al revés?
Mamá gateó despacio hasta mí. Creo que no habíamos estado tan cerca la una de la otra desde hacía veinte años. Pude ver el brillo de sus ojos color musgo.
—Algo hicimos mal. Pero no vas a pagar tú las culpas. Venderemos todo y con el dinero puedes montarte por tu cuenta. Una vida, un hogar. Nos desharemos de todas las tierras, de las viñas, de la bodega. Son muchas hectáreas y tenemos una buena oferta. Nos desharemos del pasado. De todo y de todos.
Empecé a abrir y cerrar las tenacillas compulsivamente.
—No es eso, no es eso.
—¡Vamos, vamos, que viene lloviendo!
El grito apremiante de mi padre nos hizo reanudar la tarea sin mediar palabra.
—Yo llevo la jaula. ¡Hay alguien más que tenga jaulas llenas?
—¡Aquí, aquí!
—Toma la mía, voy a por más.
Cayeron las primeras gotas.
—¡Recoged las jaulas y traedlas a la bodega! —gritó mi padre.
Una fila de personas apresuradas portando cajas de uvas. Espaldas sudorosas, manos sucias. Nos reunimos a la puerta de la bodega y las fuimos volcando por el descargadero, se oía su caída mullida en el lagar. Hubo un momento de silencio y distinguimos claramente el sonido de las gotas de agua contra las hojas de las cepas. Enseguida la lluvia se hizo torrencial. Nos apretamos bajo el tejadillo de la entrada.
—Por poco —dijo alguien.
La risa de alivio. Hasta mi hermana Camino sonreía. Hasta mi cuñado. Hasta mamá.
—¡A pisar la uva y luego comemos! —exclamó papá con su voz de tenor—. Encargué unas empanadas de bacalao. Hay queso, cecina y una hogaza de dos kilos.
—Vendimiamos casi todo —dijo Donaciano dándole una palmada en la espalda a mi padre.
—Y eso que no anduvimos muy listos, con esta cuadrilla de manguanes… —continuó Justo.
Los dos hombres se miraron. Agricultores mayores, de los que jamás se jubilan, eran vecinos de tierras y cuñados. Y con los años hasta se parecían: rostros excavados en la piel, arruga tras arruga, rostros terrosos, impasibles.
—Es lo que hay —remató papá—. Faltan los de Vecilla.
Entonces llegó una furgoneta, la aparcaron de cualquier manera en medio del camino bloqueando el paso a todos. De ella bajaron tres hombres de mediana edad. El ruido de las puertas del coche al cerrarse sucesivamente, sus pisadas decididas sobre la tierra húmeda. Parecía un escuadrón al rescate.
—¡Que casi no podéis vendimiar! —gritaron.
—Pues pudimos, pudimos.
Papá los saludó uno por uno con apretones de manos y se dio la vuelta para encabezar la procesión que descendía por el túnel. Papá, cachicán. Papá, líder. Daba órdenes. Nos guiaba. Mientras, mamá observaba.
—Pisad la uva.
Nos calzamos las botas de agua y pisamos las uvas en el lagar. De dentro afuera, éramos tantos que tropezábamos unos con otros. Subir y bajar los pies, agarrados por los hombros. Una especie de rondó fraternal. Debió de ser el primer baile de la historia, pensé. Un baile de color púrpura al son del chapoteo.
—A la prensa.
La masa que quedó del pisado se llevó a prensar. Empezó la última ceremonia, el huso de la enorme prensa giraba y la viga de olmo bajaba.
—Traed el compromiso, traedlo.
Se colocó la tapa redonda de madera sobre la masa de uvas. Había tacos de madera por todas partes, los hombres sudaban y se apresuraban de un lado a otro. Quitaban un taco de aquí, lo colocaban allá. El mosto corría por la canaleta del suelo hasta un depósito de fibra de vidrio, casi el único accesorio del siglo XX de todo el asunto. En realidad existía una prensa mecánica más moderna, pero papá había decidido que la última vendimia se haría por el método más tradicional, más arcaico. Hacía años que no se utilizaba la vieja prensa, era probable que quedaran pocos que supieran manejarla. Papá había estado engrasándola y limpiándola durante días. Justo y Donaciano se afanaban para empujar la palanca. El chirrido del huso, el crepitar de la madera. Parecía que todo el artefacto se fuera a partir en dos. Estábamos en la bodega de un barco y alguien gritaba, «vamos, vamos, vamos, remad, remad», pero sabías que irremediablemente nos hundiríamos. Mi cuñado hacía fotos con su cámara colocada sobre un trípode. Retrataba el final de una época.
Nos hundíamos.
—La aplicación primitiva de la teoría de la palanca —explicaba mi padre.
Mientras, mamá observaba.
Sabía tanto como él, pero no quería participar, no quería poner mucho de su parte, no quería mostrar interés. Le bastaba con la supervisión. Mostrar interés era mostrar debilidad.
¿Por qué pensaba eso? No sé. Pero yo intuía que lo pensaba.
—Ayúdame a poner la mesa —dijo Camino—. Jesús, cuánto polvo.
Mi hermana pasó un trapo sobre la vieja tabla y sobre los bancos. Aunque debería haberlo pasado también sobre las bombillas mugrientas y las telarañas de las esquinas. Empezó a refunfuñar mientras sacaba la comida del serillo.
—Tanto suspirar por el pasado. La vida es evolución, si no, aún seguiríamos en la época de las cavernas.
La escuchaba como rumor de fondo. De pronto sentía la necesidad de escapar de allí, había demasiada humedad, demasiadas sombras, demasiada gente en ese espacio estrecho y, sin embargo, faltaba alguien.
Faltaba alguien.
Flavio, mi hermano mayor.
A Flavio le gustaban las vendimias. Lo recuerdo en la adolescencia: mientras sus amigos estaban en el salón recreativo, era capaz de pasarse uno, dos o los días que hicieran falta en la vendimia. La única actividad que parecía unirle a mis padres. Andaba arriba y abajo echando una mano con las jaulas y las tenacillas, probaba las uvas, probaba el mosto. Camino, por el contrario, siempre protestaba. Traía a alguna de sus amigas para que le hiciera compañía y se escuchaban sus risitas y su cháchara incesante. A la que le tocara, siempre admiraba a hurtadillas a Flavio.
¡Ese chico!, ¡tan especial! Allí estaba con la camisa remangada muy arriba sobre los fuertes brazos y aún tostado por el sol del verano. Los ojos verdes, muy separados, el hoyuelo en la barbilla. Parecía encarnar el sueño erótico de cualquier adolescente. A las amigas de Camino les costaba creer que el rey del billar abandonara sus aires de gallito para cargarse al hombro jaulas de uvas polvorientas. Flavio las regañaba por no avanzar en su líneo, y las chicas se quedaban tan sorprendidas que no eran capaces más que de balbucir disculpas y agacharse a cortar racimos.
Eso fue entonces.
Después las cosas se torcieron y ni Flavio ni yo aparecimos en la vendimia durante mucho mucho tiempo.
***
—Icia, ¿se puede saber adónde vas? ¡Siempre te largas en lo mejor! —gritó mi hermana.
Ascendí por el túnel de la bodega sin hacerle caso. En realidad, eran dos bodegas. Tenían una entrada común, una rampa excavada en la tierra en forma de galería abovedada, el cañón, y al final dos estancias, una que se usaba de almacén, la otra, donde elaborábamos el vino. La construyó mi tatarabuelo y la amplió mi abuelo, que era vinatero. Mi abuelo Fermín poseía varias hectáreas de viñas, de mencía y prieto picudo, algo de garnacha y de tinta del país, de híbrido y palomino, y compraba también uva a otros agricultores. Vivía de eso. Y de las legumbres: alubias y garbanzos.
Hasta que se arruinó.
Supongo que no se arruinó de un día para otro, que todo empezó a decaer, que en los años 60, en vez de comprar parcelas y urbanizarlas como sus amigos adinerados, siguió dejando pasar los días en el café, dejando madurar el fruto lentamente en sus grandes fincas de secano, que cada vez valían menos, producían menos, menos manos las labraban y nunca llegaron a modernizarse. Decadencia de explosión retardada, decadencia anunciada. Todo muy literario, de novela de fin de siècle. Las cosas aquí suceden muy despacio, pero suceden.
Cuando alcancé el exterior, me llegó una ráfaga de aire acuoso: diluviaba.
No se puede vendimiar si llueve. No se puede embotellar el vino si llueve, decía papá.
Si llueve no se puede hacer nada, es como si la lluvia estuviera maldita.
Ruinas y lluvia maldita. Podría ser el título de una novela, el final de una saga.
***
Me subí la capucha de la sudadera y corrí bajo el aguacero hasta la vieja casona. A su alrededor habían crecido las zarzas como una maraña protectora. Seguí un angosto sendero abierto en la maleza que llegaba hasta la entrada. La puerta estaba entornada y el candado, arrancado. Lo examiné: lo habían extraído llevándose un trozo de madera en la operación. Tomé nota para avisar a mamá de que otra vez estaba forzado. Dudé un momento, ¿y si había alguien dentro? Pero no se oía nada ni había huellas recientes, el candado podía llevar meses así. Además, me estaba empapando y tenía ganas de entrar. Hacía años que no pisaba esa casa. Empujé la hoja con el hombro, se había hinchado con la humedad y costaba abrirla.
El vacío de una casa deshabitada, palpable como un ente real. Crucé las estancias e intenté imaginarme la vida allí. Abajo, la cocina nueva y la cocina de matanza, los corrales y las bestias, y un saloncito para cuando los dueños, o sea, mis abuelos, venían a pasar el día desde su casa del pueblo, a cinco kilómetros. Habían tenido unos guardeses alojados allí con varios hijos. Ahora resultaba que el nieto de aquel guardés era un constructor de fortuna y la nieta de los dueños, o sea yo, una empleada sin un duro. Justicia poética. Justicia retardada.
Las cosas aquí suceden despacio, pero suceden.
Me aventuré a subir a la panera, aunque las escaleras de madera parecían bastante deterioradas y crepitaban en cada escalón. Recordaba vagamente que allí había una mezcla de almacén y dormitorios; el grano junto a las camas; los ratones junto a las palanganas para lavarse. La luz entraba por los agujeros en el tejado, una luz cenital, mortecina.
La casa no tardaría en derrumbarse, pensé a medida que ascendía.
Eso: ruinas y lluvia maldita.
Se escuchaba el golpeteo del agua contra las tejas. Y crujidos y bisbiseos. El hedor a podredumbre, a moho, lo inundaba todo. Costaba respirar dentro de ese olor. Estuve a punto de retroceder, pero por alguna razón seguí subiendo.
En cuanto llegué al último tramo de escalones, lo vi.
Los pies le colgaban a la altura de mi cabeza. Ajadas deportivas blancas. Calcetines sucios, que alguna vez habían sido también blancos, con dos rayas rojas y una negra. Los bajos de unos vaqueros cubiertos de mugre.
No me hizo falta seguir subiendo. No me hizo falta seguir mirando.
Pero seguí subiendo y seguí mirando.
Porque quería saber quién era. Quería saber quién no era.
Y no era él.
Pero si me preguntáis quién era, cómo era su rostro, qué aspecto tenía, os contestaré: no era él, lo demás no importa. Lo demás lo he olvidado.
—————————————
Autora: Marta del Riego Anta. Título: Pájaros del Noroeste. Editorial: AdN. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



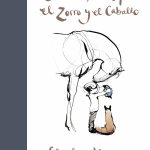


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: