Por encima de la lluvia es la nueva novela de Víctor del Árbol tras el Premio Nadal 2016 por La víspera de casi todo. Una vibrante y conmovedora parábola sobre el sentido del amor, el peso de los recuerdos y las heridas imborrables.
Aquí puedes leer las primeras páginas de este viaje arrollador.
1
Sevilla
Miguel no podía sospechar que en aquel frío día de febrero acababa de empezar su última vida. La definitiva. Él era un hombre lógico, y la lógica dictaba que aquel sería un día idéntico a los anteriores, el mismo pasar de las horas desde la muerte de Águeda.
La radio se encendió automáticamente a las seis de la mañana, como si todavía hubiera una razón para madrugar. Durante los últimos cincuenta años, Miguel había despertado a la misma hora y con la misma melodía: la Sonata L 33 de Domenico Scarlatti. Le gustaba Scarlatti porque sus composiciones giraban con una pulcritud demoledora, las notas se distribuían previsiblemente: se elevaban, caían y volvían a elevarse de modo uniforme. A diferencia de su hija Natalia, Miguel no encontraba nada estético en el desorden.
Con la sonata de fondo fue hasta el baño y comprobó cuidadosamente que los utensilios de higiene personal estaban alineados sobre la repisa de mármol. Se dio una ducha corta con agua templada y jabón neutro, se secó metódicamente y olfateó la toalla para asegurarse de que no necesitaba echarla todavía a la cesta de la ropa sucia. Con la tijera y un pequeño peine metálico, dedicó los quince minutos siguientes a repasar su impresionante mostacho de aspecto prusiano. La maña consistía en el método, empezar a medir la punta de los pelos con el peine desde la derecha e ir recortando hacia la izquierda y desde abajo hacia arriba. Nunca había alterado ese modo de hacer desde que empezó a cultivar aquel mostacho a los dieciséis años, como una declaración de intenciones: estaba dispuesto a ocupar el lugar que le correspondía en el mundo de los adultos, y a hacerlo con una actitud decidida.
A los setenta y cinco años, aquella curva espesa y blanca sobre el labio superior seguía siendo su mejor carta de presentación, lo que él deseaba transmitir de sí mismo a los demás: orden, seriedad, armonía. A ojos extraños, su actitud podía resultar algo cómica, pero nunca le habían preocupado demasiado las opiniones de los demás, y mucho menos los juicios de valor que pudieran hacerse acerca de su persona; el veredicto secreto de Miguel sobre sus congéneres era inapelable: consideraba que la mayor parte de la especie humana era irremediablemente estúpida. No tenía datos científicos que avalaran semejante afirmación, pero se basaba en su experiencia como empleado de banca durante toda una vida: con honrosas excepciones, las personas que había conocido eran soñadoras irredentas que no solo se habían dejado engañar, sino que exigían ser engañadas; gente que detestaba oír la verdad cuando esta contradecía sus aspiraciones ilusorias. Personas sin una mí- nima capacidad para el análisis realista de sus opciones en la vida que reclamaban imperativamente privilegios que no les correspondían, sin entender que lo que ellos consideraban injusto —que unos poseyeran más que otros— era la única forma posible de orden natural.
Cuando terminó con el mostacho, recortó algunos pelos que se salían de la línea espesa de las cejas, repasó las orejas y la nariz y se miró satisfecho en el espejo. Las rutinas restauraban la sensación de control y autonomía, y vestirse formaba igualmente parte de una ceremonia marcada por un estricto protocolo. Elegir camisa, pantalón, corbata y chaqueta a juego, lustrar los zapatos, las Por encima de la lluvia.indd 28 31/07/17 16:25 29 medias de hilo escocés, los gemelos, la aguja y el reloj. Una vez seleccionado, lo colocaba todo sobre la cama e imaginaba el efecto del conjunto antes de vestirse. Uno debía mostrarse ante los demás acorde a su propia identidad, y la ropa adecuada confería seguridad en uno mismo.
En la casa no había mucho que hacer más allá de alisar alguna arruga de la colcha, colocar las conservas con la etiqueta hacia delante, ajustar los pliegues de las toallas en el perchero y pasar el plumero sobre los viejos libros de Águeda que no había tenido corazón para regalar tras su muerte. Natalia le había prometido venir un día a hojear en la biblioteca para elegir algunos tomos, pero, como casi todo lo que prometía su hija, tampoco esta vez había cumplido su palabra. Comió solo en la mesa de la cocina con el noticiario en la televisión de fondo mientras leía un periódico atrasado, recogió la mesa, fregó los platos —se negaba a utilizar el lavavajillas que Natalia le había comprado— y los secó minuciosamente.
Cuando consideró que todo estaba en orden pudo entregarse a la tarea que más tiempo le ocupaba.
Abrió la puerta de la única estancia del apartamento que siempre cerraba con llave, y la habitación lo recibió con el familiar aroma de la ausencia. Un arcón de madera junto a la ventana con la persiana echada y una mesa con una silla eran el único mobiliario. Las paredes estaban desnudas. La luz del exterior penetraba a través de los resquicios de la persiana trazando delgadas líneas sobre una porción del suelo de terrazo blanco. Aquel debería haber sido el cuarto del segundo hijo que él y Águeda nunca tuvieron. Siempre quisieron tener un hijo varón. Cuando se casaron, en 1967, decidieron que su vida iría por los derroteros adecuados: tendrían dos hijos, un chico y una chica, pasarían todos los veranos en Tarifa, pagarían a plazos el flamante Datsun y, con las bonificaciones que cobrase Miguel, adelantarían parte de la hipoteca que pedirían para comprar un piso con tres habitaciones, cocina, baño y salón en el barrio de San Bartolomé; Águeda dejaría el trabajo de aprendiza en la peluquería de Triana y Miguel se ocuparía de mantener a la familia, así su esposa podría dedicarse a los chicos y a su verdadera pasión, la lectura. Del plan previsto solo se había cumplido la mitad y aquella habitación nunca llegó a tener una verdadera utilidad hasta la muerte de Águeda. Después del entierro, Miguel decidió que aquel sería su lugar de silencio.
Sobre la mesa había un marco de plata con una antigua fotografía de Águeda y de Natalia, hecha en la playa de Bolonia en Tarifa durante unas vacaciones de fecha inconcreta. Natalia, recién salida del agua, aparecía con la piel bronceada y un bañador de rayas; tenía doce años, el cabello muy rubio alborotado sobre la cara pecosa, los ojos achinados por el empuje del sol y una sonrisa de dientes grandes. Águeda también sonreía, aunque de un modo más contenido, como forzada. Seguramente tenía una de sus crisis de migraña, y apretaba con la mano derecha el crucifijo de oro encomendándose a su Jesús para que la aliviase de aquellas punzadas que la paralizaban. Cada noche, Águeda rezaba con Natalia en la cama: «Jesusito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón», y le mostraba el crucifijo a la niña para que lo besara. Miguel solía burlarse de tanta beatería y decía que no era bueno calentar la cabeza de una niña con aquellas supercherías, pero Águeda no tenía sentido del humor para las cosas religiosas. En realidad, no tenía sentido del humor para nada. Se notaba en su expresión severa: los labios finos y prietos, los ojos de mirada intimidatoria, los pómulos altos y el mentón afilado, sin adornos ni en el cuello ni en las orejas, el pelo muy corto. En la fotografía, Águeda apenas tenía cuarenta años pero parecía mucho más vieja.
Junto al marco había un grueso manual de papiroflexia con la tapa dura y varios papeles arrugados. Miguel había descubierto por casualidad el manual entre los libros de Águeda. Le había resultado interesante y se había aficionado, aunque todavía no dominaba la técnica. Estaba intentando hacer una figura, un pájaro, por ahora con resultados mediocres.
Observó con fastidio sus escasos progresos y se concentró en el arcón. No recordaba cuántos años llevaba con él aquel viejo mueble. Aparecía en todos sus recuerdos de la niñez y era lo único que Miguel conservaba de una vida que parecía no haber existido. Sacó una bolsa con cera y pulimento, un pincel y trapos de algodón y se empleó con atención en hidratar las vetas de la madera de eucalipto, que había sido teñida docenas de veces hasta adquirir aquel tono oscuro que le daba una falsa prestancia noble. La tapa tenía un cierre dorado de latón bordeado con cabezas romas de clavos.
Cuidar aquel arcón lo tranquilizaba; sobre todo últimamente, porque se sentía muy extraño. A veces tenía la sensación de perder la conciencia: estaba sentado y, de repente, se sobresaltaba, como si hubiera tenido un sueño instantáneo con los ojos abiertos y no recordara nada de esos segundos vacíos y perdidos en alguna parte. Recientemente se había descubierto recorriendo las estancias de la casa como un sonámbulo, con la impresión de que su casa solo era el espacio de un destierro: no reconocía los muebles macizos, la cama con dosel ni el crucifijo de la pared que no se había atrevido a descolgar por respeto a Águeda y también por una vaga superstición.
La soledad no era buena compañera. Eso le decía su hija cada vez que iba a visitarlo: deberías tener una mascota, papá. Un gato, por ejemplo. Son tan independientes y ariscos como tú. Seguro que os entenderíais bien. Menuda idiotez, murmuró Miguel, mientras aplicaba pulimento a uno de los cierres con un paño y con la punta de la lengua atrapada entre los dientes, un gesto característico suyo cuando estaba concentrado en una tarea. ¿Acaso no sabía Natalia que los gatos le daban alergia? Y además, ¿quién decía que él fuera arisco? Cierto era que siempre había tenido mal genio y poca paciencia pero nunca le hizo ninguna jugarreta a sus subordinados, y si fue tan exigente con ellos fue solo porque también lo era consigo mismo: puntualidad, pulcritud, orden, pragmatismo y profesionalidad. ¿Qué tenía de malo eso?
Ya era media tarde. Tenía que ponerse en marcha, dejar de matar las horas haciendo figuritas de papel y abrillantando un arcón sin valor alguno. Tomar decisiones, eso era lo que más añoraba: hacer que las cosas importaran.
Salió de la habitación y cerró con llave; pasó revista a la nevera y anotó mentalmente que necesitaba comprar leche y limones. Se puso el abrigo y se examinó en el espejo del recibidor acariciándose el mostacho. Si hubiese llevado en la mano derecha el maletín con cierre de hebilla, la imagen no habría sido distinta a la de un día cualquiera de trabajo: Águeda habría acudido desde el fondo del salón a darle el visto bueno, le habría sacudido una pelusa de la hombrera y le habría enderezado el nudo de la corbata. «Tienes las gafas sucias, como siempre», habría dicho, y se las hubiera quitado para limpiarle las lentes. Luego le habría regalado un beso escueto en los labios acariciándole la mejilla y dejándole en la piel el aroma de la crema de manos que ella utilizaba y que le recordaría a Miguel su presencia durante el resto del día.
Miguel volvió la cabeza esperando verla aparecer con sus pasos decididos, frotándose las manos con un paño de cocina y un mechón rebelde en la frente. Solo apareció la ausencia. Era el peaje que se pagaba por vivir más que los demás.
Dos tardes por semana, Miguel se reunía con los antiguos compañeros del banco en el bar del Centro Ecuestre. Solían compartir un jerez y hablar de las cosas del banco como si ellos todavía tuvieran algo que decir. La bolsa, la crisis bancaria, los tipos de interés, los despidos y las jubilaciones anticipadas. Más o menos, todos mentían al recordar que en sus tiempos las cosas eran de otra manera; mejores, naturalmente. Pero la verdad era que el mundo cambiaba muy deprisa y ninguno de ellos podía seguir su ritmo trepidante. En secreto, se sentían desconcertados, inseguros y excluidos. Pronto dejaban de fingir que seguían entendiendo las reglas del juego y pasaban a lo de siempre: los hijos demasiado ocupados, los nietos malcriados, los amigos o conocidos que iban muriendo, los disgustos reales o inventados, los achaques de la vejez… En general, Miguel se aburría en aquellas reuniones, pero se las apañaba para disimular y, de vez en cuando, hacer algún comentario pertinente, como si realmente le interesara lo que se trataba.
Aquella tarde, sin embargo, Miguel se sentía especialmente disperso. Primero perdió varias manos al dominó por despistes infantiles y después estuvo haciendo crucigramas, pero no logró concentrarse. En la conversación también se mostró ausente. No se sentía bien, tenía la desagradable impresión de que la ropa le molestaba, de que la piel estaba hipersensible y de que las cosas pasaban por encima de él: las voces, los rostros de los conocidos, el propio espacio del Ecuestre.
—Tengo que marcharme —dijo, de repente, antes de lo habitual, sin más explicaciones. Salió del Ecuestre casi sin despedirse, ante la mirada perpleja de sus colegas. Miguel sabía que ahora sería el objeto de sus chismorreos y críticas. Dirían que estaba viejo, que ya no era ni la sombra de lo que fue, y que la muerte de su esposa le había afectado demasiado. No le importaba. Sus antiguos compañeros solo eran viejos ociosos que disponían de demasiado tiempo para despellejar a cualquiera en cuanto se daba la vuelta.
De regreso a casa, pasó por la frutería en la que solía comprar. No le gustaba la fruta envasada de los supermercados. Prefería elegirla pieza a pieza, palparla y olerla antes de decidirse. El tendero le preguntó con familiaridad cómo iba todo y Miguel no logró acordarse del nombre de aquel hombre al que conocía desde hacía años.
—Bien, gracias —dijo, casi con vergüenza. Pagó deprisa y olvidó recoger el cambio. El tendero tuvo que salir a la calle para dárselo.
—Un día de estos va a perder la cabeza, don Miguel.
Algo azorado, Miguel asintió. Últimamente no dormía bien, se disculpó, con la mente en otra parte.
Decidió dar un paseo antes de regresar a casa. El aire frío le sentaría bien, lo ayudaría a sacudirse aquella desagradable sensación de aturdimiento. Había comprado naranjas; pensaba exprimirlas y hacer un buen zumo, o tal vez cortarlas en rodajas y regarlas con un licor dulce…
De pronto se sintió desorientado. Tenía la impresión de haber caminado demasiado. Su casa no podía estar tan lejos. Se detuvo en medio de un paso de peatones mirando a derecha e izquierda. No reconocía las casas, ni la calle. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí.
—¿Pero qué narices me pasa hoy?
Empezaba a sentirse realmente asustado. Dejó las bolsas en el suelo. Tenía que llamar a Natalia. En el bolsillo de la chaqueta llevaba el teléfono que su hija le había regalado para su cumpleaños: «Así estaremos conectados, papá». Pero lo cierto era que cada vez que Miguel intentaba localizarla, su hija no contestaba. Y además, Miguel no entendía todas esas aplicaciones modernas de los teléfonos de ahora. Y ¿para qué demonios quería él una cámara de fotos incorporada de no sabía cuántos píxeles? Era un trasto inútil que solo servía para dispararse en el bolsillo y hacerle unas maravillosas instantáneas del forro interior. Natalia le había enseñado a desbloquear el teléfono, pero ahora no atinaba a dar con la contraseña. ¿Era el año de nacimiento de su hija? Algo fácil de recordar: 1-9-7-2.
Le temblaban los dedos sobre las teclas. No, ese no. Quiso probar con la fecha de su boda, y entonces se asustó de verdad. No se acordaba. No lograba recordar la fecha exacta en la que se casó.
Una naranja rodó desde la bolsa hasta el hocico de un perro que la husmeó. Miguel fue a recoger la naranja pero una mano se le adelantó.
—Los perros no saben pelar naranjas —dijo el dueño de la mano, devolviéndosela. Era joven, muy alto y corpulento, apenas tenía treinta años y el cabello muy negro y algo alborotado. Tenía las cejas anchas y los ojos castaños y profundos. La camisa abierta hasta el tercer botón mostraba un pecho poderoso. Parecía uno de esos jornaleros acostumbrados a trabajar duro en el campo. A Miguel le resultó vagamente familiar.
—¿Nos conocemos?
El joven sonrió con una boca ancha y una dentadura sana. Los pliegues de los párpados se le abrieron en un ramillete de arrugas.
—Claro que nos conocemos, Miguel. Desde siempre. Miguel parpadeó, confuso.
—¿De veras? No logro acordarme… Yo… No logro… De repente se dio cuenta de que las palabras se negaban a salir. Estaban claras en su mente, dispuestas en orden de salida, pero revoloteaban en su boca como un pájaro que se destroza las alas contra las paredes de una cueva sin encontrar la salida.
—¿Qué me pasa?
—Nada. No te asustes.
Empezó a sentir un extraño hormigueo en la cara que se extendió rápidamente hacia los brazos y las manos. Miró aterrado al joven, que seguía sonriendo, pero ahora sin alegría. Una sonrisa de ánimo troceada por la tristeza.
—Tranquilo. Estoy aquí.
Todo se volvió borroso, Miguel sintió que la cabeza le daba vueltas y más vueltas. Y entonces cayó de bruces contra el suelo, golpeándose brutalmente la frente. Solo había sido una bajada de azúcar. Es lo que había dicho el médico en un primer momento. Ahí debería haber acabado todo: un simple susto, un hematoma en la frente y una aparatosa rozadura en el pómulo. Tomarle la tensión y mandarlo a casa. Pero el golpe en la cabeza había aconsejado hacer un TAC y la prueba había revelado la presencia en el cerebro de Miguel de placas seniles y ovillos neurofibrilares. Palabras que asustaban con solo ser pronunciadas.
—¿Qué significa?
—Hemos detectado que sufre usted un principio de demencia senil.
Demencia senil.
Aquellas dos palabras cayeron sobre Miguel como un doble mazazo. Al escucharlas, sintió una profunda náusea que disimuló ante su hija desviando la mirada hacia los tristes bodegones que colgaban en la pared de la consulta del hospital.
—Entiendo —musitó al tiempo que abría la boca para coger aire.
—¿Está seguro de entenderlo?
En realidad, entendía perfectamente lo que eso significaba. Solo necesitaba volver a los ocho años, sentado en un rincón, mientras su madre deambulaba medio desnuda por la casa escribiendo en las paredes con sus propios excrementos; durante años, Miguel había espantado aquel fantasma convencido de que las probabilidades jugaban a su favor: con un demente por familia era suficiente. Pero ahora acababa de descubrir que la locura no era algo que le ocurría solo a los demás.
Natalia tragó saliva. Le temblaban las pupilas con una rabia que no sabía contra quién verter.
—¿Cómo es posible? Mi padre no ha fumado ni ha bebido en la vida, no ha cometido excesos; ni siquiera es tan viejo… ¡Si solo tiene setenta y cinco años!
El doctor apretó las mandíbulas como un boxeador experimentado en encajar ganchos.
—Los síntomas de este tipo de enfermedades suelen aparecer a partir de los sesenta años. De no ser por este accidente ni siquiera lo hubiéramos descubierto hasta que el deterioro fuera mucho más evidente. Su padre padece una de las formas más comunes: alzhéimer.
Natalia apretó la mano de su padre como si tuviera miedo de caerse al vacío. Negaba obsesivamente.
—Eso es imposible. Él es un hombre lúcido… Esas pruebas están mal.
El doctor esperó a que Natalia se calmara. Su voz tenía un efecto sedante, como si hubiese aprendido a modularla para causar una perdurable impresión de seguridad: a falta de confirmar el diagnóstico con algunas pruebas más, la conclusión era que las estructuras proteínicas del cerebro de Miguel eran anormales. Era una forma enrevesada de decir que su mente se iba apagando. Lo haría poco a poco y la cuestión era saber en qué momento el apagón sería definitivo.
—Todavía está en un estadio embrionario.
—¿Cuánto?
—Cada persona es diferente. Tal vez en un año, dos a lo sumo.
Miguel cerró los ojos. No se le había ocurrido que su muerte sería tan larga. Siempre creyó que llegaría por accidente, que se toparía con ella de sopetón. Nada de prolongar la agonía, nada de gritos y lamentos, de suciedad, de dependencia, de babas y mal olor. Nada de joderle la vida a los demás durante décadas, como hizo su madre. Ella se pasó la vida muriéndose, primero por dentro y después por fuera, incluso tuvo tiempo de sobra para ser consciente de su declive y, al final, cuando más falta le hacía la locura, recobró la lucidez para saber que se iba.
Ahora le tocaba a él.
El doctor se apiadó de su desconcierto.
—El deterioro neuronal es irreversible, pero existen tratamientos paliativos. Controlaremos el sodio, el calcio y el azúcar, le administraremos vitamina B12 y memantina e inhibidores. Durante un tiempo al menos podrá hacer vida casi normal.
A continuación, les dio una larga lista de consejos y de prohibiciones alimenticias, y añadió las direcciones de algunos centros especializados de carácter privado donde podrían enseñar a Miguel a adaptarse a su nueva situación.
Después, el doctor se puso en pie. Era su manera de decir que el tiempo que les dedicaba se había terminado. Asomó en su rostro una solemnidad ensayada:
—Procure no agobiarse.
Miguel frunció el ceño. Le pareció un comentario estúpido.
Era casi de madrugada cuando llegaron a casa. Natalia insistió en quedarse a dormir, pero Miguel logró convencerla para que lo dejase solo. Necesitaba pensar. Tras mucho discutir, Natalia dio su brazo a torcer. Sabía cómo era su padre y lo tozudo que podía mostrarse cuando se sentía débil. No quería que ella lo viese flaquear.
—Como quieras, pero te llamaré a primera hora. ¿Tienes la batería del móvil cargada? —Miguel le mostró con aire cansino el teléfono, y tuvo que prometer que dormiría con el aparato en la mesita de noche. Su hija le lanzó una última mirada al borde del llanto, y él tuvo que armarse de aplomo; incluso se permitió sonreír.
—No es tan grave, Natalia. Además, el médico ha dicho que faltan pruebas para confirmar el diagnóstico. Seguro que se equivoca.
Ni él mismo creía en esas palabras. Pero era necesario decirlas para que su hija se marchase y lo dejara un rato en paz. Necesitaba desmoronarse, sumergirse en el desconcierto y entregarse al miedo que le recorría el cuerpo. Y necesitaba hacerlo a su manera. Sin ceder a la tentación del caos, los llantos, las quejas y las protestas.
Fue a la habitación cerrada con llave. Encendió el interruptor, y la bombilla sin tulipa que colgaba en el techo dibujó un círculo de luz pálida. Miguel vio su sombra en la pared. Tenía la sensación de que pertenecía a otra persona, con los hombros caídos y los brazos inertes pegados al cuerpo. Tendió la mano y tocó aquella oscuridad proyectada sobre el blanco de la pared. Era él, lo quisiera o no. Y pronto o tarde todo él sería una sombra. Arrastró la silla hasta el arcón y acarició la tapa. La madera era lisa, todavía estaba humedecida con la cera que le había dado por la mañana. Olía bien, a limpieza y certezas. Descorrió los cerrojos con suavidad y tiró hacia arriba. Ni un solo chirrido al abrirse. Nadie dice que los recuerdos tengan que sonar a óxido.
Miró el interior sin emoción. No esperaba encontrar nada diferente a lo que sabía que vería. Las cosas que habían pertenecido a su madre no eran nada sin ella. Era como si aquel arcón fuera un sarcófago. Hojeó los recortes de periódico que su madre acumuló obsesivamente durante más de treinta años. Cualquier noticia que tuviera que ver con el Valle de los Caídos: el traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, la inauguración oficial, fotografías de las obras de construcción, entrevistas al escultor Ávalos, fichas viejas con cientos de nombres y fechas mecanografiadas. Todo archivado con la desvariada exactitud de una mente perturbada y entregada a los detalles inútiles. Allí estaban las copias de las cartas que su madre había escrito durante años a ministros, bufetes de abogados, asociaciones de la Memoria… También estaban guardadas y ordenadas por fechas las denuncias presentadas por Miguel ante la policía cada vez que su madre se fugaba de casa, los posteriores partes de ingreso en las diferentes clínicas de salud mental, las altas temporales y las recaídas. Aquellos documentos eran la crónica de años de desvarío.
Debajo de todos esos recuerdos, envuelta en un paño, estaba la urna con las cenizas de su madre. Miguel la cogió y la estuvo mirando mucho tiempo, como si pudiera ver el interior y su contenido. La acercó a la nariz y la olió. No olía a nada ya.
Con la urna bajo el brazo volvió a su habitación, la dejó en la mesita y se tumbó en la cama. Miró al techo que cada vez le parecía más bajo y más pesado, como la pesada loseta de una tumba. Como si ya estuviera muerto. Tenía que hacer algo, se dijo. No podía quedarse ahí tumbado en compañía de su madre y del miedo. Rendirse no formaba parte de su carácter. Se incorporó y abrió el primer cajón de la cómoda, donde antes estaba la ropa interior de Águeda.
Ahí estaba el fajo de cartas atadas con una cinta marrón. Las cartas de Carmen. Había prometido destruirlas en el lecho de muerte de Águeda. Dos años después seguía sin cumplir su promesa. No había vuelto a tenerlas entre las manos desde que Águeda las descubrió y lo echó de casa. Deshizo el fajo, se ajustó las gafas, y arrastró la silla bajo la bombilla del techo. Necesitaba una voz amiga, un recuerdo grato:
Sitges, abril de 1980
Mi querido Miguel:
Apenas hace unas horas que te has marchado y yo me niego a dejarte escapar. Me abrazo a ti, a lo que queda de ti entre las sábanas, en la toalla que has dejado en la ducha con la humedad de tu cuerpo. Dos cabellos tuyos en la pica donde hace tan poco te peinabas, la pastilla de jabón con burbujas que contienen todavía un poco de tus manos. Has olvidado decirme que me querías al marcharte, no me importa (pero, entonces, ¿por qué te lo digo?). Encima de la mesita donde hemos comido siguen intactos los platos, tu servilleta de papel arrugada, la media cerveza que has dejado, esa forma escrupulosa de alinear los cubiertos a la derecha del plato. No quiero tocar nada para seguir viéndote de espaldas, frente a la ventana abierta desde donde se contempla el mar. Sé que es distinto a ese horizonte del que me has hablado, el que descubriste con tu esposa hace tanto tiempo en Tarifa. Pero este es nuestro, tuyo y mío, y no necesitamos compartirlo con nadie. Todavía te escucho mientras hablas de tu pasado, interrumpiéndote para decirme que tú no fumas pero que no te importa que yo lo haga, que incluso te gusta el sabor de mis besos con ese picor rubio de la nicotina.
Ni siquiera habrás llegado todavía a Sevilla, a tu vida, tu familia, tu esposa, tu hija, de la que tanto me has hablado. Si lo pienso, hemos quemado lentamente las horas en la cama hablando de ellas. De las que te pertenecen y a las que perteneces. Poco, casi nada de nosotros, de ti y de mí. Y tampoco me importa. A nuestra edad, hay cosas que se asumen sin dramatismo. Pero quiero fantasear con la posibilidad de que mientras cruzas este cielo que ya oscurece, nervioso porque te dan pánico los aviones, distraes el miedo pensándome a través de la ventanilla, quizá oliéndote la ropa, las manos, para retener tú también algo mío. Algo nuestro de este fin de semana tan inesperado.
Yo también tendré que marcharme enseguida, volver a Barcelona. La rutina me espera para deshacer violentamente estos lazos de felicidad tan frágiles. Algún día, tal vez yo quiera hablarte de mis ataduras fuera de ti.
El servicio de habitaciones ha llamado ya dos veces, tienen que entrar a limpiar, llevarse los restos de este fin de semana y borrarlos: la colada, los ceniceros, las copas…, airear la habitación y que tu cuerpo y el mío se desvanezcan en el aire. Será como si nunca hubiese pasado. Por eso quiero quedarme un poco más aquí, en esta casa que ha sido nuestra unas horas, muy pocas, en este lugar desde el que veo la iglesia y el rincón de la calma, el temporal golpeando los salientes del paseo y ese manzano que deja caer las flores sobre la alberca. Hay algo en mí que me previene de que al cerrar esta puerta todo lo que nos hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos sentido, se perderá cuando lleguen otros amantes a esta cama, con las mismas prisas y ansias por devorarse que hemos tenido nosotros.
No me engaño, debo asumir esto sin más, digerirlo, olvidarlo y continuar como si nada; pero aquí estoy, escribiéndote desnuda en la cama con la voz de Sting en la radio, su voz que se mezcla con la tuya y con el sonido del mar mientras me hablabas muy bajito de tu padre, al que casi no recuerdas, de esa tierra tuya de Extremadura, de tu madre cosiendo para otros, mientras yo te acariciaba el cabello revuelto y te escuchaba pero no te escuchaba. Nunca he visto llorar a un hombre como te he visto hacerlo a ti. Llorar por otros, querer darles de beber con tu tristeza.
¿Realmente podemos separarnos de lo que nos atrapa? Me siento celosa de una mujer que no conozco, imagino que soy yo quien te acompaña en ese verano a Tarifa, que me enseñas a nadar, que hacemos el amor mirando el Estrecho; quiero creer que un día me llevarás con ese coche tuyo que tanto cuidas a Casablanca, que comeremos cualquier cosa en cualquier parte, que bailaremos en lugares que ahora ni siquiera existen en nuestra imaginación, que compraremos esas sandalias hechas a mano, que la noche nos envolverá como en esas películas un tanto ñoñas que tanto te gustan. Sí, lo haremos, me digo. No, claro que no lo haremos, me repito.
Entre tanto, te escribo a las señas de tu oficina en el banco. Tenemos que ser prudentes, me has repetido. Solo espero y deseo que esa prudencia no sea la sombra del miedo. Miedo a ser felices.
Escríbeme pronto, ahora antes que mañana.
Carmen
Sinopsis de Por encima de la lluvia
A primera vista no tienen nada en común. Miguel, un discreto exdirector de sucursal bancaria de respetable mostacho, no ha roto un plato en su vida, –o quizá sí, sólo uno un lejano fin de semana que prefiere olvidar–, no fuma ni bebe. Lo suyo es la lógica de los números, la vida ordenada y seguir las normas. En cambio Helena, heredera de una distinguida familia británica venida a menos, ha roto unos cuantos, lleva encima una petaca de ginebra y enciende un pitillo tras otro. De lengua afilada y sarcástico sentido del humor, ella siempre se ha guiado por sus impulsos y por el deseo de ser libre. Él tiene miedo a volar y a ella le da pánico el mar.
Sin embargo, Miguel y Helena tienen algunas cosas en común. Ambos tienen hijos adultos que no les hacen caso, están solos y sienten que ya nada les queda por delante. Se conocen en una residencia de ancianos en Tarifa, tras el dramático suicidio de un compañero de geriátrico que, en cierto modo, les abre los ojos. Y en lugar de resignarse al recuerdo de los viejos tiempos, que quizás no fueron tan buenos, a la frustración por las cuentas pendientes o a las viejas heridas que siguen ahí, deciden emprender un viaje juntos en el que descubrirán que nada es definitivo, mientras queden ilusiones que perseguir.
Mientras tanto en Malmö, una lejana ciudad sueca, la joven Yasmina, hija de inmigrantes marroquíes que sueña con ser cantante, vive una aventura ilícita con un subcomisario de policía de pocos escrúpulos y se siente atrapada. Yasmina se debate entre el desprecio de su madre, que la considera una vergüenza, los absorbentes cuidados de su abuelo Abdul, un viejo autoritario y fanático religioso de turbio pasado, y las extorsiones de un traficante de bajos fondos con el que salda una vieja deuda. Una serie de crímenes violentos estrecharán el cerco de la joven aún más y, aunque el lector no lo crea, esta remota trama policiaca se conectará en más de un punto con el postrero viaje de Miguel y Helena.
—————————————
Autor: Víctor del Árbol. Título: Por encima de la lluvia. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


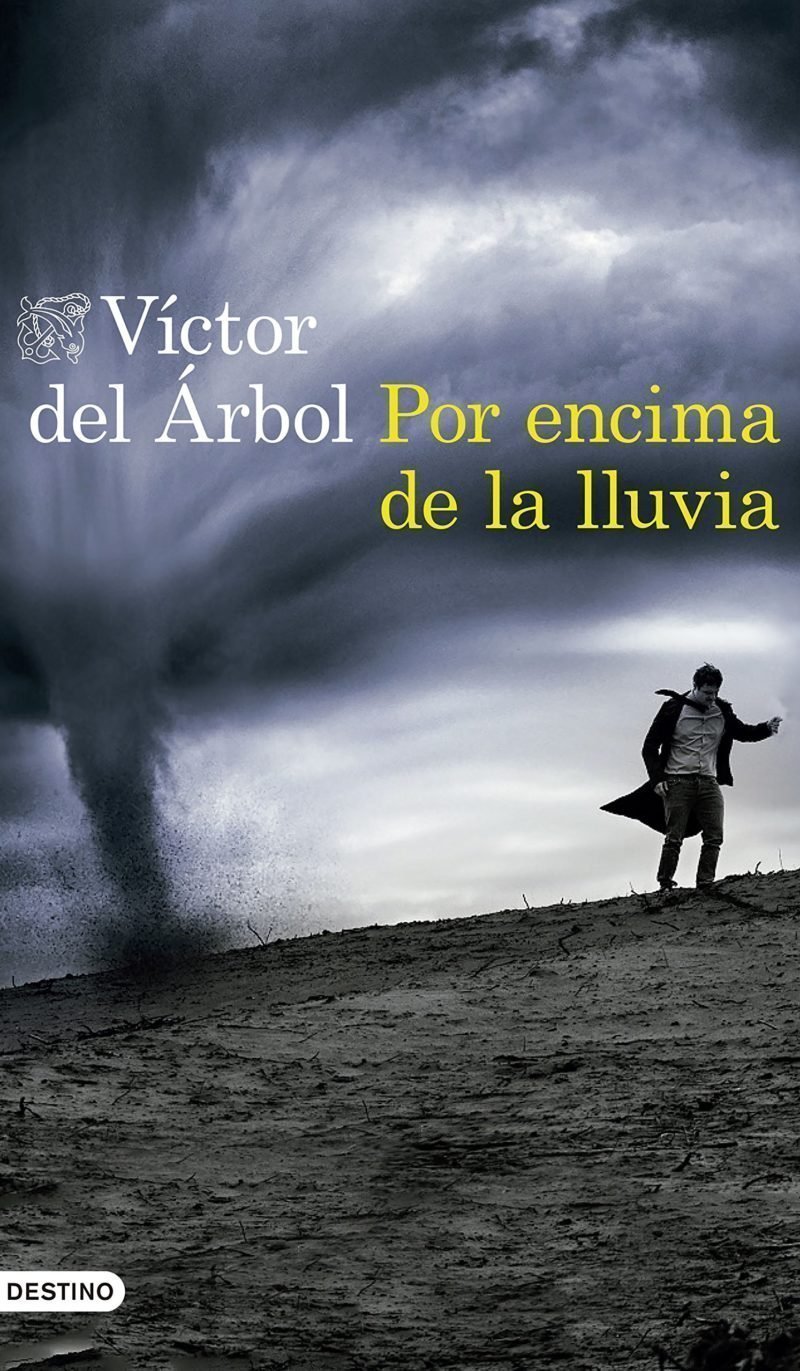



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: