Si recordarnos de vez en cuando que no vivimos en el mejor de los mundos posibles es ser un aguafiestas, entonces Rosario Izquierdo (Huelva, 1964) lo es, y seguro que además lo es a mucha honra. No nos gusta que nos enseñen aquello que hemos aprendido a no ver porque nos incomoda. Pero Izquierdo no da sermones, escribe ficciones pegadas a una realidad que conoce de primera mano. En Pasión Nails (Alianza), su cuarta novela, irradia más luz que sombra, aunque los personajes de su historia tropiecen con la precariedad, el edadismo, los prejuicios de clase, la estigmatización de la pobreza, la homofobia… Y es así porque deja más espacio a refugios llenos de color —desde la lectura al propio salón de uñas que da título al libro—, amistades y amores que resisten los golpes de la vida, canciones que te elevan y no poco humor.
Izquierdo ha escrito una novela que, como ha dicho Elvira Navarro, reflexiona desde la madurez sobre la trampa de las expectativas y lo ha hecho con mucha música dentro, donde las letras de las canciones («Despacito», «Malamente», «Soy gitano»…) enriquecen el texto y brillan las referencias a la poesía empezando por los versos de Emily Dickinson (This is my letter to the World / That never wrote to Me). “En cierto modo entiendo esta novela como una carta mía a ese mundo de mujeres que no leen y que seguramente, por tanto, ni me van a leer ni me van a escribir”.
Hablamos con ella el día antes de su sesenta cumpleaños. Aprovecha, por un lado, para anunciar que su próxima obra estará protagonizada por una mujer en la sexta década de la vida y, por otro, para lamentar esa tendencia a preguntar con tanta insistencia cuánto de autobiográfico hay en la trama de Pasión Nails. Pero toca hacerlo.
*******
—¿Cuánto hay de Rosario en el personaje de Pepa, protagonista y narradora de la historia?
—Pepa tiene mucho de mí. Yo no me retiro mucho de mi experiencia personal para escribir. Mi interés por las mujeres en riesgo de exclusión o que viven en esos barrios a donde no va nadie viene de mi experiencia como socióloga. Eso me permitió tener contacto y conocimiento sobre un territorio que no es el mío. De ahí nace la escritura. La familia de Pepa tampoco es muy diferente de la mía. Y todo esto es compatible con que hay mucha imaginación. Siempre digo que si estamos escribiendo en primera persona y parece autobiográfico es que algo estamos haciendo bien, porque la voz narradora debe hacer que parezca todo de verdad.
—Pepa es una mujer que se siente desesperadamente invisible. ¿Hay que contar más ese fenómeno que puede ser laboral o familiar o las dos cosas a partir de una determinada edad?
—Yo desde luego echo en falta como lectora o como espectadora de cine protagonistas de 50. O de 60, que es la edad a la que llego yo ahora. En cierto modo, a veces escribimos lo que no encontramos como lectoras.
—Hablando de representación insuficiente, la historia de Pepa también aborda la amistad entre dos personas con escasas posibilidades de cruzarse: una escritora y una joven gitana que trabaja en el salón como estilista.
—Me basé en mi experiencia personal y en mi curiosidad por dibujar esa amistad que nunca dejará de ser una amistad llena de obstáculos y de prejuicios mutuos que ambas deben vencer. Dicho esto, en la novela quería mostrar no solo las dificultades, sino también la alegría que trae consigo esta amistad a la vida de la protagonista. Ahí el salón de uñas es clave como espacio luminoso para estas mujeres con vidas difíciles que acuden allí para poder conversar, para dedicarse un tiempo a sí mismas. Hablamos de abuelas muy jóvenes que viven con hijos y nietos en pisos pequeños.
—¿Falta fijarse más en universos que forman parte de nuestro día a día?
—Sin duda. Sentir que te hacen caso desde el cine es casi una forma de intervención social. Una película como Carmen y Lola (2018), de Arantxa Echevarría, me pareció idónea para trabajarla con mujeres gitanas u otros colectivos. Son como espejos que les devuelven realidades también de rupturas y mandatos muy rígidos que tienen con sus propios hijos. Mi novela también se mete en esos territorios homófobos, que son muy duros.
—En el libro se percibe claramente el deseo de no juzgar pero tampoco de justificar costumbres o tradiciones que, a estas alturas, resultan difíciles de entender. Por ejemplo, cuando varios personajes ven con buenos ojos casamientos a los 16 años.
—Es algo que escandaliza a la protagonista. Pepa está siempre en tensión durante la novela, queriendo romper ese silencio y responder a esas cosas en el propio salón. Pero se siente un poco disminuida, como en un territorio ajeno, hasta que finalmente estalla en una ocasión porque ya no puede soportarlo. Esas son las tensiones reales que existen. No quiero idealizar estos acercamientos porque siempre están llenos de estereotipos.
—Paro, maternidad y matrimonio de larga duración: tres bombas de relojería cuando se dan juntas. Lo dice la narradora. ¿Lo piensa también la autora?
—¡Por supuesto! Forma parte de una posible crisis cuando cruzas la barrera de los 40, los 50, los 60…
—Bueno, también leemos que, siendo tan importante la independencia económica de las mujeres, está la dependencia de los refugios que pueden ser las parejas con muchos años de complicidad.
—Es que la vida de pareja está llena de contradicciones.
—Al leer algunos pasajes se acuerda uno de aquel disco de El Último de la Fila, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
—He intentado dejar ahí claro que mantener una relación de larga duración está lleno de tensiones, a veces económicas. Forma parte de esa crisis que tiene la protagonista. Es ese hartazgo, el de verse de repente extraña en un matrimonio que dura demasiado, sin creer verdaderamente ni ella ni su marido en la institución del matrimonio.
—Aborda el prejuicio contra las clases más humildes, la estigmatización de la pobreza a través de personajes que aún acusan el mordisco de la crisis del 2008. ¿Ha percibido sobre el terreno ese miedo a romper las barreras de clase, como si convivir con el que menos tiene pudiera llegar a ser contagioso?
—Hay miedo de la gente de los barrios a salir de ellos y miedo de la gente de fuera a entrar. Hay muchas chicas jóvenes que reciben mandatos de los padres de no salir. Cuando yo trabajaba con el Ayuntamiento de Sevilla y se hacían talleres pre-laborales para chicas, algunos padres no les daban permiso si el taller estaba fuera del barrio. Respecto a la crisis de 2008, la del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo cierto es que no ha dejado de extenderse desde entonces. Me pilló aquello trabajando como socióloga, entrevistando a muchas mujeres que estaban lidiando con estas situaciones de hijos en paro por la construcción, que entraban en el alcohol, se separaban y se iban a vivir de nuevo con sus madres.
—¿Y coincide con la narradora en que el tipo de manicura nos informa del estatus socioeconómico o cultural?
—Definitivamente sí. Al escribir eso me acordé de otra afirmación presente en mi primera novela, Diario de campo, cuando la socióloga hablaba de la hidratación de las mujeres. Dividía a las mujeres en tres categorías: las que no se hidratan, las que se hidratan a sí mismas y aquellas a las que hidratan otras. Me gusta jugar con eso porque son detalles aparentemente intranscendentes que reflejan las desigualdades de clase en estas mujeres.
—La novela empieza hablando de bodas y termina con una boda. ¿Ha estado en alguna boda como la que describe?
—He recurrido a YouTube, donde hay bodas completas que duran muchas horas. También he preguntado a mujeres gitanas que conozco. Ellas me avisaban de que la boda que estaba escribiendo era imposible porque la novia no va virgen. Pero yo no quería describir una boda de manera naturalista. Ahí he roto normas y he escrito esa boda imposible, con la que me lo he pasado muy bien.
—Es bonito el homenaje al poder transformador de la lectura en los pasajes en los que la escritora le da clases a la estilista. Y es revelador ver cómo la cosa no es tan vertical cuando hay tanta inteligencia natural en quien no ha podido estudiar.
—Ahí entra mi experiencia como profesora de escritura. Como mis cursos, por ser públicos del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), son accesibles a todo tipo de mujeres, he tenido alumnas que trabajan como limpiadoras y grupos de mujeres de muy diferentes niveles educativos. En ellos he visto la riqueza con que puede expresarse una persona que esté sufriendo o haya sufrido un analfabetismo funcional, sobre todo cuando se les pide que escriban relatos de su propia vida.
—Precisamente sobre la escritura, a la protagonista le da apuro presentarse a los demás como escritora.
—Es que Pepa tiene claramente el síndrome de la impostora. La primera vez que dice ser escritora es ante mujeres que no leen. También por esa lógica capitalista de que eres de aquello de lo que vives, aunque lleves toda la vida escribiendo y estés publicando.
—Excepto, como ironiza en la novela, si te hacen una crítica en Babelia, suplemento cultural de El País.
—Sí, entonces parece que te están diciendo que entras en el club. Solo con una novela y una crítica en Babelia una no se cree que es escritora, y esto también te lo digo por experiencia propia. Es una barrera que cuesta mucho superar.




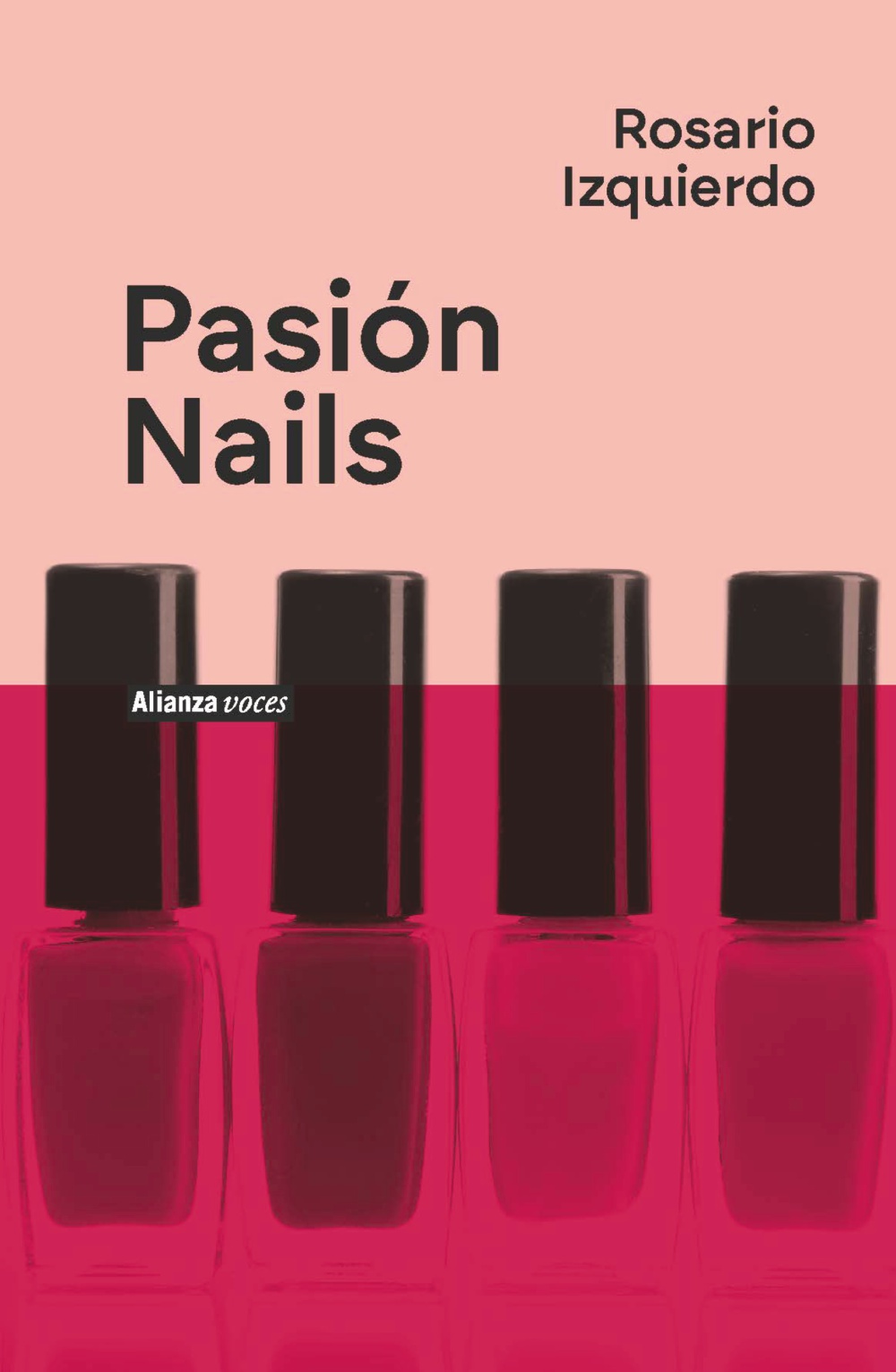



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: