La editorial Reino de Cordelia acaba de publicar un volumen de cuentos de John Galsworthy (Premio Nobel, 1932), titulado En compañía de los Forsyte. Galsworthy publicó una serie de relatos en los que trataba aspectos que había dejado aparcados años antes mientras publicó su gran obra, La saga de los Forsyte. Toda su literatura se refiere a esta familia que vio morir a la reina Victoria, superó la Primera Guerra Mundial y atisbó el estallido de la Segunda.
Zenda publica Un asunto lamentable, uno de los cuentos que, según el editor Jesús Egido, «lo protagonizan los dos personajes más amables de la serie, Jolyon padre y Jolyon hijo. Además, cuenta un asunto académico, sobre la estancia de Jolyon hijo en Cambridge, muy propio para estas fechas en las que arranca el curso escolar”.
Un asunto lamentable
En 1866, a los diecinueve años, Jolyon hijo dejó Eton para irse a Cambridge, arreglado con las patillas largas propias de la época. Muchacho afable de logros atléticos y académicos razonables y más sensible a las emociones, estéticas y de otro tipo, que la mayoría de los jóvenes impetuosos, se marchó un tanto embriagado por las novelas de Whyte-Melville. De tanto leer sobre esos dandis de patillas largas, perfectamente ataviados e imperturbablemente estoicos ante las difíciles circunstancias que imponen las deudas y la turbación, se había convencido de que usar patillas largas y mostrarse impasible ante la Fortuna era la última esperanza de la existencia. En el fondo de su credo había algo no del todo innoble. De manera imperceptible entró a formar parte de un círculo moderno y se concentró en el estudio del whist. Todos los héroes de Whyte-Melville jugaban al whist de forma admirable; todos se entretenían montando a caballo. Jolyon hijo se unió a la tendencia y empezó a pasear a caballo hasta el hipódromo de Newmarket, muy bien situado para los alumnos de Cambridge. Como muchos jóvenes antes y después que él, había llegado al colegio mayor sin conocer demasiado, o nada en absoluto, el valor del dinero; y, en general, debemos buscar el origen de este asunto lamentable en el hecho de que, aunque él no conocía el valor del dinero y, en proporción a su nivel, tenía poco, su padre conocía a la perfección el valor del dinero y tenía mucho. Las cien libras abonadas a su nombre para el primer trimestre le parecieron a Jolyon hijo una suma importante, aunque se las gastó enseguida. Eso lo sorprendió, pero no le dio importancia porque todos los dandis de Whyte-Melville tenían deudas; en realidad, la mitad de su mérito radicaba en su imperturbable indiferencia a la simple responsabilidad financiera. Por lo tanto, Jolyon hijo procedió a endeudarse. Era sencillo y estaba de moda. Al final del primer trimestre se había gastado el doble de su asignación. No tenía vicios ni era particularmente extravagante pero, al fin y al cabo, ¿qué era el dinero? Además, vivir al límite de la fortuna era la única forma de demostrar que se estaba por encima de ella. No es que, deliberadamente y con ese fin, alquilase caballos, adquiriese ropa, botas, vino y tabaco, aunque en cierto modo había principios en juego. Esto queda claro porque fue exactamente lo que Jolyon padre no entendió en su momento. Cuando él era joven, con una asignación que no llegaba ni a la mitad de la de su hijo, jamás había incurrido en deudas, siempre había pagado sus gastos y se había abierto camino en la vida. Aunque no había disfrutado de las ventajas de Eton, Cambridge y las novelas de Whyte-Melville. Simplemente se había dedicado al té.
Cuando Jolyon hijo se dispuso a comenzar el segundo trimestre, con otras cien libras de un padre inconsciente de lo ocurrido, enseguida comprendió que si pagaba sus deudas, o una parte apreciable de las mismas, no le quedaría dinero para sus gastos. Por eso empleó sus recursos para cubrir las necesidades más apremiantes de la existencia —cuota universitaria, vino, whist, paseos a caballo y demás— y permitió que sus deudas aumentasen.
Al final del primer curso debía trescientas libras y empezaba a ser algo más reflexivo. Sin embargo, cuando comenzó segundo llevaba las patillas más largas y había perfeccionado su capacidad de divertirse. Sus amigos eran los mejores tipos del mundo, la vida era una delicia y aún faltaba mucho para los exámenes. Caía bien a la gente y a él le gustaba caer bien; en realidad, se había acostumbrado a vivir de una forma totalmente incompatible con apretarse el cinturón.
Los de su círculo eran jóvenes encantadores de Eton, Harrow y Winchester, algunos de los cuales tenían más saber mundano que Jolyon hijo y otros más dinero, aunque ninguno de ellos contaba con un sentido mayor de la responsabilidad. Fue en las habitaciones de Cuffs Charwell (El apellido se pronunciaba Cherrell, que estudiaba teología y que luego fue obispo) donde se abandonó por primera vez el whist en favor del bacarrá, bajo los auspicios de Donny Covercourt. Ese joven vástago de los Covercourt de Shropshire había descubierto ese pasatiempo tan divertido, indisolublemente relacionado con el número nueve, en un balneario durante las vacaciones de verano y cuando regresó a Cambridge lo hizo totalmente rendido a él, aunque a su manera admirablemente impertérrita. Jolyon hijo no era, en justicia, jugador; es decir, se mostraba tímido al respecto, nunca se dejaba llevar. Además, a pesar de Whyte-Melville, a esas alturas ya se sentía indudablemente inquieto por su situación monetaria y, precisamente por ello, inclinado a perder más que a ganar. Pero unos tipos como Cuffs Cherrell, Feathers Totteridge, Guy Winlow y el propio Donny —los mejores tipos del mundo— se inclinaban por el bacarrá, así que, ¿quién iba a ser tan gusano como para escabullirse?
La cuarta noche le tocó ser la banca. Al haber tenido que pagar a sus acreedores más pesados y la cuota universitaria, tan insensiblemente impuesta por adelantado, únicamente disponía de quince libras y del trimestre solo habían transcurrido dos semanas. Lo invitaron a aceptar una banca de cien. Con creciente desánimo y pálido como una estatua de mármol, se sentó en la cabecera del tablero verde. Aquella era la mejor oportunidad que hasta entonces había tenido de estar a la altura de sus patillas: pasara lo que pasase, no podía decepcionar a los espíritus de Digby Grand, Daisy Waters y el honorable Crasher. Perdió desde el primer momento. Con una o dos rachas momentáneas a su favor, su descenso al Averno fue uno de los más regulares y constantes de todos los tiempos. Permaneció sentado, con el corazón contenido por el gesto serio de los labios. Al cabo de media hora se levantó lánguidamente con la banca quebrada y, con una leve sonrisa, firmó sus pagarés, incluido uno a Donny Covercourt por la friolera de ochenta libras. Tras recuperarse con un burdeos caliente con azúcar y especias, volvió a ocupar su puesto, pero durante el resto de la noche ni ganó ni perdió. Cruzó el patio en dirección a sus habitaciones sintiéndose mareado: veía el rostro de su padre. Aquella era su primera deuda impagable de honor, tan diferente a las simples deudas contraídas con los comerciantes. Sentado en la estrecha cama de su dormitorio de un metro ochenta por cuatro cincuenta, lidió con la manera de liquidarla. ¡De alguna forma tenía que pagar! ¿Permitiría su banco que la cantidad se acumulase? Imaginó los rostros imperturbables tras el condenado mostrador. ¡Jamás! ¿Y si no lo permitían? ¿El bruto de Davids?
¿O su padre? ¿Qué sería peor? ¡Oh! ¡Su padre era peor! Porque de repente, Jolyon hijo percibió que desde el principio había llevado una vida que su padre nunca entendería. Espantado, visualizó el esfuerzo de explicárselo a aquella frente amplia y curvada y la mirada franca que le dedicarían sus ojos.
¡No! Davids era lo que necesitaba. Después de todo, Daisy Waters, Digby Grand, el honorable Crasher y el resto de los elegidos, ¿se habían negado a recurrir a los prestamistas? ¡Claro que no! ¿Y Feathers o Donny? ¿Para qué servían los prestamistas si no era para prestar dinero? Mientras intentaba animarse con esa idea, se quedó dormido de pura tristeza.
A la mañana siguiente, en su banco, unos labios muy tensos le aseguraron que no entraba en sus planes permitir un descubierto sin aval. Jolyon hijo arqueó las cejas, peinó con los dedos una de sus patillas, arrastró las palabras: «¡No tiene importancia!» y se marchó con la cabeza bien alta. Volvió a ver el rostro de su padre frente a él y no lo soportó. Fue a las habitaciones de Feathers Totteridge. El atractivo joven acababa de asearse y estaba en bata, tomándose unos riñones picantes.
Jolyon hijo fue al grano:
—Feathers, amigo, dame una nota para ese bruto de Davids.
Feathers lo miró fijamente.
—Oye, ¿por qué, chico? ¿Estás desplumado? Te despellejará, Jo.
—No puedo evitarlo —respondió Jolyon hijo con aire sombrío.
Se marchó armado con la nota y por la tarde buscó el domicilio de Rufus Davids. El benefactor hebreo leyó la nota y le lanzó una mirada crítica al joven Jolyon.
—¿Cuánto quiere, señor Forsyte? —preguntó.
—Ciento cincuenta.
—Le costará doscientas dentro de seis meses. Y son buenas condiciones.
¡Buenas condiciones! Jolyon hijo controló lo que había estado a punto de decir. No podía regatear.
—Me gusta conocer a mis clientes, señor Forsyte. Haré algunas preguntas. Vuelva mañana.
—Puede aceptarme o rechazarme —dijo Jolyon hijo.
—Eso es, señor Forsyte. Mañana por la tarde. Jolyon hijo asintió con la cabeza y se fue.
Al fin y al cabo, no había sido tan terrible. Mientras se acercaba a Newmarket a medio galope casi olvidó que Post equitem sedet atra cura.
Al día siguiente por la tarde recibió ciento cincuenta libras a cambio de su autógrafo, buscó a Donny y a los demás que guardaban sus pagarés y saldó sus deudas. Se sentó a tomar un refrigerio nocturno en sus habitaciones sintiendo cierto grado de virtud en su interior. Estaba cenando pato silvestre frío cuando alguien llamó a su puerta.
—¡Adelante! —gritó.
Y allí, con el abrigo puesto y el sombrero de copa en la mano, estaba su padre.
A primera hora de aquel día, cuando se encontraba en las oficinas de Forsyte y Treffry, grandes comerciantes de té, a Jolyon padre le habían entregado, junto con el correo, un mensaje calificado de «confidencial».
Great Cury, Cambridge.
Estimado señor:
De acuerdo con su deseo de ser advertido ante cual- quier acontecimiento extraordinario, expresado por usted cuando abrió la cuenta de su hijo hace un año, por la pre- sente le notificamos que Don Jolyon Forsyte, hijo, nos ha solicitado hoy que permitiésemos un descubierto de cien libras. No nos sentimos capacitados para concederlo sin su permiso, pero actuaremos encantados y aceptaremos la deci- sión que tome usted al respecto.
Le deseamos Felices Fiestas. Sus seguros servidores,
BROTHERTON Y DARNETT.
Jolyon padre permaneció un rato observando la misiva con mirada seria y preocupada. Luego la introdujo en el bolsillo interior de su levita, sacó un pequeño peine y se lo pasó por sus largas patillas al estilo de Lord Dundreary y su bigote.
—Me voy a Cambridge, Timming. Consígame un coche de punto.
En el coche y en el tren, y de nuevo en el coche que lo llevó desde la estación a Cambridge, le dio vueltas al asunto, inquieto y desdichado. ¿Por qué no había recurrido a él su hijo? ¿Qué había hecho para solicitar semejante descubierto? Contaba con una buena asignación. Nunca le había dicho que tuviese problemas de dinero. Lo estudió desde varios puntos de vista, pero la conclusión siempre era la misma, que indicaba debilidad; debilidad por querer el dinero y, sobre todo, debilidad por no haber acudido antes a su padre. Si había algo que a Jolyon padre no le gustaba era la debilidad. Por eso se encontraba en aquel umbral, con sus canas y su envergadura.
—He venido, Jo, porque he recibido una carta que no me gusta.
Jolyon hijo pensó de inmediato: «¡Davids!» y se le cayó el alma a los pies, calzados con zapatillas de terciopelo. Sin embargo, arrastrando las palabras, dijo:
—Me alegro de verle, señor. ¿Aún no ha cenado? ¿Le apetece pato silvestre? Este burdeos es muy bueno.
Liberó a su padre del abrigo y el sombrero, lo situó de espaldas a la chimenea, utilizó el fuelle para avivar el fuego y, desde el comienzo de las escaleras, gritó para que subieran un cubierto y más pato silvestre. Mientras gritaba se sintió a punto de desmayarse, porque quería mucho a su padre y por eso también le tenía miedo. Jolyon padre, quien quería mucho a su hijo, no lamentó estar allí de pie, calentándose las piernas y esperando.
Comieron el pato y bebieron el burdeos mientras charlaban del tiempo y otras cosas sin importancia. Cuando terminaron, Jolyon hijo preguntó:
—¿Cargamos el ambiente, papá? —Y sintió que el corazón se le escapaba del pecho.
Jolyon padre cortó un puro, le pasó otro a su hijo y se sentó en un viejo sillón de cuero al lado de la chimenea. Jolyon hijo se sentó al otro lado y fumaron en silencio hasta que el padre sacó la carta del bolsillo y se la entregó.
—¿Qué significa, Jo? ¿Por qué no acudiste a mí?
Jolyon hijo leyó la carta con una mezcla de alivio, consternación y enfado con su banco. ¿Por qué demonios le habían escrito? Se palpó las patillas y dijo:
—¡Ah! ¡Eso!
Jolyon padre le dedicó una mirada muy seria y penetrante.
—Supongo que significa que tienes deudas —dijo, al fin. El hijo se encogió de hombros.
—Bueno, naturalmente. Quiero decir que uno tiene que…
—¿Tiene qué?
—Vivir como los demás, papá.
—¿Como los demás? ¿Es que tu asignación no alcanza lo normal en estos casos?
Así era, en efecto.
—Pero de eso se trata. Mi grupo está por encima de la media.
—Entonces, ¿por qué te mueves en ese grupo, Jo?
—No lo sé, señor. A algunos ya los conocía del colegio.
Es un grupo terriblemente bueno.
—¡Mm! —exclamó Jolyon padre, pensativo—. ¿Con esas cien libras habrías liquidado el asunto?
—¡Liquidado! Bueno, sí, al menos lo importante.
—¿Lo importante? —repitió el padre—. ¿Acaso hay deudas que no son importantes?
—Por supuesto que no, papá, pero aquí todo el mundo debe dinero a los comerciantes. Es algo que ellos ya esperan.
Jolyon padre entrecerró los ojos y avivó la mirada.
—¿Los comerciantes? ¿Y qué queda, si no son los comerciantes? ¿Qué queda? ¿Una mujer?
Pronunció la última palabra en un tono cortante, casi susurrando. El hijo negó con la cabeza.
—¡Oh, no!
El padre relajó levemente su actitud, como si se sintiera aliviado. Dejó caer la ceniza del puro.
—Entonces, ¿te has dedicado al juego, Jo?
Luchando por mantener la calma y los ojos en los de su padre, Jolyon hijo respondió:
—Un poco.
—¡Deudas de juego!
Lo dijo con tanta angustia y consternación que el hijo no pudo soportar oírlo y se apresuró a contestar:
—Verá, papá, no pienso seguir jugando. Pero en Newmarket… bueno, ya sabe y… a nadie le gusta ser un mojigato.
—¿Un mojigato? ¿Por no jugar? No lo comprendo. ¡Un jugador!
Al volver a oír ese tono en su voz, Jolyon hijo exclamó:
—¡De verdad que me da igual, papá! Quiero decir que puedo pasar sin jugar.
—Entonces, ¿por qué lo haces? Es de hombres débiles.
Y no me gusta la debilidad, Jo.
El rostro del hijo se endureció. Su padre jamás lo entendería. Ser uno de los mejores… ¡estar por encima del destino! ¡Inútil explicarlo! Sin convicción, respondió:
—Los mejores tipos…
Jolyon padre desvió la mirada. Permaneció casi dos minutos observando el fuego.
—Yo nunca he jugado, ni debido dinero —dijo por fin, sin orgullo en la voz pero con mucha convicción—. Debo saber en qué situación te encuentras, Jo. Dímelo. Dime la verdad.
¿Cuánto debes y a quién?
Al hijo lo habían descubierto una vez copiando en un examen. Esto era peor. Le parecía tan imposible como había sido entonces explicar que todo el mundo lo hacía. De mal humor, dijo:
—Supongo que alrededor de trescientas libras… a los comerciantes.
La mirada del padre lo taladró sin compasión.
—¿Y eso no es importante? ¿Qué más?
—Debía alrededor de otras cien a mis amigos, pero ya les he pagado.
—Entonces, ¿para eso querías el descubierto?
—Para las deudas de honor, sí.
—Deudas de honor —repitió el padre—. ¿Y de dónde has sacado esas cien libras?
—Me las prestaron.
—¿Cuándo?
—Hoy.
—¿Quién?
—Un hombre llamado Davids.
—¿Prestamista?
Jolyon hijo asintió con la cabeza.
—¿Y has preferido recurrir a un prestamista antes que a mí?
Los labios del hijo temblaron. Lanzó el puro al fuego, no tenía fuerzas para fumar.
—Sabía que se disgustaría tanto, papá.
—Esto me disgusta más, Jo.
A los dos les pareció que aquel era el peor momento de todos cuantos habían vivido, y se prolongó un buen rato. Luego, el padre dijo:
—¿Qué has firmado?
—Me prestaron ciento cincuenta libras y prometí pagar doscientas dentro de seis meses.
—¿Y cómo pensabas conseguirlas?
—No lo sé.
El padre también lanzó el puro al fuego y se pasó la mano por la frente.
Jolyon hijo se levantó de forma impulsiva y, olvidándose de sus patillas, se sentó en el brazo del sillón del padre, exactamente cómo haría si no fuera uno de los mejores. Tenía lágrimas en los ojos.
—Lo siento muchísimo, papá. Pero usted no lo entiende. Jolyon padre negó con la cabeza.
—No, no lo entiendo, Jo. Esa es la mejor forma de arruinarse.
—Eran deudas de honor, papá.
—Todas las deudas son deudas de honor. Sin embargo, no se trata de eso. Me parece que no eres capaz de enfrentar- te a las situaciones. Sé que eres un muchacho afectuoso, pero eso no te ayudará.
El hijo se puso en pie.
—Soy capaz de enfrentarme a las situaciones —dijo—. ¡Yo…! ¡Oh! Usted no puede entenderlo.
Esparció los troncos con el pie y se quedó mirando el resplandor del fuego. Los ojos le ardían y se le revolvió el estómago. Mientras esperaba a que se le pasara, pensó: «Hemos discutido por dinero». El amor que sentía por su padre se rebelaba en su interior.
—Ahora me voy, Jo —dijo el padre—. Prepara una lista de tus deudas para mañana. Yo me ocuparé de pagarlas. Al prestamista iremos juntos.
Jolyon hijo oyó que se levantaba, oyó que se ponía el abrigo y cogía el sombrero, oyó que abría la puerta. Entonces se giró y exclamó:
—¡Oh, papá!
—Buenas noches, Jo. Se había ido.
El hijo permaneció un buen rato junto al fuego moribundo. Su padre no sabía —no podía saberlo— lo que había que hacer, cómo comportarse para estar por encima del destino.
¡Era un antiguo! Pero, además de quererlo, Jolyon hijo admiraba a su padre, tanto física como intelectualmente, tanto o más —sí, más— que al honorable Crasher o a Digby Grand. Estaba destrozado.
Se quedó hasta tarde redactando la lista de sus deudas, como cualquiera que tuviese la costumbre de romper sus facturas. La emoción reprimida no le permitió descansar bien y, al despertarse y pensar en la visita que harían juntos al señor Davids, se sintió fatal.
Jolyon padre llegó a las diez, casi demacrado. Cogió la lista que su hijo le ofreció.
—¿Esto es todo, Jo?
—Que yo recuerde, sí.
—Si surge alguna más, me la envías. De tus amigos, ¿cuáles son los que juegan?
Jolyon hijo se puso colorado.
—No puede pedirme que le diga eso. El padre lo miró.
—De acuerdo —dijo—. Ahora vayamos a ver a ese prestamista.
Echaron a andar. Por suerte, nadie pasó a caballo camino de Newmarket. Jolyon hijo atisbó la figura de Donny Covercourt al otro extremo del patio y no le devolvió el saludo. En silencio, uno junto al otro, padre e hijo salieron a la calle. Excepto por el comentario del padre: «Estos campus parecen interminables», no hablaron hasta llegar a la oficina del señor Davids, situada sobre unos billares.
Jolyon padre subió golpeando las escaleras con el paraguas; el hijo lo siguió con la cabeza gacha. Se sentía terriblemente avergonzado. Es probable que su padre lo estuviera todavía más.
El prestamista se hallaba en un despacho interior, visible desde la puerta medio abierta de la entrada. Jolyon padre la empujó con el paraguas.
El señor Davids se levantó, aparentemente sorprendido, y se quedó mirando con gesto obsequioso.
—Este es mi padre —dijo Jolyon hijo sin apartar la mirada de sus botas.
—Usted es el señor Davids, según creo —intervino Jolyon padre.
—Sí, señor. ¿A qué debo el placer de…?
—Ayer fue usted tan amable de adelantar a mi hijo la suma de ciento cincuenta libras, por la que firmó un pagaré de cantidad abusiva. Sea tan amable de entregarme ese pagaré y aceptar este cheque en pago.
El señor Davids se lavó las manos.
—¿Por qué cantidad ha firmado el cheque, señor? Jolyon padre sacó un cheque de su bolsillo y lo desdobló.
—Por su dinero y un día de intereses al diez por ciento. El señor Davids alzó sus manos, tan bien lavadas.
—¡Oh! No, señor Forsyte. ¡No! No es rentable. Deme un cheque por la cantidad del pagaré y se lo entregaré encantado. No tengo prisa por recuperar mi dinero, se lo aseguro.
Jolyon padre se puso el sombrero con fuerza.
—¡Aceptará mi cheque! —dijo y lo zarandeó bajo los ojos del prestamista.
El señor Davids lo examinó y respondió:
—Parece que me toma por tonto.
—Le tomo por un granuja —dijo Jolyon padre—. Un sesenta y seis por ciento, ¡caramba!
El señor Davids retrocedió, muy sorprendido.
—Asumo un gran riesgo al prestarle el dinero a su hijo.
—No asume riesgo alguno. Un día de intereses al diez por ciento suma nueve peniques y tres cuartos. He redondeado la cifra hasta los diez peniques. Tenga la amabilidad de entregarme el pagaré.
El señor Davids negó con la cabeza.
—Muy bien —dijo Jolyon padre—, sepa que lo he investigado. Desde aquí iré directamente a ver al rector.
El señor Davids se lavó las manos de nuevo.
—Imagine —dijo— que yo voy al colegio universitario de su hijo y les cuento que le he prestado dinero.
—¡Hágalo! —respondió Jolyon padre—. ¡Hágalo! ¡Vámonos, Jo!
Se giró y empezó a andar hacia la puerta, seguido de su hijo, angustiado pero impasible.
—¡Alto! —ordenó el señor Davids—. No quiero causar problemas.
Los ojos del padre centellearon bajo las tupidas cejas.
—¡Oh! —respondió sin girarse—, ¡por supuesto que no!
Dese prisa. Le concedo dos minutos.
Y sacó el reloj. Su hijo se quedó mirando, aturdido, aquel objeto familiar y dorado. A sus espaldas oía cómo se apresuraba el señor Davids.
—¡Aquí lo tiene, señor Forsyte! ¡Aquí lo tiene! Jolyon padre se giró.
—¿Esa es tu firma, Jo?
—Sí —respondió el hijo sin entusiasmo.
—Entonces cógelo y rómpelo.
Jolyon hijo lo cogió y lo rompió con ferocidad.
—Aquí tiene su cheque —dijo el padre.
El señor Davids agarró el cheque e intentó acabar con buen pie.
—No es rentable, así no es rentable —repitió.
—¡Qué demonios! —exclamó Jolyon padre—. Agradezca a su buena suerte que, de propina, no vaya a ver al rector.
¡Buenos días tenga usted!
Dio un golpe en el suelo con el paraguas y se marchó. Su hijo lo siguió tímidamente.
—¿Dónde queda la estación, Jo?
Jolyon hijo le mostró el camino y continuaron andando, más callados que nunca.
Por fin, el padre dijo:
—Esto ha sido un asunto lamentable. Lo que me duele es que no hayas recurrido a mí, Jo.
A Jolyon hijo se le atragantó la respuesta.
—Y no juegues, hijo mío. Eso es de gente con poco carácter. Bueno, ya hemos llegado.
Entraron en la estación. Jolyon padre compró The Times. Permanecieron juntos y en silencio sobre el andén hasta que llegó el tren de Londres. Entonces el hijo se agarró del brazo del padre y se apretujó contra él. El padre asintió con la cabeza.
—No volveré a mencionar este asunto, Jo. Pero ten en cuenta una cosa: si para ti es indispensable ser uno de los mejores, no olvides que también eres un caballero. ¡Adiós, hijo mío!
Apoyó una mano en el hombro de su hijo, se giró y entró en el vagón.
Jolyon hijo se quedó con la cabeza descubierta mientras veía el tren salir de la estación. Luego caminó de vuelta al campus con sus mejores andares.
En efecto, ¡un asunto lamentable!
—————————————
Autor: John Galsworthy. Título: En compañía de los Forsyte. Traductora: Susana Carral. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


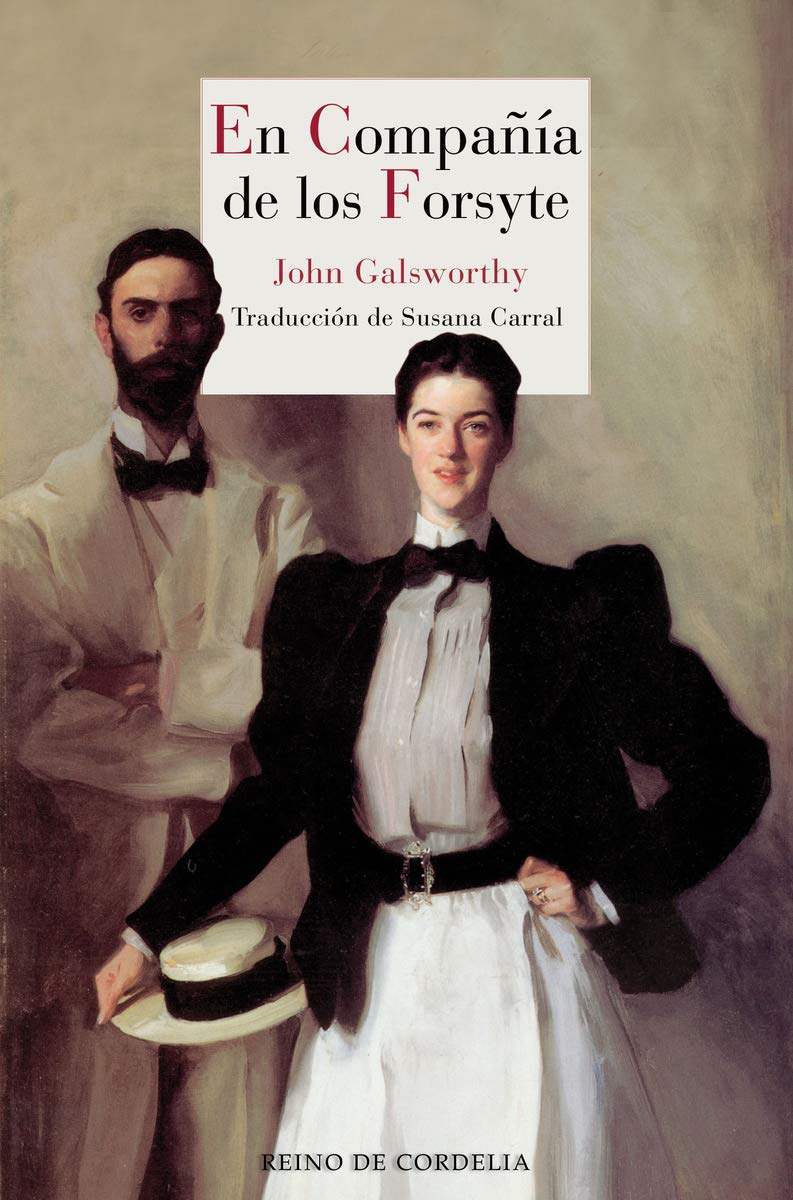



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: