La casualidad, o el azar, hizo que yo empezara a leer Las mujeres de la calle Luna, de Javier Lasheras, cuando hacía poco que había leído El arte de la ficción, libro que recoge tres conferencias que James Salter dictara en la Universidad de Virginia. En él puede leerse: «Hay casos conocidos de personas que se han mareado al ver alguna cosa o al escuchar una noticia o la voz de alguien que daban por muerto desde hacía mucho tiempo. Pero nadie se marea por haber leído un libro. Sin embargo, eso no quiere decir que los libros no tengan fuerza, sino que más bien tienen una fuerza diferente».
Así que, me sumergí en el libro de Lasheras, y al instante me vi transportado a París, un día de febrero del año 2002. Veía sus calles y avenidas y la gente que transitaba por ellas, en plena campaña electoral; y acompañaba a Orazio al puerto de Bercy, y asistía a un partido de fútbol entre el PSG y el Sedan al lado de Adnan Sayed y entraba con Isabelle en la habitación de un hotel y observaba su cuerpo desnudo entre las sábanas revueltas…
En Las mujeres de la calle Luna, contada por un narrador omnisciente —o tal vez cuasi omnisciente—, se narra, con un inicio trepidante, cómo un cuadro del Museo de Orsay acaba de ser robado. Se trata de El origen del mundo de Gustave Courbet, una de las pinturas del siglo XIX más secretas y más comentadas. Paralelamente, el cuerpo sin vida de una mujer es encontrado a orillas del Sena. El cadáver presenta una mutilación muy precisa e íntima que hace pensar en una víctima más de un asesino en serie. De investigar el robo del cuadro se encarga Isabelle Millet, teniente de la Oficina Central de la lucha contra el tráfico de Bienes Culturales, una mujer independiente, ambiciosa y muy liberal en sus relaciones sexuales. De encontrar al asesino de la chica se encarga el comisario Orazio Danglade, un hombre adusto, aficionado a los haikus y a punto de jubilarse. A partir de aquí, y a medida que la trama avanza, ambas investigaciones acabarán entrecruzándose y con ellas lo harán las vidas y los destinos de los protagonistas.
La novela funciona, y muy bien, como un thriller detectivesco, dado el carácter de las dos líneas argumentales que en él se desarrollan; pero también se lee como un thriller psicológico o moral, por las implicaciones éticas que atañen a los protagonistas. Como dicen los paratextos del libro —y esta vez no mienten— la novela «rebasa las fronteras del género». En efecto, puede verse igualmente como un vehículo narrativo en el que se habla y se reflexiona sobre temas tan dispares como el terrorismo o el arte, y también sobre algunos de los aspectos que inevitablemente afectan a las vidas de los personajes y a las nuestras: el sexo y el deseo, el pudor y el poder.
Pero hay más. A diferencia de lo que solemos ver en otras obras del mismo género, los personajes exhiben caracteres poliédricos y, en concreto, los secundarios contribuyen a dotar de verosimilitud y complejidad a las diferentes subtramas: los dos emigrantes, ejecutores del robo; Camille Aaron, galerista experta en pintura; Astrid Kwakklestein, falsificadora de obras de arte; Claire, la hija distanciada de Orazio; y otros más sin olvidarnos de los dos policías cuyos nombres tienen claras reminiscencias flaubertianas: Yvette Bouvard y Lucien Pécuchet. Son, para seguir la distinción de E. M. Forster, personajes redondos, nada planos, que proporcionan a la narración la necesaria hondura psicológica.
Con respecto a la escritura, la prosa que nos brinda Lasheras no solo se lee, se paladea. He aquí, a modo de ejemplo, un fragmento del capítulo 10:
«Como cualquier otra urbe, París ya no tiene nada de especial: ahí está su historia llena de héroes y delatores, sus recuerdos y sus novelas, sus canciones y sus poetas, sus zapatos de tacón y su miseria, su arte, sus cafés, sus patios y esa melé de medio mundo que pulula entre la arrogancia silenciosa de los ciudadanos más antiguos y el lujo que los sostiene. Pero apenas quedan ya parisinos que expliquen al visitante esta ciudad: solo resta ponerse una lente en cada ojo, desenfocar lo mirado e imaginar otros trazos y otros tactos para las calles y sus edificios, los muelles y gabarras, los parques y sus mujeres —quizás algunos hombres— y, sobre todo, entender el aire bruno que la envuelve bajo sus tejados, ese extenso lago de zinc en días de frío que saben a mujer sola y a canción triste de Montmartre o a tango aún por escribir».
Porque digámoslo ya: Lasheras es un narrador de fuste, y Las mujeres de la calle Luna es una novela con esa fuerza diferente de la que hablaba James Salter, de factura técnica impecable, que se lee con interés sostenido en todo momento, y que entretiene sin bajar el listón de calidad de la escritura.
A continuación puedes leer las primeras páginas de Las mujeres de la calle Luna, de Javier Lasheras.
1
Confundiéndose con los sueños un todoterreno avanzó en paralelo al cauce del río, giró a la derecha y atravesó el Pont Neuf hasta detenerse delante del paso de cebra. Allí parado, al ralentí, la luz del semáforo proyectó sobre las pupilas del conductor un haz de gotas rojas y brillantes, apareciendo y desapareciendo al ritmo del limpiaparabrisas. Desde lo alto, las nubes opulentas se concedieron una tregua, dejando que algunas gotas volanderas demorasen la llegada a su último destino. Pero como todo el mundo sabe lo importante no es la caí- da sino el aterrizaje, y al cabo esas gotas de lluvia fueron estrellándose contra la piel fría del asfalto. En pocas palabras, era una noche cruda de invierno, difícil incluso para los perros y los vagabundos más aguerridos.
El piloto, en un acto de aprendida desconfianza, echó una mirada al retrovisor. No vio nada: solo su ojo derecho, la ceja poblada y la sien escoltada por una antigua canicie, señal de familia. Pensó, durante esos dos o tres segundos que uno tarda en resumir su vida ante un espejo, que aquella imagen era el retrato de nadie, «o de cualquiera», se apostilló, agregando a su innata serenidad una pincelada de compasión hacia aquel fragmento de sí mismo. En todo caso se miró como quien mira el aire, sin nada que ver en realidad. Y tras ojear esquivo la fisonomía de su recién conocido acompañante —un hombre joven que acababa de entrar en el habitáculo, bajo y anguloso como un yóquey—, concluyó, con un punto de burla, «bueno, de cualquiera menos de este».
Ninguno abrió la boca; las órdenes habían sido claras: tendrían disposición plena, se encontrarían en el lugar indicado y ejecutarían el encargo con la pulcra precisión de un relojero y un cirujano juntos. Una seria inconveniencia para el carácter inquieto del copiloto quien, presuroso, se abrochó el cinturón de seguridad y se frotó las manos enguantadas en un intento por sacudirse el temblor del frío y los nervios.
Cuando el disco cambió a verde el conductor ya estaba de nuevo enfrentado a la inclemencia de la lluvia. Pisó el acelerador, dobló hacia el muelle de Conti y se posicionó en el carril de la derecha, junto a la acera que bordea la orilla izquierda del Sena, en dirección hacia el muelle Anatole France. Había memorizado aquel trayecto hasta interiorizarlo con igual rutina pero mayor exactitud que un chófer de autobús: mil trescientos ochenta y cuatro metros desde el semáforo hasta llegar a la fachada lateral del edificio. Tres minutos en condiciones normales. Un dato ocioso pero fundamental para el traje metódico de quien había aceptado el encargo. Y sin embargo, tal vez la llamada y la hora elegida le importunaron ante el placer de un cuerpo nuevo, la lectura de un libro o el descanso de un sueño sin historia. Quién sabe, la vida áspera de algunos hombres permite un escaso margen para el aserto.
Solo importa que el 22 de febrero de 2002, a las cuatro y diez de la madrugada, y a una velocidad ya prevista, el vehículo viró a la izquierda, derribó la pequeña barandilla de protección peatonal y, arrollando la verja y las puertas de seguridad de la fachada situadas bajo los andamios alzados para la restauración del edificio, se adentró como un obús en la sala número 7 del Museo de Orsay.
El hombre que lo conducía se llamaba Vieira.
Sayed, su acompañante.
En la sala se exponían cuadros de Gustave Courbet.
Autor: Javier Lasheras. Título: Las mujeres de la calle Luna. Editorial: Algaida Editores. Este libro ha sido galardonados con el 63 Premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Venta: Amazon, Fnac


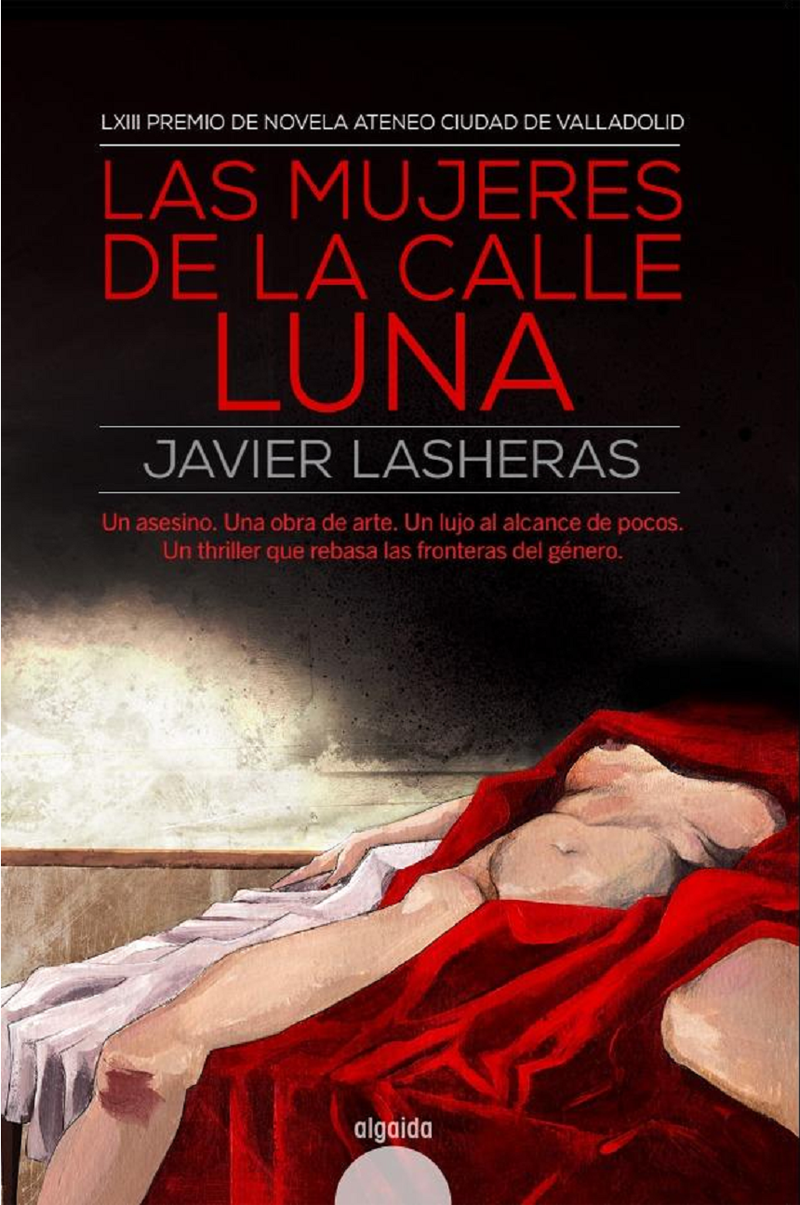
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: