Sólo puedo suponerlo, porque no tengo más experiencia que la mía, pero creo que los sinestésicos percibimos nuestras desviaciones sinápticas en función de unas reglas que no valen para nadie más, por mucho que todos nosotros coincidamos en lo que nos provoca un a veces misterioso —otras veces desagradable, otras luminoso y extático— desarreglo. Mi desplazamiento suele suceder del sonido al color; pero sé que los azules oscuros que extraigo de la paleta de sonidos más grave del piano, o los amarillos líquidos de ciertos gemidos del violín, rara vez coincidirán con los de otros sinestésicos sometidos al mismo acariciar de unas cuerdas o al mismo pulsar de unas teclas. Algunas combinaciones de color, por otra parte —la colisión, pongamos como ejemplo, de una determinada hora de la tarde en pleno otoño con una curvatura de la luz, que lo platea todo—, me arrastran por el lodo o por el cielo de inexplicables y casi siempre claustrofóbicos estados de ánimo. No es algo, por desgracia, que uno pueda compartir con todo el mundo. Las veces que he explicado que escuchar un estornudo me llena la cabeza de amarillos y que ante el olor de la comida putrefacta lo veo todo verde, siempre ha habido alguien que me ha mirado con pesar, cuando no con desconfianza, cuando no se me ha insinuado la recomendación de que ponga en manos de un buen especialista el estado de mis nervios periféricos. Por eso cuando en una ocasión, en Londres (Tate Gallery, 2008), asistí a una retrospectiva de Mark Rothko, tuve la impresión de que visitaba a un viejo amigo. Siempre había percibido algo que me era familiar en todos esos cuadros “ambientales”, en la obsesión de Rothko no por producir una sensación, sino por fijar un impacto (una foto de Hiroshima de su inmersión en la rareza personal). Pero fue allí, paseando como entre fosforescencias, donde por primera vez me apercibí de cuál era el auténtico dominio de su arte. Rothko, seguramente un sinestésico del tipo claustrofóbico como yo, pintaba portales a sus estados de ansiedad, destellos de un alma encerrada entre colores, corrugaciones de la percepción interceptada. Esto de aquí era un grito, el futuro telón de microondas de su paso por el mundo. Ante sus cuadros, realmente, uno pasea entre alaridos, como por las galerías de una especie de manicomio de Piranesi. Sólo hay que imaginar a un hombre así, constantemente sorprendido por las mezclas de colores de un mundo en perpetuo movimiento, para sentir una parte de la angustia que cada día debió de sentir él: la filigrana de neón que desata el paso alígero de un ave, el verde pasmado de los árboles, el chirrido de un vehículo que mágicamente se transforma en un pálido ocre, el grito horrorizado del crepúsculo que se deja ver en ese medallón de amarillos al fondo de una alameda. Noche y día Rothko vivió así, en esa vida más o menos soportable que suponía estar permanentemente dominado por el revuelo de las emociones arrebatadas al color, trasladadas (con su tremendo peso en el alma) a obras como Ocre y rojo sobre rojo, o Naranja, rojo, azul, o Rojo claro sobre rojo oscuro, o Rojo luminoso sobre negro. Cada transición de una gama a otra gama podía remitir a un estado de nervios, al anuncio de una crisis, al coqueteo con el colapso o con la depresión profunda. A la manera en que el niño transforma la sed en llanto, o la emersión de los dientes decidúos, Rothko tenía la retorcida y tortuosa cualidad de ver esos estados y expresarlos en los términos de un lienzo colgado en la pared. No creaba atmósferas, en pocas palabras; más bien en cada cuadro proyectaba definiciones de un difícil estar. Recordemos sus últimas visiones, Negro sobre gris, Gris sobre negro, Negro sobre negro, antesalas de un final derramamiento que él, tirado en el suelo, ya no alcanzó a ver: el trágico rojo sobre porcelana —imitación del rojo Lithol, “a color field” según el crítico de The Guardian que pudo ver la escena del suicidio— chorreando en el lavabo del 153 Este con la 69, en el Upper East Side de Nueva York, donde la cuchilla hizo las veces del pincel que lo revela todo.
Con George Trakl, que es de quien quería hablar, animado por la excelente edición que Trotta ha publicado de su poesía completa (a falta del “Hölderlin” encontrado no hace mucho en un pliego, dentro de uno de sus libros), me sucede lo que con pocos escritores: en sus versos descubro la traducción sin ataduras de una percepción que seguramente empieza por el embelesamiento sinestésico. En él todo se inicia con una imagen que cae con lentitud sobre nosotros, a la manera en que sin duda fue percibida: la visión medio goyesca del “caminante en el negro viento”, en la cuarta versión de “En la ciénaga”, que recuerda a un dibujo de Kubin (uno de sus libros de poemas, de hecho, lo ilustró Kubin), o este súbito aparecer en el horizonte de “Hohenburg”: “Vacía y muerta la casa del padre.” La imagen inicial, que es siempre una imagen de sueño, se va luego descorriendo hacia lo que el elemento dominante permite ver: y este es el instante (nada más poner un pie en el poema) en que el lector se arrellana en las palabras y se deja querer. En “Hohenburg”, de hecho, no se tiene la sensación de haber entrado en la casa, sino de ser testigos de su dominio oscuro en medio de la tierra desolada, tras la cancela torcida, surgiendo de la mies. Pero la imagen es también una invitación: lo es para el lector como lo fue para el poeta. La lógica de la imagen (puertas, ventanas, una desolación por recorrer) pide algo correlativo a su presencia, una segunda imagen esclarecedora, un verbo que de alguna manera confluya en la casa. El correlato, sin embargo, se da en los términos de una geometría no euclidiana, en la aparición de un verbo o de una imagen que delatan la sorpresa de que estamos en un universo con sus misteriosas reglas físicas. El golpe que supone descubrirlo nos vuelve lectores deseantes. Aquí ya conviene leer como el que cierra los ojos. Da la impresión de que Trakl puede atrapar entre las manos una alucinación y girarla entre los dedos para ver el revés del ensueño, aquello que engañosamente se presenta como pura fachada. La casa vacía y muerta del padre, por ejemplo, esconde un jardín crepuscular. Hay flores azuladas que repican, provistas de brazos purpúreos que comparten con una estrella particular, la estrella que pertenece al forastero —el siempre meditabundo “resonante”—, y una especie de signatura en el cielo que lo ilumina todo: la dupla “Kreuz und Abend”, “cruz y tarde”. Esto es como abrir los ojos y aparecer en un mundo donde nuestros símbolos se reparten el espacio bajo el criterio de lo puramente arbitrario. Pero todos esos símbolos constituyen un lenguaje, y su orden es lo que Trakl pretende, si no explicar, al menos aceptar. No es un sentimiento lo que le lleva del lugar al poema, es una sensación. El amor le intenta abrazar en otro espacio —“Ocaso”—, pero Trakl se desprende de él sin eludirlo, más próximo a la gruta oscura de la melancolía masculina que al agua azul. Sentir el amor como agua azul, por cierto: ¡qué revelador suena esto para el siempre alontanado sinestésico! Uno de los traductores de Trakl al inglés, Robert Bly, decía que los seres de sus poemas “viven rodeados por una oscuridad sin caminos”. Esto, que podría servir de definición a tantas cosas, me parece extrañamente válido para la sinestesia: hay una parte del mundo, del mundo en general, que está oscura y sin caminos, es verdad; pero de pronto un golpe en otro territorio sensorial distinto del que daría lugar a la percepción aclaratoria —el tacto que se convierte en color, el color en sabor— enciende por un fugaz instante ese retal del aquí (sea lo que sea este aquí) que nos hace igual de fugazmente comprender, hablando en las palabras de Poe, que “somos habitantes no de un mundo sino de todo un universo”. No es menos cierto que lo que Trakl llama camino —el que trazan “las gavillas de mies amarilla”, o ese otro por el que pasa una cara “como enviada de Dios”— no es un trecho en el espacio, sino la tensión entre dos puntos que unen un instante de conciencia boquiabierta y esa brecha siempre a punto de cerrarse que asoma a un asombroso más allá. No otra cosa, a fin de cuentas, es la sinestesia. Por ahí pueden colarse hasta visiones y conglomerados de imágenes que de pronto se revelan como una verdad iluminada, una explicación de nuestro mundo que en un segundo abarca las dimensiones de una filosofía antigua. (Todo esto, como se ve, es preciso soñarlo más que leerlo. Por lo menos, Trakl dibuja mapas).
Que Trakl, por otra parte, no ejerce de falso visionario, de experimentado surrealista, lo prueba el hecho de que cada uno de esos impactos (en los que yo sigo viendo el rapto de la sinestesia compleja, con su fogonazo a una realidad más profunda, a la luz bruñida al otro lado de la brecha) no es más que un intento de contar, de la única forma posible —las “reglas que no valen para nadie más”—, lo que el arrebato de la conciencia ha podido entrever en ese momentáneo y medio cegador estar. Cada uno de sus poemas suele verse acompañado de dos, tres, hasta cuatro versiones, a veces con (aparentemente) mínimas diferencias. ¿Pero cuál de todas ellas es la que más se aproxima a esa revelación sobrevenida en el rapto, demasiado entrañada de fulgor? Sorprende —o quizá no tanto— cómo en las cuatro versiones de “Untergang” (perfectamente traducido como “Ocaso”) los “Schatten froher Heiliger” de las dos primeras versiones, las “sombras de alegres santos”, se convierten en la tercera versión en “sombras de tristes monjes”, y en la cuarta en “sombras de ángeles difuntos”. Las dos primeras sombras ceden a un simple estar; las dos últimas pasan o juegan, como compensación a su amargura, o como si la dicha no pudiera ser completamente participativa. Y esto sucedía mientras Trakl caminaba con la espalda ladeada hacia el crepúsculo, en medio de la campiña, acompañado de un hermano suyo. Ni siquiera los menciona; pero es posible ver la mies, que abunda en sus poemas, las casitas de colores dispuestas como en terrazas, y a lo lejos, sobre el horizonte, un pequeño campanario. Todos hemos pasado alguna vez por ese camino, al lado de un hermano vivo o muerto; yo lo he hecho, muchas veces, en Francia, curiosamente cerca de Combray, y he visto ese campanario y esas casitas, y las sombras alargadas en torno a mí. Pero es también el recuerdo de Trakl el que tengo.
Wittgenstein —el Wittgenstein del Tractatus, del “sobre lo que no se puede hablar hay que callar”— dijo de él: “No lo entiendo, pero sé que es genial”. Lo que significa que Wittgenstein entendió lo necesario.
—————————————
Autor: Georg Trakl. Título: Poesía completa. Traducción y prólogo: José Luis Reina Palazón. Editorial: Trotta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



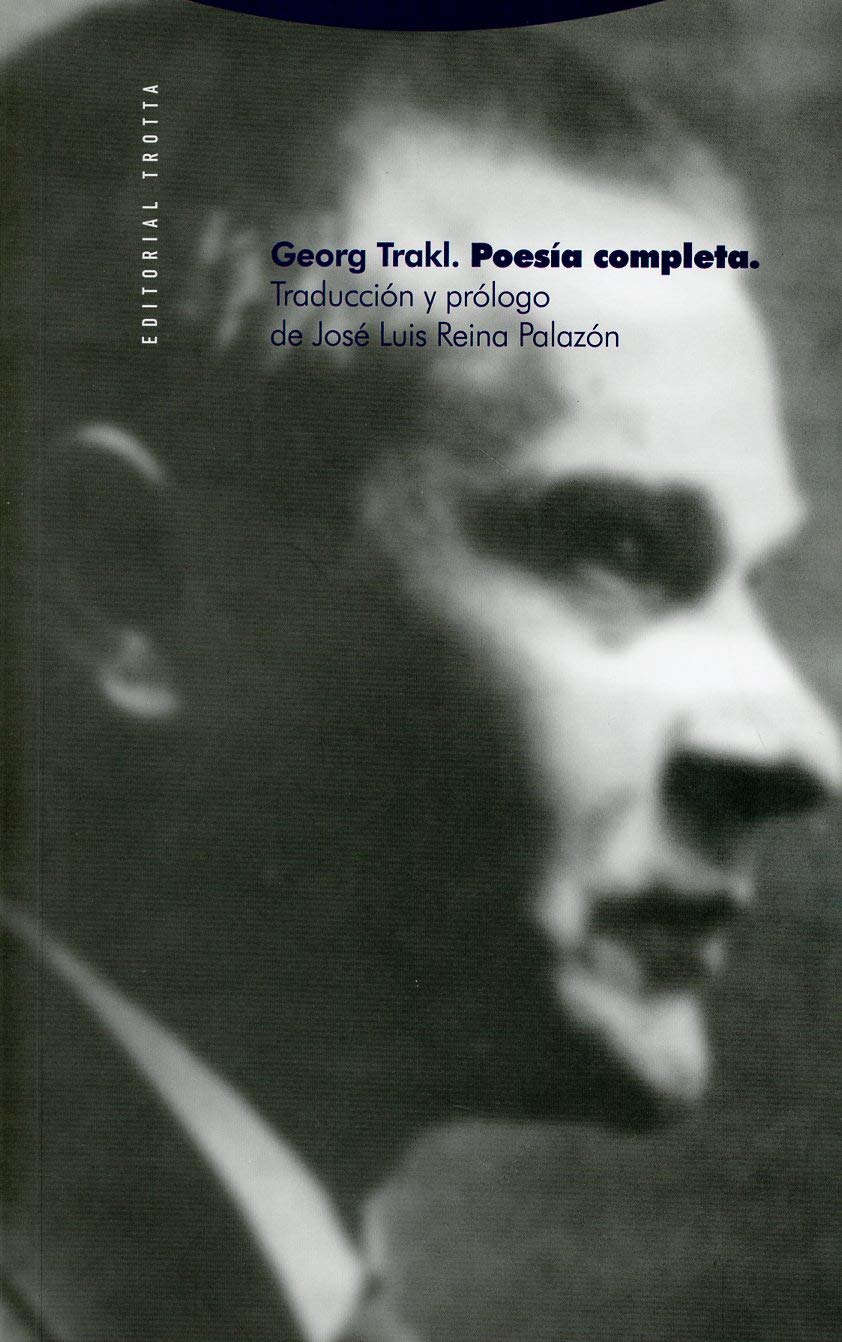



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: