Marina Perezagua publica su primer poemario, Nana de la medusa, un libro en el que reflexiona sobre ciertos aspectos no solo de su propia vida, sino de la de todos nosotros: la emigración, el amor, la deriva del mundo… Una reflexión, en definitiva, sobre la transformación que tanto nosotros como la propia vida sufre a lo largo de los años.
En Zenda reproducimos cinco poemas de Nana de la medusa (Espasa).
***
IKEBANA
Cada semana me traía flores
que recogía de camino a casa,
ramas de azahares de los naranjos,
jazmines de las cercas del parque,
algún clavel de cualquier ventana vecina.
Yo las colocaba de una manera,
luego de otra que me parecía más estética,
hasta que quedaban, sin saber yo por qué,
en su justo lugar, como vivas otra vez.
Poco a poco me aficioné
al ancestral arreglo floral japonés:
Ikebana, la elección de flores, tallos y ramas
que se arreglan de acuerdo con el estado anímico,
con la estación del año,
con la alegría,
la nostalgia.
Solíamos madrugar para ir a coger pulpos,
yo esperaba suspendida bocabajo en la superficie,
oyendo mi respiración a través del tubo,
observando cómo él se acercaba al animal dormido,
hora temprana en la mar,
la cabeza reposada entre sus ocho patas,
él con un arpón en una mano, la linterna en la otra.
Me miraba por última vez antes de disparar,
tras el cristal acuático
parecía comunicarse desde un mundo más lógico.
Entonces disparaba entre los ojos del pulpo, justo ahí,
la piel de la presa, entre marrón y rosada, palidecía
de inmediato,
es el color desprevenido entre el sueño y la muerte.
Con un golpe de aletas bajaba un poco más,
una a una despegaba las ventosas de las rocas
y le veía subir con la captura en la mano,
los tentáculos desplegados por el empuje líquido del ascenso,
y me entregaba el pulpo como una enorme flor abierta,
ya del todo blanca.
Una vez me enfurecí,
una de esas veces
cuando se me encendía un bosque dentro,
en los pulmones, el páncreas,
todo en llamas, todo en rabia,
cogí el último pulpo que habíamos capturado,
salí de casa,
corrí a la calle y grité su nombre
para que viera con qué odio lo lanzaba
contra los adoquines.
Ahí tirado ya no parecía una flor, ni un pulpo,
sino un gran parásito agarrado
al abandono de un perro.
Sentí mucha pena, lo recogí del suelo,
volví con él a casa, lo lavé con mimo
y luego lo puse en un florero,
la cabeza en el fondo del agua,
los tentáculos desplegados fuera del cristal,
como exóticas flores colgantes
que coloqué de la forma que me pareció más serena.
Me senté a esperarle junto al jarrón:
miré esos ocho tallos blancos,
blanco es el color de las flores
que simbolizan el agua,
y que protegen contra los incendios dentro del hogar.
***
GOLDEN GATE BRIDGE
La mujer que se arrojó
por el puente de San Francisco
llevaba una nota en el bolsillo que decía:
«Si una sola persona me sonríe por el camino,
no me suicidaré».
Yo estoy tan apegada a la vida,
tan obsesivamente apegada,
que no necesito sonrisas de extraños que me salven,
que me agarren en el último instante
y detengan mi caída en el mar hecho cemento.
Sin embargo, hay algo en aquel bolsillo,
en aquella nota,
en aquella mujer o puente
que tiene que ver conmigo.
Hay algo que soy yo sacándome medusas de la boca,
hay algo que soy yo escribiendo orgasmos en el mástil lejano,
orgasmos truncados sólo por la ola de otro orgasmo imprevisto,
hay algo que soy yo-mujer-plancton
que ilumina el puente en las aguas de las costas sin infancia,
y aunque no necesito una sonrisa extraña que me salve,
si tú te tropiezas entre la arena y el mar,
si te detienes entre la puerta y nuestra cama,
hay algo que soy yo vértebra rota,
yo tendones perdidos,
yo a la deriva, a mi pesar,
sin nota, sin bolsillos,
yo mujer sin mujer siquiera,
hacia el puente dorado e indeciso.
***
TRES LUNAS DESPUÉS
El primer día que nos conocimos
le pedí un hijo.
Esa noche se corrió fuera
y todas las noches siguientes
durante tres meses.
Cuando notaba que ya estaba cerca
se apresuraba a retirarse,
apurado,
casi demasiado pronto,
demasiado precavido para mi gusto,
que aún le consideraba más como procreador
que como hombre.
Si en ese momento yo estaba encima,
me agarraba de la cintura con sus manos extremadamente fuertes
y me levantaba y me retiraba y me soltaba donde cayera,
no fecundada.
Casi diría que en esos momentos le odiaba,
le odiaba como excepción,
aunque el amor no era la regla,
aún no podía amar a aquel extraño.
Me quedaba mirando cómo terminaba él solo,
me sentía desperdiciada,
los escasos segundos que transcurrían
entre el momento de la retirada
y el momento en que el semen comenzaba a salir
me parecían una ofensa,
en mi cabeza de pre-madre no cabía la posibilidad
de que él no compartiera ese deseo.
Cuando me masturbaba a solas,
fantaseaba con que tres o cuatro hombres
se disputaban a la vez mis óvulos
y me venían destellos de mis adentros,
un amasijo de células formándose,
y esa breve imagen era suficiente para correrme
en un momento, eyaculadora precoz de mí misma.
A los días me venía el periodo
puntual, brillante, flotando en el agua del retrete
como una constelación viscosa que se burlaba de mí.
Así durante tres lunas.
Un día él mismo empezó a cogerme a todas horas,
su mirada cambió,
resultaba incisivo, exacto,
me llenaba como si quisiera recuperar los óvulos perdidos,
y cuando se corría se quedaba ahí un rato,
ya no había semen que limpiar.
Por aquel entonces (y era pronto)
ya nos amábamos.
Hoy, con nuestra hija mamando,
hay veces en que le aparto
como él me apartaba a mí,
me molesta un poco,
estamos nuestra hija y yo, a solas,
no sé por qué tiene que venir en este momento,
mi leche es para ella,
mis pezones son más para ella que para él.
Entonces veo cómo él mismo se aparta
y me observa,
en sus ojos hay un brillo con trazos de ese odio que yo sentía
cuando me retiraba de su semen,
y me pregunto qué es eso que quiere,
qué es eso que yo le estoy quitando
y si alguna vez podré dárselo.
***
EL ABORTO
Para abortar, elegimos la casa del pueblo,
como la perra que se retira a una caja
para parir cachorros de gelatina inmóvil.
Pusimos el colchón frente a la chimenea
y esperamos a que llegaran las contracciones.
Bajó el peso al tapón de mi vientre
como una red de peces indóciles
mecida por las corrientes internas de mi sangre,
oceanografía prenatal que hacía sólo dos días guardaba
la forma de una vida suave y clemente.
Por la temperatura supe que se había detenido,
me tocaste y en un acto reflejo te alejaste de mí
como si la muerta fuera yo, desconocida,
y tú fueras el vivo de otra mujer.
Estaba fría,
a temperatura ingrávida,
pero también a cuarenta grados libido-celcius,
y aun entonces,
con las coces de la despedida golpeándome,
con la carne de nuestro hijo vuelta en contra de mí,
te empujé hasta el filo del colchón,
metí la cabeza bajo la manta,
y busqué tu piel.
Te agarré el sexo,
lo tensé hacia la chimenea, hacia las ascuas,
luego lo retraía, y otra vez hacia la chimenea,
ya más largo, engrosado, ya con ese mismo gesto
con que me habías lanzado el hijo dentro.
Me recordaste las indicaciones del médico:
hay que evitar una infección.
Me rechazabas para protegerme,
insistías en cuidarme, el rechazo me enfurecía.
¿Por qué se me presupone fortaleza para parir un hijo sano
y no para excitarme mientras sobrevivo?
Aquella noche supe lo que es el deseo, y vivir, y morir.
No habría felicitaciones ni regalos
ni (afortunadamente) conversaciones sobre el parto
con las madres-madres,
las que cruzan victoriosas la línea de meta
y se permiten el sexo
sólo cuando los puntos han cicatrizado.
No habría leche, consejos, exámenes de mamá lactante,
no habría visitas,
y por un momento me sentí liberada:
No, no habría hijo.
Entonces algo cambió también en ti,
sin aviso y sin ningún indicio de acercamiento
te diste la vuelta,
volcaste tu boca sobre mis pechos, hinchados
porque aún ignoraban la pérdida,
fuiste bajando la cabeza,
sin demasiado cuidado me separaste las rodillas,
miraste,
viste la dilatación,
yo vi en tus ojos mi hueco,
ese hueco como si fuera un animalillo mojado caído en un cepo.
Apoyaste tu cabeza entre mis piernas
y así te quedaste un rato,
sintiendo las contracciones contra tus sienes,
ayudándome a parir,
amoroso, amante, extraordinario,
acompañándome en el parto de nuestro hijo
que no alcanzó a saber lo que es el deseo
ni a vivir
ni a morir.
***
GLUTEN
Soy madre-gluten,
si tuviera forma de bizcocho o panecito,
alguien podría meterme en un colador,
echar agua y remover
para separar el gluten de mi cuerpo,
dividir al yo-gluten del yo-madre.
Lo supe tras el accidente,
despertar, los gritos de nuestra hija,
correr,
dejar su llanto atrás,
atemperado por la distancia.
Eso debe de significar algo,
algo que ya sabía nuestra hija,
que con apenas seis años reclamaba mi atención
cuando el mundo y ella con el mundo
desaparecían para mí sin ningún motivo especial.
Yo pensaba que no era una cuestión de amor,
y no puede serlo,
pero tras el accidente corrí,
sola.
Vinieron días de mirarme los hematomas,
traté de culpar a la contusión,
al momento confuso,
pero yo lo sé, sé que la niña sabe
que esa también soy yo,
que la madre que la quiere
es madre que se fue
y no sólo tras el accidente,
sino antes, y después,
madre que podría volver a irse
por una puerta de salida
que existe sólo para mí
y lo que quiera que sea yo,
yo en profundidad,
yo tal vez en sinceridad,
tal vez en oscuridad.
También la concepción de nuestra hija
sucedió al margen de mi consciencia
en aquella cama de un hotel de Cuenca,
en la que me tendiste demasiado bebida,
desmayada,
y no resististe la fantasía de follarme sin mi
consentimiento.
Lo grabaste, se ve en el vídeo,
los pantalones medio bajados,
estoy de lado, toda yo inerte,
pero las tetas se mueven por tu empuje,
las miras excitado, pupilas oscilantes
como un puntero láser cuya luz rastrea nerviosa
la presa.
Cara de animal,
gemidos de animal,
me giras la cabeza a un lado y a otro,
compruebas que podrías no tener mi permiso,
que de hecho te gustaría no tenerlo,
que podría estar drogada
o ser una desconocida,
y así, noqueada,
me ocupaste con nuestra hija.
Nuestra niña sabe que a veces está sola
aun cuando su madre puede evitarlo,
y comprueba que a veces
(a veces) llantos anónimos me llegan antes.
Yo quisiera negarlo, pero es inútil,
lo sabe.
Hoy ha vuelto de la escuela
y me ha dicho: «Soy alérgica al gluten»,
entonces he sabido que me ha visto al completo,
que evitar el gluten es el talismán que ha encontrado,
porque no sabe entender de otra manera
que el amor es posible e injusto al mismo tiempo.
Querría explicarle qué es el gluten,
pero ni siquiera los adultos lo entienden.
De acuerdo con las encuestas
un tercio de los norteamericanos evita su consumo.
De estos, el noventa y cinco por ciento
reconoce no tener síntomas tras su ingesta
ni haber sido diagnosticado con ningún tipo de
intolerancia,
y la gran mayoría se manifiesta incapaz de explicar
en qué consiste, qué es el gluten.
He ido con ella a la cocina
y para mostrarle el aspecto de su miedo,
he puesto una magdalena en un colador,
la he sumergido en agua
y la he amasado hasta que ha quedado reducida
a una suerte de pasta chiclosa,
plástica, elástica.
Nuestra hija ha hecho con ella una pequeña bola
y luego la ha estirado en una suerte de largo cordel
blanco.
Esto es lo que temes, le digo,
sin decirle que en esa masa hay parte de mí,
sólo he tratado de hacer de su miedo un juego,
pero no le he dicho lo demás,
las razones que llevan a que
casi ciento diez millones de norteamericanos
lo eviten diariamente,
un conjunto de proteínas casi siempre inocuas
que hace falta desconocer,
seguir temiendo y retirar de nuestra dieta
para tener la sensación de que salvarnos
es un acto cotidiano que depende de nosotros.
Nuestra hija juega con el gluten como si fuera
plastilina,
pero aún dice que tomárselo le haría mal en el
estómago,
está convencida,
y cuando le doy un trozo de pan
se agarra a mis piernas y llora
como si bajo nosotras se abriera un precipicio.
Busca mi agarre en el miedo al bizcocho,
a los pastelitos que antes tanto le gustaban,
y ya no voy a insistir,
sé que es su propia puerta de salida,
una proteína inofensiva que necesita desconocer
para tener la sensación
de que ser amado es un acto imparcial,
eficaz, cotidiano, un acto materno,
que depende, sólo, de ella misma.
Esta también soy yo,
y sí, nuestra hija lo sabe,
sabe que no es bienvenida
en todas las habitaciones de esta casa,
que hay puertas que, una vez que cruzo,
cierro para ella,
aunque yo no pueda darme cuenta,
a mi pesar,
porque yo no sé cómo arrancarme
este gluten inmaterno
que también soy totalmente yo.
—————————————
Autora: Marina Perezagua. Título: Nana de la medusa. Editorial: Espasa. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
BIO
Marina Perezagua (Sevilla, 1978) reside actualmente en Nueva York, en donde imparte clases en la New York University. Es autora de los libros de cuentos Criaturas abisales (2011) y Leche (2013) y de tres novelas: Yoro (2015) —galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016—, Don Quijote de Manhattan (2016) y Seis formas de morir en Texas (2019). Ha sido traducida a nueve idiomas. Es colaboradora habitual en El País. Ha sido incluida en la lista de Babelia de los 100 mejores libros españoles del siglo XXI.


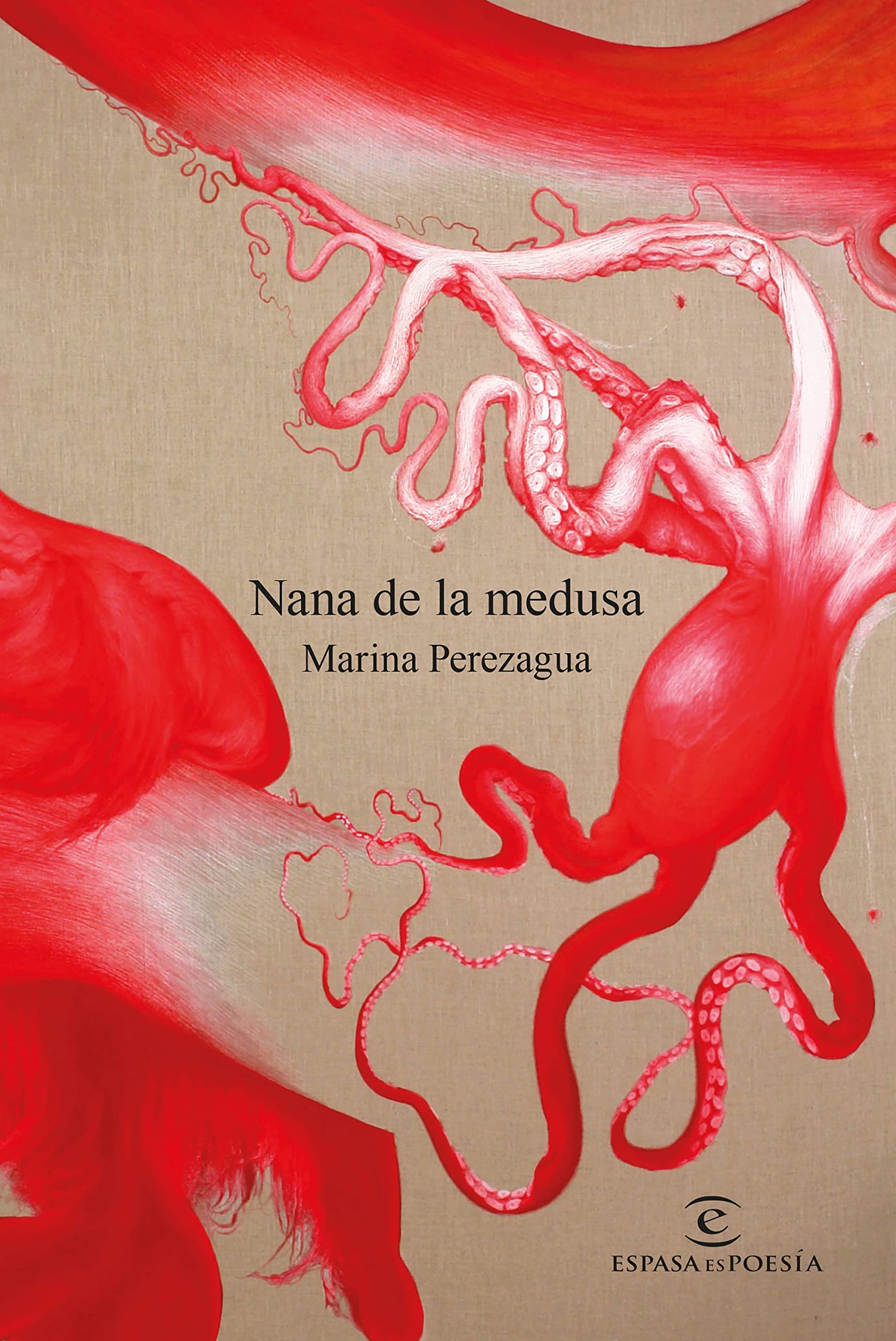

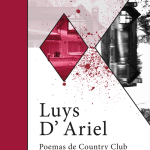

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: