Zenda publica un extracto de un relato de uno de los grandes maestros, inédito hasta ahora en español, que analiza en sus cuentos los elementos que han configurado la cultura irlandesa y que ha sido elogiado por importantes figuras como Yeats, Barnes, Ellman y Ford.
***
HUÉSPEDES DE LA NACIÓN
1
Al atardecer, Belcher, el inglés grande, sacaba los pies de las cenizas y decía: «Bueno, compadres, ¿qué me decís?». Y Noble o yo decíamos: «De acuerdo, compadre» (pues habíamos adoptado algunas de sus curiosas expresiones), y el inglés pequeño, Hawkins, encendía la lámpara y sacaba las cartas. A veces Jeremiah Donovan venía y supervisaba el juego, y se ponía de los nervios porque Hawkins siempre jugaba mal sus cartas, y le gritaba como si fuera uno de los nuestros: «¿Pero qué haces, atontado? ¿Por qué no has jugado ese as?».
En aquel entonces no entendía qué sentido tenía que Noble y yo vigiláramos a Belcher y Hawkins, pues, pensaba, podrías haber plantado a aquellos dos en cualquier lugar desde allí hasta Claregalway y habrían echado raíces como un hierbajo. En mi corta experiencia nunca había visto a nadie encariñarse tanto con nuestra tierra como aquel par.
El Segundo Batallón nos los había enviado en un momento en que empezaba a resultar difícil ocultarlos, y Noble y yo, siendo jóvenes, nos hicimos cargo de ellos con la lógica sensación de responsabilidad, pero Hawkins nos hizo quedar como tontos cuando nos demostró que conocía el país mejor que nosotros.
–Tú eres el paisano al que llaman Bonaparte –me dijo–. Mary Brigid O’Connell me encargó preguntarte qué has hecho con el par de calcetines que te prestó su hermano.
Al parecer, según explicaron, el Segundo celebraba pequeñas fiestas y algunas de las chicas del vecindario se dejaban caer por allí, y viendo que los dos ingleses eran unos tipos tan decentes, nuestros compañeros no podían dejarlos fuera. Hawkins aprendió a bailar «The Walls of Limerick», «The Siege of Ennis» y «The Waves of Tory» tan bien como cualquiera de los nuestros, aunque él no estaba en condiciones de devolver el cumplido, porque en aquellos tiempos nuestros compañeros no bailaban danzas extranjeras por principio.
Cualesquiera que fueran los privilegios de Belcher y Hawkins en el Segundo, con nosotros los dieron por sentado, y tras un par de días renunciamos a toda pretensión de vigilarlos. No es que hubieran podido ir muy lejos, porque tenían un acento tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo, y llevaban chaquetas y abrigos caqui con pantalones y botas civiles, pero creo que nunca tuvieron la menor intención de escapar y que estaban bastante felices de estar donde estaban.
Era una delicia ver cómo Belcher engatusaba a la señora de la casa donde nos hospedábamos. Se trataba de una vieja cascarrabias, gruñona incluso con nosotros, pero antes de que pudiera soltarle la más mínima lindeza a Belcher, él ya se la había ganado de por vida. La anciana estaba partiendo leña, y Belcher, que no llevaba ni diez minutos en la casa, acudió corriendo en su ayuda.
–Permítame, señora –dijo con su extraña sonrisita–. Por favor, permítame.
Y le hizo entregarle el hacha de mano. Ella estaba demasiado sorprendida para hablar, y después de eso Belcher estuvo siempre a sus pies, cargando cubos y cestas o cortando el césped. Como Noble decía, Belcher saltaba antes de que ella pudiera mover un dedo, y si la anciana necesitaba agua caliente o cualquier otra menudencia, él la tenía lista de antemano. Para ser un hombre tan grande (yo mido casi un metro ochenta y tenía que mirar hacia arriba para hablar con él) era atípicamente parco en palabras. Nos llevó un tiempo acostumbrarnos a verlo entrar y salir de la casa como un fantasma, sin hablar. Resultaba extraño, sobre todo en comparación con Hawkins, que hablaba por todo un pelotón, ver a Belcher con los dedos de los pies en las cenizas y oírle soltar sus «Perdona, compadre», o «Tienes razón, compadre». Su única pasión eran las cartas, y era un jugador verdaderamente bueno. Podría habernos desplumado a mí y a Noble, pero lo que él nos ganaba a nosotros, nosotros se lo ganábamos a Hawkins, y Hawkins solo jugaba con el dinero que obtenía de Belcher.
Hawkins perdía contra nosotros porque le daba demasiado a la lengua, y nosotros probablemente perdíamos contra Belcher por la misma razón. Hawkins y Noble discutían sobre religión hasta altas horas de la madrugada, y Hawkins exasperaba a Noble, que tenía un hermano sacerdote, soltándole retahílas de preguntas tan enrevesadas que habrían confundido a un cardenal. Incluso cuando trataba temas sagrados, Hawkins tenía una lengua insufrible. Nunca me había topado con nadie capaz de mezclar tal variedad de maldiciones y palabrotas en cualquier discusión. Era un hombre atroz y temible a la hora de discutir. No daba un palo al agua, y cuando no tenía a nadie con quien discutir, la emprendía con la anciana.
En ella encontró la horma de su zapato. Cuando iba en su busca para quejarse groseramente por una corriente de aire, ella lo ponía en su sitio culpando a Júpiter Pluvius (una deidad de la que ni Hawkins ni yo habíamos oído hablar, aunque, según Noble, entre los paganos se creía que tenía algo que ver con la lluvia). Otro día, Hawkins estaba maldiciendo a los capitalistas por haber iniciado la guerra contra los alemanes cuando la anciana soltó la plancha, contrajo su pequeña boca gruñona y dijo:
–Señor Hawkins, usted puede decir lo que quiera sobre la guerra y pensar que me engaña porque no soy más que una pobre y simple campesina, pero yo sé qué es lo que la inició. Fue el conde italiano que robó la divinidad pagana de aquel templo en Japón. Créame, señor Hawkins, nada más que desdicha y miseria les espera a los que molestan a los poderes ocultos.
Una viejecita de lo más rara.
2
Una tarde, después de tomar el té, Hawkins encendió la lámpara y jugamos a las cartas. Jeremiah Donovan también vino. Se sentó y nos miró jugar durante un rato, y de repente me di cuenta de que no les tenía gran simpatía a los dos ingleses. Era la primera vez que reparaba en ello, y el pensamiento me sorprendió.
Por la noche, ya tarde, Hawkins y Noble se enzarzaron en una discusión terrible sobre capitalistas y curas y el amor a la patria.
–Los capitalistas pagan a los curas para que te hablen sobre el otro mundo, de manera que no te des cuenta de lo que esos bastardos andan tramando en este –dijo Hawkins.
–¡Tonterías! –dijo Noble perdiendo la calma–. La gente creía en el otro mundo antes de que existieran siquiera los capitalistas.
Hawkins se puso de pie como si estuviera predicando.
–Ah, ¿en serio? –dijo con desdén–. Creían en todas esas cosas en las que tú crees, ¿a eso te refieres? Y tú crees que Dios creó a Adán, y Adán creó a Sem, y Sem creó a Josafat. Tú crees en todo ese ridículo cuento de hadas sobre Eva y el Edén y la manzana. Pues escúchame bien, compadre. Si tú tienes derecho a creer en semejante estupidez, yo tengo derecho a creer en la mía, y la mía es que la primera cosa que tu Dios creó fue un maldito capitalista, con su moral y su Rolls-Royce y todo. ¿Tengo razón, compadre? –le preguntó a Belcher.
–Tienes razón, compadre –dijo Belcher con una sonrisa, y se levantó de la mesa para estirar sus largas piernas junto al fuego y acariciarse el bigote.
Vi que Jeremiah Donovan se disponía a marcharse, y puesto que no había modo de saber cuándo terminarían de discutir sobre religión, salí con él. Caminamos juntos en dirección al pueblo y luego se detuvo, murmurando y ruborizándose, y dijo que yo debía quedarme atrás haciendo guardia. No me gustó el tono que empleó, y además estaba harto de permanecer en la casa, así que le pregunté para qué diablos queríamos tener a aquellos dos encerrados.
Me miró sorprendido y dijo:
–Creía que sabías que los tenemos como rehenes.
–¿Rehenes? –dije.
–El enemigo tiene presos a algunos de los nuestros y amenazan con matarlos –dijo–. Si ellos matan a los nuestros, nosotros haremos lo propio con los suyos.
–¿Matar a Belcher y Hawkins? –dije.
–¿Por qué pensabas que los teníamos presos? –dijo él.
–¿No crees que ha sido muy poco previsor por tu parte no advertirnos a Noble y a mí desde el principio? –dije.
–¿Lo dices en serio? –dijo él–. Di por supuesto que lo sabíais.
–No podíamos saberlo, Jeremiah Donovan –dije–. ¿Cómo íbamos a saberlo después de tenerlos en nuestras manos tanto tiempo?
–El enemigo tiene a los nuestros desde hace tanto y más.
–No es lo mismo en absoluto –dije.
–¿Cuál es la diferencia? –dijo él.
No podía explicárselo porque sabía que no lo entendería. Cuando uno recoge a un perro viejo al que sabe que deberá sacrificar pronto, procura no encariñarse demasiado con él, pero un hombre como Jeremiah Donovan no corría ese peligro.
–¿Y cuándo se decide? –dije.
–Deberíamos saber algo esta noche –dijo–. O mañana o pasado mañana como muy tarde. Si lo que te fastidia es vagar por aquí sin hacer nada, pronto serás libre.
No era vagar por allí sin hacer nada lo que me fastidiaba. Tenía cosas peores por las que preocuparme. Cuando regresé a la casa aún estaban discutiendo. Hawkins, en su más puro estilo, no paraba de parlotear sosteniendo que el otro mundo no existía, y Noble, por su parte, sostenía que sí. Pero pude ver que Hawkins llevaba la voz cantante.
–¿Sabes qué, compadre? –estaba diciendo con una sonrisa maliciosa–. Creo que en realidad eres un condenado ateo, igual que yo. Dices que crees en el otro mundo, pero sabes tanto sobre él como yo, o sea, nada de nada. ¿Qué es el paraíso? No lo sabes. ¿Dónde está? No lo sabes. ¡No sabes nada de nada! Te lo pregunto de nuevo: ¿tienen alas?
–De acuerdo –dijo Noble–. Tienen alas. ¿Estás contento? Sí, tienen alas.
–¿Y de dónde las sacan? ¿Quién las hace? ¿Tienen una fábrica de alas? ¿Tienen una especie de almacén adonde llevas un vale y te dan tus malditas alas?
–Es imposible discutir contigo –dijo Noble–. Ahora escúchame tú a mí…
Y volvieron a la carga. Era bien avanzada la medianoche cuando echamos el candado y nos fuimos a la cama. Mientras apagaba la lámpara se lo conté a Noble. Se lo tomó con tranquilidad. Cuando llevábamos una hora en la cama me preguntó si creía que debíamos contárselo a los ingleses. Contesté que no, porque dudaba que los suyos mataran a nuestros hombres. Y, aunque lo hicieran, los oficiales de brigada, que estaban siempre yendo y viniendo al Segundo Batallón y conocían bien a los dos ingleses, difícilmente querrían matarlos.
–Yo tampoco lo creo –dijo Noble–. Sería muy cruel meterles ahora el miedo en el cuerpo.
–En cualquier caso –dije–, Jeremiah Donovan debería haber sido más previsor.
A la mañana siguiente nos resultó muy difícil vérnoslas con Belcher y Hawkins. Pasamos todo el día en la casa sin apenas decir una palabra. Belcher no parecía darse cuenta. Estaba estirado junto al fuego, como de costumbre, con su habitual expresión de estar esperando a que algo imprevisto ocurriera, pero Hawkins sí lo notó y lo achacó a la derrota de Noble en la discusión de la noche anterior.
–¿Por qué tienes que tomártelo así? –dijo ceñudo–. Tú y tu Adán y Eva. Soy un comunista, eso es lo que soy. Comunista o anarquista, vienen a ser la misma cosa. –Y fue de un lado a otro mascullando hasta que explotó–. ¡Adán y Eva! ¡Adán y Eva! ¡No tenían nada mejor que hacer con su tiempo que recoger manzanas!
3
No sé cómo conseguimos pasar las horas, pero me sentí aliviado cuando el día empezó a quedar atrás y, tras retirar las tazas de té, Belcher dijo en su tono tranquilo:
–Bueno, compadres, ¿qué me decís?
Nos sentamos alrededor de la mesa y Hawkins sacó las cartas, y justo entonces oí los pasos de Jeremiah Donovan en el camino y un oscuro presentimiento cruzó por mi mente. Me levanté de la mesa y lo alcancé antes de que llegara a la puerta.
–¿Qué quieres? –pregunté.
–Quiero a esos dos soldados amigos tuyos –dijo poniéndose rojo.
–¿Así, sin más, Jeremiah Donovan? –pregunté.
–Así, sin más. Esta mañana mataron a cuatro de los nuestros, uno de ellos un chico de dieciséis años.
–Mal asunto –dije.
En aquel momento Noble se reunió con nosotros, y los tres empezamos a caminar hablando en susurros. Feeney, el oficial de inteligencia local, estaba de pie junto a la verja.
–¿Qué vais a hacer al respecto? –le pregunté a Jeremiah Donovan.
–Quiero que tú y Noble los traigáis fuera. Decidles que van a ser trasladados de nuevo. Es el modo más delicado de hacerlo.
–A mí dejadme fuera de todo esto –dijo Noble con un hilo de voz.
Jeremiah Donovan lo miró con dureza.
–De acuerdo –dijo–. Tú y Feeney coged unas cuantas herramientas del cobertizo y cavad un hoyo al final de la ciénaga. Bonaparte y yo iremos después. No dejéis que nadie os vea con las herramientas. Me gustaría que esto quedara entre nosotros.
Vimos a Feeney y a Noble dirigirse al cobertizo y entramos en la casa. Dejé que fuera Jeremiah Donovan quien los informara. Les dijo que tenía órdenes de enviarlos de vuelta al Segundo Batallón. Hawkins soltó una sarta de maldiciones, y aunque Belcher no dijo nada, se notaba que también estaba un poco molesto. La anciana, haciendo caso omiso de nuestras órdenes, insistía en que se quedaran, y no dejó de darles consejos hasta que Jeremiah Donovan perdió los nervios y se volvió hacia ella. Noté que estaba de un humor de perros. Para entonces era noche cerrada, pero a nadie se le ocurrió encender la lámpara, y los dos ingleses cogieron sus abrigos a oscuras y se despidieron de la anciana.
–En cuanto uno hace de un maldito sitio su hogar, a algún imbécil de los altos mandos le da por pensar que estás demasiado cómodo y te manda a otra parte –dijo Hawkins estrechándole la mano.
–Mil gracias, señora. Mil gracias por todo –dijo Belcher como tratando de disculparse.
Rodeamos la casa y enfilamos el camino hacia la ciénaga. Solo entonces Jeremiah Donovan los informó. Temblaba de ansiedad.
–Esta mañana mataron de un tiro a cuatro de los nuestros en Cork y ahora vosotros vais a morir en represalia.
–¿De qué estás hablando? –saltó Hawkins–. Ya es bastante malo que jueguen con nosotros de esta forma como para tener que soportar además tus estúpidas bromas.
–No es una broma –dijo Donovan–. Lo siento, Hawkins, pero es verdad.
Y la emprendió con la consabida letanía sobre el deber y lo ingrato que era, aunque yo nunca había tenido la impresión de que el deber fuera un gran problema para la gente que estaba siempre hablando de él.
–Oh, ¡venga ya! –dijo Hawkins.
—————————————
Autor: Frank O’Connor. Traductor: Daniel Morales. Título: Huéspedes de la nación y otros relatos. Editorial: La Navaja Suiza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
BIO:
Frank O’Connor, seudónimo de Michael O’Donovan (Cork, Irlanda, 1903 – Dublín, 1966), empezó a escribir sus primeros cuentos con doce años y, durante su vida adulta, llegó a trabajar como librero, traductor, periodista y crítico literario. De joven, aprendió a hablar irlandés y se nutrió de poesía, música y leyendas gaélicas. Publicó sus primeros textos en Irish Statesman, y, al mismo tiempo, produjo obras de teatro de Ibsen y Chéjov en su ciudad natal, convirtiéndose en un dinamizador cultural. Su primer libro de relatos, Huéspedes de la nación, fue editado en 1931; al que siguieron más de treinta obras, entre cuentos y piezas de teatro.


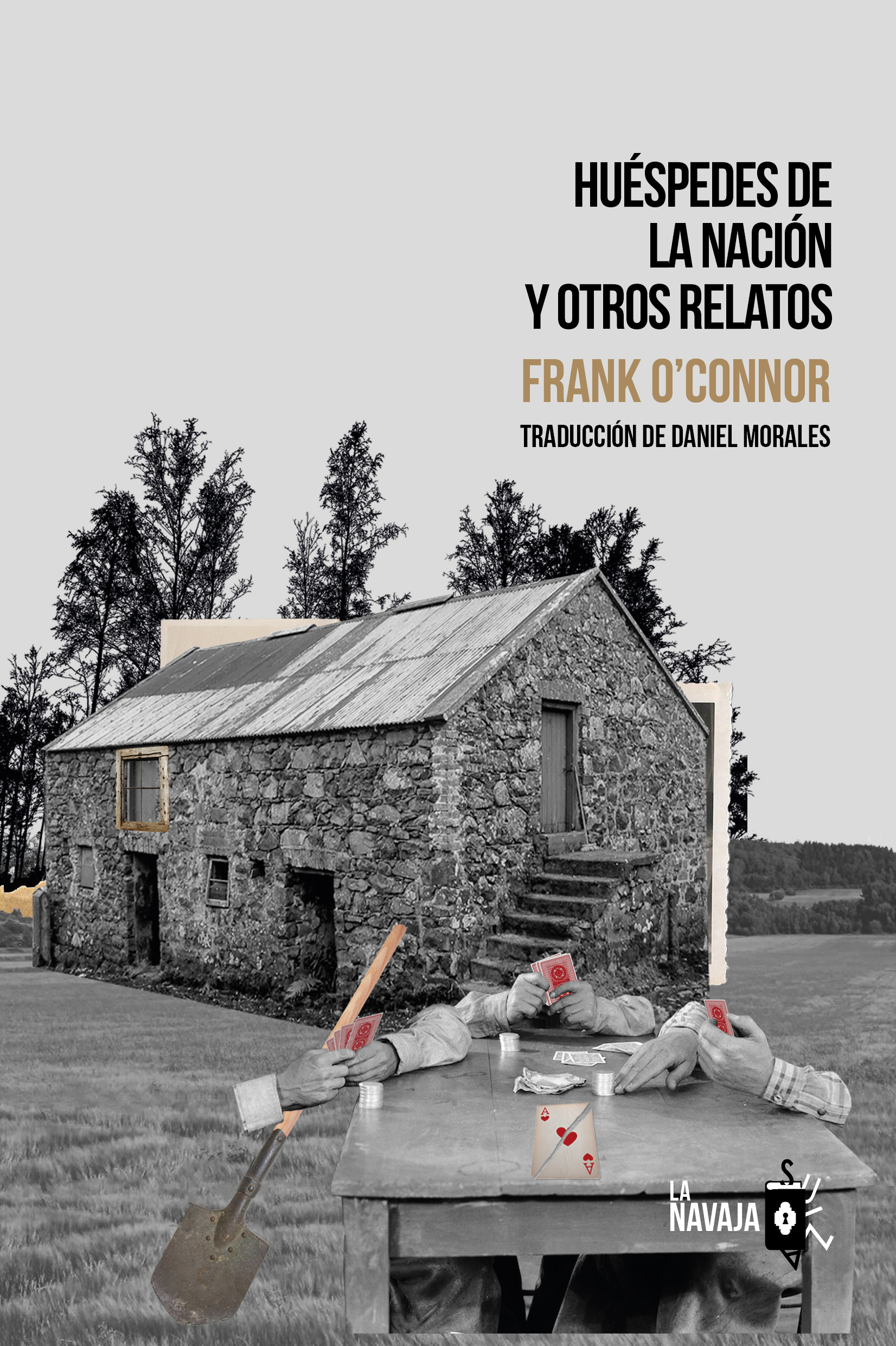



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: