Volcano Libros publica por primera vez en España a la ensayista y poeta escocesa Kathleen Jamie, considerada como una de las más destacadas autoras de Nature Writing del Reino Unido. Campo visual, que sale a la venta el 19 de septiembre, es una colección de ensayos que muestran la sorprendente capacidad de la escritora escocesa para descubrir vinculaciones especiales entre los fenómenos del mundo natural y nuestras vidas. Zenda reproduce un fragmento del libro.
AURORA BOREAL
Apenas hay rompiente, solo unas olitas que lamen los guijarros de la orilla. Así, para desembarcar, basta con llevar las zódiacs hasta la playa y saltar a tierra. Para ser exactos, más que de saltar, se trata de pasar las piernas sobre el lateral de las barcas hinchables y dejarlas caer al otro lado, idealmente entre una olita y la siguiente. Es importante no mojarse los pies; no tardarían en congelarse.
A lo largo de la costa se ven trozos de hielo blanco, traídos por las corrientes y las mareas. Una costa de hielo y huesos: todavía hay cazadores en estos parajes; más arriba de la línea del agua, la playa está sembrada con los cráneos y los espinazos blanquecinos de las focas y los unicornios marinos masacrados aquí mismo. Donde termina la playa y empieza la vegetación, hay un motor fueraborda abandonado, a punto de ser violentamente devorado por el óxido.
Mientras amarran las zódiacs, Polly y yo nos quitamos los chalecos salvavidas y los dejamos al lado del motor abandonado. Polly —no voy a dar su verdadero nombre— procede de Europa Central, y es mi compañera de camarote. He tenido suerte con ella y me gusta su compañía. Una especie de risa triste, melancólica, acompaña a sus palabras, o, tal vez, es solo su acento.
Formamos parte de un grupo que ha elegido dejar el barco y venir a tierra con la idea de subir a una pequeña cresta rocosa, simplemente por contemplar la vista. Vista, sin embargo, es una palabra demasiado apacible para la escala, inmensa, desconcertante, de estas tierras, y para su nítida luminosidad. Quiero llegar a entender el lugar en el que me encuentro: un mundo completamente nuevo, un mundo de hielo. Estamos en una bahía. Hacia el este, en el mar abierto, iluminados por el sol de la mañana, los icebergs refulgen con un brillo rosáceo, el rosa de esos caramelos que llaman nubes. Han salido de los confines de los fiordos y flotan libres; las corrientes los arrastrarán hacia el sur y su lenta disolución. Otro iceberg, de un blanco deslumbrante, custodia la entrada de la bahía en la que está anclado el barco.
Polly y yo llevamos viejos plumíferos, el mío remendado con cinta aislante y gorros, guantes y botas. Una vez reunido el grupo, comenzamos la pesada caminata tierra adentro sobre unas plantas que no he visto en mi vida. Desde siempre me ha encantado la palabra tundra, con sus sugerencias nórdicas, de distancia y desolación, y supongo que lo que pisan mis botas son plantas de la tundra. La vegetación tiene los colores otoñales: rojizos, cremas, amarillos mostaza. Entre las rocas surgen sauces y abedules diminutos y también algo que podría ser uva de oso o gayuba. Entre las enmarañadas ramas horizontales de los árboles crecen líquenes y una especie de junco que se curva en el extremo, como los bigotes chamuscados de un gato. Estamos en septiembre. Al pisarlas, las plantas despiden un olor seco, herbáceo, que envuelve el aire cristalino.
—Mira, plumas. Esta, para ti —dice Polly.
Aunque había estado mirando las plantas del suelo, hasta que Polly se agachó y cogió una, no me di cuenta de que había plumas por todas partes. Plumas de ganso, enganchadas en las hojas secas y en las ramitas, que la brisa cortante terminará destrozando. Y también sus excrementos. Los gansos —cientos de ellos, preparados para la partida— se habían reunido aquí hacía muy poco tiempo, posiblemente ayer mismo. Para mí, los gansos solo van hacia el norte, hacia algún lugar allende el horizonte. Pero esto es ese lugar. Desde aquí van al sur. Sin darme cuenta, levanto la vista y miro hacia el mar, donde brillan los icebergs, como si quisiera avistar la última bandada que alzó el vuelo con destino a Islandia y el continente. Pero en este gélido cielo azul no se ve nada.
Cruzamos la ondulada llanura de los gansos y empezamos la ascensión de la cresta. Somos como una docena, procedentes de Europa y de Estados Unidos. Turistas todos, todavía desconocidos los unos para los otros, que se cruzan unas palabras corteses, empezando a relacionarse, conociendo un poco de mundo: tal es nuestro privilegio, si eso es lo que estamos haciendo. Nos han indicado que nos mantengamos «detrás del rifle». Tenemos un guía, un joven biólogo danés, que lleva bengalas, para asustarlos, y una escopeta, como último recurso, por si aparecen los fieros osos polares, pero no hay osos polares.
—¿Osos polares? ¡Si hace años que se comieron el último! —dice uno de los tripulantes rusos, moviendo la cabeza en un gesto de incredulidad.
Aprovechamos un afloramiento de rocas lisas, sin vegetación, para quitarnos las mochilas. Dejamos a un lado las cámaras y la escopeta, y nos agachamos o nos sentamos a resguardo del aire. Es una brisa adusta, que viene de tierra, y, aunque ligera en este momento, transmite una sensación de inmensa fuerza contenida, como sucede con todo aquí. Cuando todos estamos colocados, el guía nos hace una sugerencia: callémonos, quedémonos quietos, en silencio, tan solo unos minutos, y limitémonos a escuchar.
Tenemos el mar, engañosamente encalmado, azul y sereno, poblado de icebergs, que se extiende hacia el este bajo un cielo ceniciento. Abajo, en la bahía, está anclado nuestro barco y, entre los pedazos de hielo de menor tamaño que se amontonan a su alrededor, parece una construcción muy compleja. Aunque es blanco, también parece sucio, como esas ovejas que, de pronto, cuando nieva, parece que están sucias. Detrás del barco, el lado opuesto de la bahía es una cresta marrón semejante a esta, y tras ella se ve una hilera de pináculos blancos, las puntas de los icebergs varados en una pequeña ensenada escondida. Hacia el oeste se alza una sierra de montañas marrones de poca altura, y detrás de esta cadena costera se insinúan los reflejos de algo que al principio tomé por unas nubes bajas, pero que, en realidad, es hielo, tal vez el borde del casquete polar. El aire es extraordinariamente claro.
Eso es lo que vemos. Lo que escuchamos, sin embargo, es el silencio. Poco a poco hemos entrado en el silencio más impresionante, un silencio radiante. Irradia de las montañas, del hielo y del cielo, un silencio mineral que ejerce una fuerte presión en nuestros cuerpos; un silencio que viene desde muy lejos. Es profundo, amenazante, y hace que mi mente parezca tan chillona como una bandada de gansos. Quiero acallarla, pero creo que me llevaría años. Echo un vistazo a los demás. Algunos miran a lo lejos, a la tierra distante o mar adentro; otros mantienen la cabeza baja, como si estuvieran en la iglesia.
Pasa un minuto, o, tal vez, dos, tal vez, cinco, y no se oye más que la brisa y este poderoso silencio… Y entonces pasa un cuervo volando sobre nuestras cabezas. Sé que a Polly le gustan los pájaros, así que la miro para comprobar que se ha dado cuenta, y sí, ha reparado en él; echa atrás la cabeza, alza una mano enguantada y calladamente se la pone de visera sobre los ojos. El pájaro, profundamente negro y solitario en el cielo, se dirige tierra adentro, planeando. Él también guarda silencio.
Los vikingos utilizaban los cuervos para la navegación, pues en esas latitudes, en verano, no hay estrellas visibles. Las antiguas sagas cuentan que los pobladores vikingos de Islandia llevaban cuervos. Cuando no había tierra a la vista, y las embarcaciones cabeceaban entre las olas, soltaban un cuervo y lo observaban; el cuervo ascendía hasta que estaba lo bastante alto para ver tierra. Y hacia donde se dirigía el cuervo, ponían la proa de sus embarcaciones abiertas y lo seguían. Puede que fueran también los cuervos los que los trajeron hasta aquí, en alguna de sus travesías, hace mil años. Mil años. Un abrir y cerrar de ojos.
Silencio, me digo. Escucha el silencio. Dejo de mirar al cuervo, solo un instante, y cuando vuelvo a mirarlo, ha desaparecido.
No sé cuánto tiempo estuvimos allí sentados. Lo único que sé es que nunca había oído algo semejante, un silencio que podía rechazar los sonidos, igual que el viento ahuyenta una pluma. Cinco, diez minutos, minutos en toda una vida.
Hay quienes dicen que no se puede experimentar un silencio total, porque siempre oiremos el silbido de nuestros propios nervios. Lo que quiere decir que oímos el propio sistema nervioso que nos permite oír. Nervios, porque no somos hielo, ni roca, sino animales. Azuzados por el frío y el hambre. Hace frío, dicen nuestros cuerpos animales: mejor moverse. No pierdas calor, sigue cazando. Conque, pasados unos diez minutos, por una especie de decisión tácita, algún movimiento, o una tos, pone fin a nuestra experiencia del silencio profundo, y la vida nos pone en camino sin más tregua. Poco a poco nos vamos poniendo en pie. Polly me busca con la mirada, me sonríe tímidamente y se encoge de hombros, un gesto que le es característico y que he aprendido a reconocer. Iniciamos el descenso, de vuelta a las zódiacs. Nadie habla hasta pasado un buen rato.
—————————————
Autor: Kathleen Jamie. Título: Campo visual. Editorial: Volcano. Venta: web de la editorial


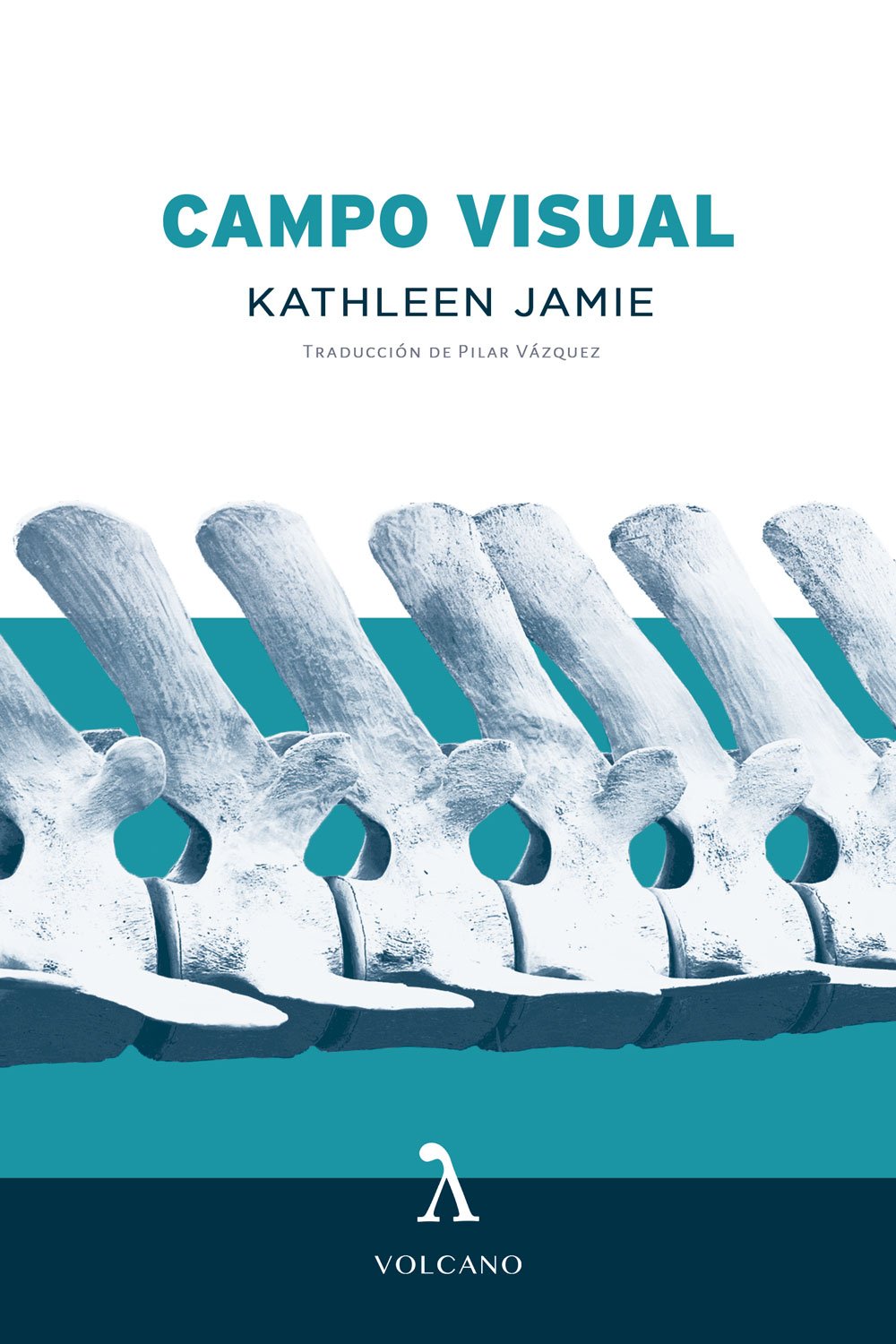



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: