La gente piensa en Cleopatra e imagina una diva enjoyada tumbada en un lecho de plumas, no una mujer regia capaz de conducir ejércitos enteros. La nebulosa de la Historia ha convertido a este personaje histórico en un icono de belleza y seducción, llenando su biografía de maledicencias, tergiversaciones y bulos. Por suerte, Duane Roller ha escrito una obra profunda en la que muestra a Cleopatra VI como lo que fue: administradora de un estado, comandante naval y, entre muchas otras cosas, defensora de las artes.
En Zenda ofrecemos el primer capítulo de Cleopatra: Biografía de una reina (Desperta Ferro), de Duane W. Roller.
***
Capítulo 1
LOS ANTEPASADOS DE CLEOPATRA Y EL CONTEXTO HISTÓRICO
Cleopatra VII, la última reina griega macedonia de Egipto, descendiente de un extenso linaje de monarcas tolemaicos, nació en torno a principios de 69 a. C. Su padre, Tolomeo XII, era apodado despectivamente, y acaso injustamente, el Flautista, o incluso el Charlatán. Llevaba ya en el trono una década cuando Cleopatra, la segunda de sus tres hijas, vino al mundo. Desconocemos la identidad de su madre, aunque es probable que se tratara de una mujer perteneciente a la familia de sacerdotes egipcios de Ptah que también contara con algún ancestro macedonio.
Tras la muerte del monarca macedonio, Seleuco terminó estableciéndose en la costa siria, donde, en 300 a. C., fundó la célebre ciudad de Antioquía, así bautizada en honor a su padre y en torno a la que creó la otra gran dinastía helenística, la seléucida. Tal dinastía, en su momento de apogeo, llegó a controlar un inmenso territorio que se extendía hasta la India. En la década de 190 a. C., tolomeos y seléucidas unieron sus destinos con el matrimonio de Tolomeo V y Cleopatra I.
De este modo, fueron los seléucidas quienes introdujeron en la dinastía tolemaica el distinguido nombre de Cleopatra, que detentaron otras cinco mujeres de la dinastía hasta llegar a la última Cleopatra egipcia. Pero no perdamos de vista que, en última instancia, el nombre se retrotraía a la propia familia de Alejandro, cuya hermana, así llamada, desempeñó un papel clave en la compleja biografía del monarca macedonio: fue en la boda de su hermana Cleopatra cuando el padre de ambos, Filipo II, fue asesinado. Es más, el nombre puede rastrearse incluso en la mitología, pues identificaba, entre otras, a la esposa de Meleagro, el protagonista de la célebre cacería del jabalí de Calidón. Cleopatra VII se crio, seguramente, escuchando los relatos de sus ilustres tocayas históricas y mitológicas. Y, si realmente descendía también de los sacerdotes de Ptah, semejante circunstancia añadiría aún más distinción a su linaje. Al antiguo dios se le venía asociando a los gobernantes griegos de Egipto desde la época del propio Alejandro y, de hecho, esta conexión se argüía con frecuencia como una de las principales fuentes de legitimación de los tolomeos.
Que sepamos, Cleopatra VII tuvo cuatro hermanos. Sus dos hermanas fueron Berenice IV y Arsínoe IV. Las tres hijas de Tolomeo XII, por ende, recibieron los tres nombres femeninos preponderantes en la dinastía. Berenice, la hija mayor, y probablemente la única nacida de Cleopatra VI, la esposa oficial del rey, fue aupada al trono por una facción mientras su padre se hallaba en el exilio en la década de 50 a. C., pero este la mandó ajusticiar tan pronto como regresó al país del Nilo. Arsínoe, la hermana más joven, recibió de Julio César el título de reina de Chipre (cargo que, por cierto, nunca llegó a ejercer), mas, en cuanto comenzó a congregar a su alrededor a la oposición a Cleopatra, se vio obligada a exiliarse en Éfeso, donde Antonio la ordenó asesinar a instancias de Cleopatra en 41 a. C. Igualmente, los dos hermanos varones de nuestra protagonista, Tolomeo XIII (nacido en 61 a. C.) y Tolomeo XIV (nacido en 59 a. C.) cayeron víctimas de las pretensiones dinásticas de esta. Aunque ambos gobernaron junto con ella durante breves periodos, la reina no dudó en precipitar sus respectivas muertes a lo largo de la década de 40 a. C. En resumen, ni uno solo de los cinco vástagos de Tolomeo XII falleció de muerte natural. Cleopatra, sin lugar a dudas, vivió unos tiempos difíciles. El Imperio tolemaico colapsaba y la estrella de Roma se encontraba en franco ascenso, aunque la República atravesaba también por serios problemas. Cleopatra, de niña, desconocería que su padre sería el último rey varón significativo de la dinastía, así como que las tensiones dinásticas la llevarían a ella misma a ser la causante de la muerte de tres de sus cuatro hermanos. Asimismo, la reina dio a luz a cuatro potenciales herederos, pero ninguno de ellos llegó a sucederla en el trono.
El padre de Cleopatra, a su vez, había nacido en los últimos años del siglo II a. C., en medio de una época turbulenta en la que la intervención romana sobre la política tolemaica se estaba intensificando. No sucedió directamente a su padre, Tolomeo IX, sino que, a la muerte de este último, se produjo una compleja pugna dinástica que duró casi un año, algo bastante habitual en el universo tolemaico. Tolomeo IX, fallecido a finales de 81 a. C., fue sucedido por su hija Cleopatra Berenice III (hermanastra de Tolomeo XII). Aunque, al verano siguiente, una facción hostil al gobierno en solitario de una mujer terminó obligándola a aceptar que rigiera junto con su primo e hijastro de 19 años Tolomeo XI, a quien tomó como esposo. Detrás de todos estos movimientos se encontraba el dictador romano L. Cornelio Sila, que, por entonces, se hallaba en el momento culmen de su poder y que durante años había mantenido a Tolomeo XI en Roma tratándole como a un protegido. Sila, recordemos, tenía muchas conexiones entre las monarquías locales, especialmente en el norte de África y en Asia Menor, y fue uno de los primeros romanos en tratar de sistematizar el destino de los diversos reinos que rodeaban las provincias romanas. En cualquier caso, el matrimonio de Tolomeo XI con su madrastra de 36 años no le debió de resultar particularmente satisfactorio, pues, menos de un mes después de la boda, la reina murió a manos del rey, que también perdió la vida en los subsiguientes disturbios.
La muerte de tres gobernantes en pocos meses dejó un vacío de poder que los romanos se mostraron más que dispuestos a subsanar. De hecho, la intervención romana contaba con cierto respaldo jurídico, pues, o bien Tolomeo XI o, más probablemente, su padre Tolomeo X –que reinó hasta su derrocamiento en 88 a. C. y murió poco después mientras trataba de recuperar su trono– había legado el reino a Roma como garantía de sus deudas. Resultaba verosímil que Roma invocara dicho testamento y se anexionara Egipto, pues, a la altura de 80 a. C., quedaban ya pocos tolomeos capaces de preservar la dinastía. Tolomeo XI había muerto sin descendencia y Tolomeo IX había tenido dos hijos varones, pero ninguno de ellos legítimo. Como sucede con la madre de Cleopatra VII, desconocemos quién fue la madre de estos: es posible que también perteneciera a la élite sacerdotal egipcia, pero los datos disponibles son todavía más oscuros que los referentes a la progenitora de nuestra protagonista. A uno de estos hijos ilegítimos le fue concedido Chipre, que rigió durante veinticinco años con el nombre de Tolomeo de Chipre. El otro, Tolomeo XII, el futuro padre de Cleopatra, se convirtió en rey de Egipto. Ahora bien, a diferencia de lo que le sucedió a su hija, la filiación de Tolomeo XII fue cuestionada durante el resto de su vida, hasta el punto de que, a menudo, se le motejó nothos, «bastardo», lo que, de ser cierto, no hubiera significado otra cosa que la constatación de que, como la propia Cleopatra, el rey tenía sangre egipcia. También recibió el epíteto Auletes [Flautista], inspirado en su adopción del título Nuevo Dioniso y en sus supuestas actuaciones durante los festivales dionisíacos. Se casó con su hermana, Cleopatra VI, y es probable que tuviera relaciones con al menos una mujer de la familia que ostentaba el sacerdocio hereditario de Ptah. Engendró cinco hijos: Berenice IV, Cleopatra VII, Tolomeo XIII, Tolomeo XIV y Arsínoe IV. Como vástagos del Nuevo Dioniso, todos ellos podrían haberse considerado descendientes de un dios, pero no tenemos evidencias de peso de que ninguno llegara a ser deificado en vida, aunque Cleopatra siempre fue objeto de una veneración propia de una diosa. El nuevo rey, en cualquier caso, era joven cuando ascendió al trono, pues contaba tan solo unos 20 años, y los rumores acerca de su indolencia y su afición al lujo no tardaron en circular, acaso como reflejo de un genuino desapego por los asuntos de gobierno y por todo lo relativo a la política global, motivado, quizá, por la clara consciencia de que había llegado al trono tras el descarte de todas las demás opciones posibles. Es muy probable que se tomara más en serio sus funciones sacerdotales, de hecho sus retratos muestran una cierta dignidad. Los retratos en las monedas, sobre todo, resultan llamativamente similares a los de su hija Cleopatra VII.
Los primeros años de su reinado, en los que, entre otras cosas, nació nuestra protagonista, fueron tranquilos. Pero la situación que el rey había heredado continuaba siendo arriesgada. La población de Alejandría (cuyas distintas facciones respaldaban a otros potenciales gobernantes, vivos o muertos, y defendían los intereses egipcios y la implicación romana, o bien criticaban esta última) había mostrado ya previamente su disposición a intervenir con violencia en las cuestiones de Estado. Además, la progresiva presencia de Roma, articulada a través de distintos ámbitos financieros y políticos, resultaba ominosa. Es más, el desencanto con los tolomeos en su conjunto era creciente. Y la imagen del monarca como un tímido flautista bastardo, por mucho que tuviera más de maledicencia que de realidad, en definitiva no ayudaba a tranquilizar las cosas.
A finales de 69 a. C., la esposa oficial de Tolomeo, Cleopatra VI, perdió su favor. Desconocemos los detalles al respecto, pero a partir de esa fecha la consorte desapareció de los documentos y de las inscripciones, en los que no reapareció hasta más de una década después. Tal alejamiento acaeció apenas unos meses después de que otra madre diera a luz a la futura Cleopatra VII, pero no sabemos si las relaciones extramatrimoniales de Tolomeo tendrían algo que ver en la fortuna de su esposa. Fuera como fuese, el episodio constituye un nuevo indicador de inestabilidad y, aunque nada sabemos acerca de las relaciones personales del monarca durante los años inmediatamente posteriores, lo cierto es que sus tres hijos menores nacieron en ausencia de la reina.
Para entonces, Egipto se había convertido en un tema de conversación habitual en Roma. Es difícil, sin embargo, sintetizar en pocas líneas la situación que por aquellos años se vivía en la urbe y la forma en la que dicho contexto afectaba a Egipto. Desde su victoria definitiva sobre Cartago ochenta años antes, Roma se había convertido en una potencia mundial, cuyos territorios se extendían a lo largo y ancho del Mediterráneo. Esta evolución, sin embargo, no había dado lugar a ningún cambio institucional significativo: Roma continuaba operando como una ciudad Estado centroitálica, tal y como lo llevaba haciendo sin apenas variaciones en los últimos siglos, y no estaba preparada para funcionar como una potencia global. Sus amplias conexiones, en todo caso, le reportaban vínculos con muchos otros Estados, comenzando por los reinos griegos que habían cristalizado tras los tiempos de Alejandro Magno. En el Mediterráneo occidental también coexistían otros reinos indígenas, no griegos, aunque, a menudo, fuertemente influidos por la cultura helena. Desde el siglo II a. C. todos ellos contemplaban a Roma como la gran potencia emergente en el Mediterráneo. Los reyes enviaban a sus hijos a Roma para que se les educara, acudían ellos mismos a la urbe como refugiados ante las potenciales crisis e incluso cedían en testamento sus Estados a la República para convencer a sus respectivos familiares de la futilidad de cualquier intento de usurpación.
Por su parte, el interés que Roma sentía por todos estos reinos no era solo una cuestión de política global, sino también de finanzas, pues los recursos de los que disponían todos estos monarcas excedían de largo los ingresos de la urbe. Incluso tras la aceptación en 130 a. C. del legado de Átalo III de Pérgamo, que supuso para la República no solo la anexión de importantes territorios, sino también unos inmensos ingresos que resultaron sumamente útiles en los difíciles años posteriores a las Guerras Púnicas, Roma continuaba contemplando a los reyes con codicia. Sin embargo, el obsoleto gobierno de la urbe carecía de instrumentos efectivos para hacer frente a las necesidades. El antiguo sistema de magistraturas electivas a corto plazo no operaba con eficiencia en un Estado cuyos territorios se extendían de un extremo al otro del Mediterráneo. Los generales enviados a las provincias más lejanas no tenían casi tiempo para familiarizarse con las peculiaridades de sus cargos antes de que estos tocaran a su fin y apenas disponían de fondos para cumplir con sus responsabilidades, salvo que emplearan para ello las riquezas de los locales. De hecho, el servicio en las provincias se convirtió en una forma habitual de labrarse una fortuna, ya fuera mediante métodos legales o ilegales, fortuna que, a su vez, el agraciado podía emplear para impulsar su carrera política. En suma, los magistrados estacionados en los límites del territorio romano contemplarían con avidez las riquezas de los reinos aledaños, acaso preguntándose qué parte de aquellos recursos serían capaces de conseguir para Roma y para ellos mismos. Los monarcas, por su lado, se verían atrapados en un callejón sin salida: Roma constituía una fuente indispensable de protección y estabilidad, pero en cualquier momento podía acabar con ellos y con sus reinos. Y la naturaleza errática de la política interna romana no facilitaba las cosas, pues, el mismo líder político que un año alcanzaba una posición prominente, al año siguiente podía verse relegado al ostracismo. Algunos incluso acababan exiliados en provincias remotas en las que la extorsión a sus vecinos se convertía en la única manera de recaudar fondos para forzar el regreso; unos fondos que, por ejemplo, podían emplear para movilizar ejércitos privados que colaboraran en la restitución. Y, de la misma manera que los distintos líderes ganaban y perdían preeminencia, otro tanto sucedía con quienes los apoyaban: si un prócer romano que en su momento había protegido o apoyado a un rey caía en desgracia, este último se convertía al punto en presa fácil para sus oponentes. Irónicamente, todos los monarcas que buscaron el apoyo romano para estabilizar y preservar sus reinos desataron un proceso que a menudo se prolongó durante varias generaciones, pero que condujo a los Estados a la ruina de forma ineludible.
—————————————
Autor: Duane W. Roller. Título: Cleopatra. Traductor: Jorge García Cardiel. Editorial: Desperta Ferro. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


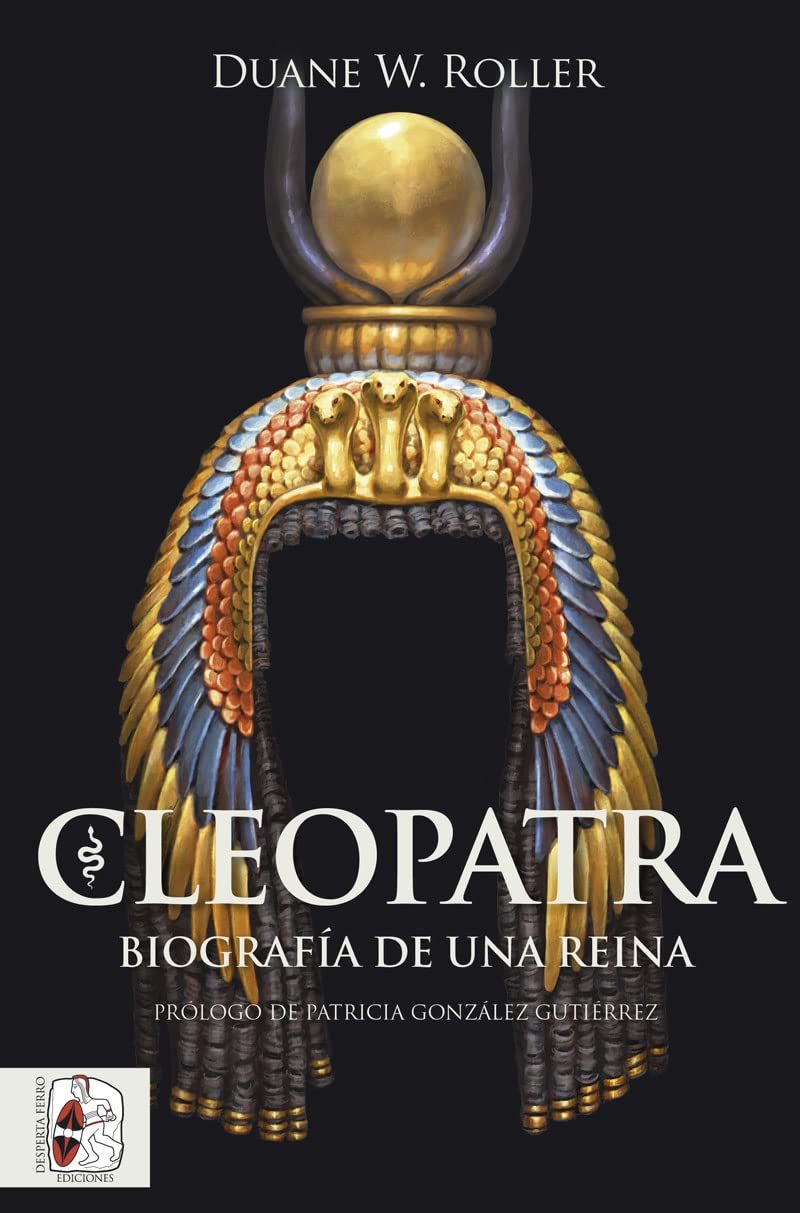



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: