Ese cadáver que plantaste
el año pasado en tu jardín,
¿comenzó ya a retoñar?T. S. Eliot
Ahora que todo eso ha pasado, ahora que nuestro abuelo ha regresado a la casa en la colina y volvemos a escuchar una vez más sus cánticos desesperados a no sé qué deidades del abismo, resulta extraño echar la vista atrás y pensar que el género de terror estuvo a punto de desaparecer cuando yo era sólo un niño. Por entonces la vieja casa de la colina era una más entre las muchas que habían quedado abandonadas en la periferia de los grandes núcleos urbanos, allá en el corazón de un bosque cada vez más retorcido y devorado por las sombras, víctimas de un penoso deterioro que ya estaba durando demasiado, y muchos de los ancianos que se sentaban en la madrugada frente a las puertas de sus hogares a divagar y contemplar la luna no parecían esperar otra cosa que verla derrumbarse lentamente sobre sus cimientos. Es verdad que de vez en cuando se advertía alguna luz titilando en las vidrieras del altillo, o una sombra que pasaba al otro lado de las ventanas como una demostración, lamentablemente pasajera, de que la casa se negaba todavía a perecer. Pero era evidente que las cosas habían cambiado mucho desde los tiempos maravillosos y terribles en que el viejo (y muchos otros viejos antes que él) se sentaba ante una mesa colmada de papeles y, con la cabeza inclinada como si la luna hubiera posado una mano sobre ella, detallaba las horribles vidas de sus gimientes y de sus torturados, de sus grimorios escritos antes de que el primer hombre apareciese sobre la tierra y de esos animales que corrían por el mundo como parásitos del infierno.
Eran los tiempos del vehículo embrujado, de la chica que encerraba a todos sus compañeros del instituto en el gimnasio y los hacía arder, de los hoteles con sus legiones de demonios y de los payasos que asomaban una sonrisa desordenada por las alcantarillas. Eran buenos tiempos, hasta cierto punto, tiempos que recuperaban lo mejor de una época que muchos no llegamos a vivir, pero que se manifestaba de vez en cuando por las noches cuando nuestro armario tenía pesadillas o una televisión en blanco y negro echaba la vista atrás y se ponía a soñar. El hombre que veía un monstruo diminuto en el ala de un avión, por ejemplo, tratando de introducirse en su motor; o las réplicas de individuos producidas por unas vainas vegetales, en un bonito pueblo llamado Santa Mira; o el pequeño —que podíamos ser cualquiera de nosotros—indefenso y asustado al descubrir un extraño accesorio en el cuello de su padre, posiblemente el responsable de que ese hombre huraño y violento ya no se pareciera ni de lejos al cariñoso hombre que había sido hasta entonces; o el enfermo de las luces estroboscópicas que veía reducido su tamaño y, habitante de una casa de muñecas, se armaba de un alfiler para luchar contra una araña. Todos esos sueños como de la casa de la bruja iluminaban aquellas tristes madrugadas de entonces, esa época amarga en la que el bosque iba perdiendo sus hojas, las sombras emigraban no sabíamos adónde y la casa en la colina ya no era más que un montón de maderos con las ventanas rotas que ni siquiera asustaba a los niños… Sí, teníamos aún el pueblecito de Salem y el payaso, los niñitos que adoraban un demonio de maíz y al hombre que arrastraba a la playa a una mala esposa y a su amante y los enterraba hasta el cuello aguardando la marea, y, si me apuran, a los médicos y farmacéuticos trastornados del hospital Cook; pero de una manera u otra todos sabíamos que aquello no era suficiente cuando no se mostraba capaz por sí solo de iluminar una vez más la vieja casa en la colina. Mi padre y mi hermano mayor, en compañía de algunos otros hombres tan andrajosos y pálidos como ellos, rebuscaban día y noche en el cargamento que llegaba hasta las deterioradas librerías de la vecindad tratando de encontrar algo, un atisbo de esperanza, una pequeña prueba de que todo cambiaría una vez más para volver a ser como antes. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, la gente contaba historias sobre hombres que ascendían la ladera por detrás de la colina con una pala al hombro, que se pasaban la madrugada desenterrando huesos y, en algunas ocasiones —¡palabra!—, enterrando también en el destartalado jardín trasero de la casa extraños y terribles huesos nuevos. Todavía ignorábamos la existencia de esos misteriosos enterradores, envueltos en su halo de leyenda, y, por más que quisiéramos creer en ellos, pensábamos que no eran más que cuentos que los viejos del lugar nos contaban para que siguiéramos aferrados a una esperanza que cada día, a decir verdad, se iba tornando más débil. Gentes venidas del valle de Sesqua, hijos de una nueva luna, surgidos de una antigua conspiración contra la especie humana. Mucho más tarde supimos que todo eso era cierto, que entre el pueblo y el bosque había algo más que aquellos cansados traficantes de huesos que, por culpa de un largo y tedioso manoseo, habían hecho perder a los cadáveres casi todo su valor. Pero ellos, los llegados desde Sesqua y desde tantos otros sitios, la escuela de los conspiradores de la luna, trabajaban por detrás de la colina, picando por aquí y por allá, extrayendo los cráneos más complejos y estudiándolos sobre la palma de la mano, aprovechando un pequeño claro entre nubes, antes de asentir y guardarlo en una saca, y nada podíamos saber nosotros por entonces, pues ellos trabajaban donde nadie los veía y aún quedaba mucho tiempo para que se cumpliese aquella vieja profecía de Eliot: “¡Stetson, Stetson! ¡Tú que estuviste conmigo en la flota de Mylae! Ese cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín, ¿comenzó ya a retoñar? ¿Florecerá este año? ¿O el hielo repentino ha afectado a su lecho?” Quienes desde el valle contemplábamos con temor la caída de la casa en la colina ni siquiera imaginábamos que pudiera haber un lecho.
Fue entonces cuando el hombre delgado, de facciones extrañamente agradables, se dejó ver por el pueblo. Iba ataviado de una forma tan mundana que muy pocos repararon en su presencia. Apenas se detuvo entre nosotros, salvo para plantarse bajo el semáforo descolgado de la calle principal y, olvidándose de los cables suspendidos entre las fachadas medio en ruinas y los papeles ajados que volaban sobre su cabeza, contempló la casa en la colina con una mirada decidida, una mano en el bolsillo y la otra apoyada en la vieja pala que cargaba sobre el hombro. Empezaba a atardecer cuando lo vimos enfilar la carretera y ascender el accidentado caminito que llevaba hasta la casa. Algunos hombres lo siguieron de lejos, hasta el mustio calvero donde la caída de un rayo señaló, mucho antes de que yo naciese, el lugar exacto en el que una enorme verja de metal había cerrado hasta entonces el camino que conducía a la casa. Ahora sólo había una masa retorcida de metal fundido por todo recuerdo de esa verja y nada más, un fuselaje de hierros carbonizados donde aún se leían las iniciales grabadas en oro de aquel a quien reverenciábamos como el más grande de todos sus inquilinos. Los hombres observaron desde allí a aquel desconocido que, sin preocuparse por el inquietante aspecto de las nubes que comenzaban a arremolinarse en torno a la colina, seguía ascendiendo entre las rocas sin detenerse siquiera a volver la vista atrás. Regresaron al pueblo con los ojos iluminados por un tímido entusiasmo que los más viejos se negaban a reconocer. También él, dijeron, entonaba extraños cánticos, como algunos de los antiguos moradores de la casa. También él parecía tener esa electricidad animal chispeando y siseando sobre su cabellera. Su acento, sin embargo, no era de los alrededores. ¿Quizá inglés? Bueno, muchos allí recordaban que esos moradores olvidados habían sido en su mayoría ingleses e irlandeses, cuando no escoceses, cuando no galeses: Algernon Blackwood, que desató a aquel terrible Wendigo cuando los bosques eran todavía tan negros y tan espesos como la brea que ardía cerca de los pantanos; M. R. James, que llenó la casa de fantasmas; Robert W. Chambers, que sentó en el trono del desván a su terrible rey de amarillo. Y Arthur Machen, de quien podían contarse tantas cosas que resultaba imposible decidirse por una sola. (No, ni siquiera la historia de los arqueros que volaron un día sobre el pueblo…) Hasta el propio Yeats —o su fantasma— pasó más de una vez por allí.
Al final, los hechos son los hechos, y pese a la desconfianza de los ancianos, lo cierto es que las cosas empezaron a cambiar. Aquel inglés desconocido para todos nosotros no iba a descender tan fácilmente de la casa. Casi se diría que se atrincheró en ella, y durante un lustro se convirtió fácilmente en su amo y señor. Nos costaba imaginar de dónde diablos sacaba aquel tipo su extensa provisión de cadáveres, cuál era su truco para que no sólo creciesen, respondiendo a la vieja profecía del hombre de Mylae, sino que además lo hicieran en el perturbador estado de putrefacción en el que ellos y sólo ellos lo hacían. Pero poco importaba lo que, a fin de cuentas, no era más que una mundana curiosidad. Lo importante era lo que estaba sucediendo allá arriba, en el lugar que había estado a punto de morir. De pronto la casa se estaba llenando de vida —o como sea que llamemos a esa suma de oscuridades que está más allá de ella—, y el bosque empezó a poblarse una vez más con aquellos cadáveres horribles y maravillosos, aquellas enramadas y aquellas hojas a las que llamábamos así por un antiguo hábito del que nos costaba desprendernos, pues todo parecía tan nuevo y diferente que más bien daba la impresión de que nos encontrábamos ante un mundo que se inventaba por instantes ante nuestros ojos. Si el tipo aquel hubiera clavado un cartel en cada árbol para advertirnos, parafraseando a un célebre pintor, que “esto no es un árbol”, nos lo hubiéramos creído sin apenas pestañear. En casa fue mi hermano mayor el primero que se ocupó de la tala, deseoso de llegar cuanto antes a su dormitorio provisto de tan inexplicables leños. Mis hermanas le ayudaron después, y poco a poco el bosque se fue llenando de leñadores, de jóvenes contritos y embelesados, de gentes venidas de los pueblos y condados vecinos —también con sus propias casas abandonadas en la colina— que iban a recoger allí sus primeras provisiones para llenar los estantes de lo que, por una vez, podíamos llamar “librería” sin sentir que estábamos exagerando un poco.
Desde ese día, las noches dejaron de ser lo que habían sido hasta entonces para volver a ser lo que alguna vez fueron. Muchos no podían dejar de recordar al más memorable de los moradores de la casa cuando, entre aquellas nuevas perturbaciones que llegaban desde la colina y los bosques cercanos, encontraban a locos atendidos por psiquiatras que cruzaban la frontera de la vida y la muerte y se unían a comunidades tan extrañas como la que de pronto nos fue revelada en Cabal: “la raza de la noche”. ¿No había algo que resultaba a la vez antiguo y moderno en esas idas y venidas por divanes y clínicas mentales, por esas tierras que, como las avistadas por Dunsany, parecían dibujadas con materiales prestados de un mal sueño? Estaba seguro, y lo sigo estando todavía, de que Midian se encuentra en la periferia de Babbulkund y de Kadath, posiblemente como una tierra que corta en dos mitades esas geografías terminales de la pesadilla y el ensueño. Después de todo la creó Baphomet, que sólo puede crear algo a partir de restos descartados, de fragmentos previamente creados, para llevar hasta allí a ese retablo de criaturas atormentadas que se prodigan por los límites del sueño: Rachel, Lylesburg, Cara de Botón, una ancestral estirpe de la noche. Cabal no fue, es verdad, mi primer encuentro con las historias de aquel joven inglés que había llegado a la casa de la colina para cambiarlo todo, pero sí fue la que durante mucho tiempo nos impactó más a mis hermanas y a mí. Durante meses trazamos el plano de Midian, siguiendo como podíamos el complejo camino de Lori, que recuperaba a su manera los trabajos de Orfeo. Soñábamos con la Máscara y tratábamos de dibujar por la mañana esa alucinación aberrante que habíamos visto en nuestros sueños: los ojos cosidos, la boca como la de un payaso de Ligotti. Sí, las cosas, definitivamente, estaban empezando a cambiar. Qué obsesión sentíamos hacia unos mapas de pesadilla, hacia esa avalancha de los dibujitos soñados. Aquello sólo era capaz de conseguirlo un tipo como el hombre atrincherado en la colina: alguien que te metía sigilosamente en su imaginación y te hacía suyo.
Pero, como digo, antes de Cabal había venido todo lo demás. En particular aquellos libros rojos que sostenías contra el pecho y que parecían, literalmente, chorrear sangre. Con el tiempo dejaron de ser rojos, salvo por esa densidad pegajosa que terminaba por teñirte las manos, y se convirtieron en unos bellos grimorios de color negro, pero el efecto seguía siendo el mismo. Recuerdo cuando por el pueblo circularon los primeros cubos de Lemarchand, los macabros experimentos con los cables y los anzuelos que algunos vecinos del lugar empezaron a poner en liza en el secreto de sus sótanos y dormitorios. Pero sobre todo recuerdo aquellos dados que alguien había traído de algún remoto monasterio entre Driopis y Loutra, y que habían servido a una siniestra comunidad de monjes, “Los hijos de Babel”, para que el mundo se jugase cada día su propia suerte. Los dados siguen allí, visiblemente inquietos, aguardando el caracoleo de una mano cualquiera, tratando de llamar la atención de quienes se detienen a observar su brillo taciturno en el interior de esa vitrina de la que sin embargo nadie se atreve a sacarlos. Otros preferirán las ofrendas condenadas desde el tiempo de la peste (“Cómo se desangran los expoliadores”), otros esos nudos aterradores que pasan y desaparecen por “La condición inhumana”, otros se volverán locos (nunca mejor dicho) por “Las pieles de los padres” o por los muertos vivientes que discurren por “Hijo del celuloide”. Los entiendo perfectamente. De hecho, me sigue costando un mundo chapotear de una sala a otra sala —de “El acontecimiento del infierno” a “Cabezacruda Rex”, de “Crepúsculo en las torres” a “Confesiones de la mortaja de un pornógrafo”— sin pensar en llevarme secretamente algo de allí antes de cerrar la puerta a mi espalda. Pero mi hermana menor y yo, mucho, mucho antes de que empezásemos a mantener unas relaciones impías, nos habíamos enamorado prematuramente de la reproducción del infierno que el desconocido había puesto ante nosotros desde las tinieblas de esa abominable fantasía titulada “Abajo, Satán”. Con qué sádico placer la perseguía yo de un círculo a otro círculo, abriéndome paso entre los destrozados y los despellejados, entre los que tachonaban obsesivamente sus carnes con extraños metales y retorcidos tatuajes y los que, suspendidos en el aire, gritaban a punto de morir de desesperación y de placer con cada pequeño tirón que los anzuelos ejercían sobre su piel, estirada hasta el máximo de su aguante por obra de unos cables que, entre aquella neblina rojiza, surgían perversamente de lejanos y gigantescos cubos de Lemarchand. Ella me esperaba desnuda sobre los restos en carne viva de todas aquellas historias, “El blues de la sangre de cerdo” con su “diminuto Dachau de animalitos domésticos”, “En las colinas, las ciudades”, con aquella “obra maestra que los buenos ciudadanos de Podujevo habían construido con su propia carne y sangre”, o “El tren de carne de medianoche” y ese monstruo “que colgaba a sus víctimas por los pies, afeitadas y desnudas, de los asideros del techo”. ¿Y qué puede un hombre hacer, qué puede nadie, cuando es tu propia hermana la que te espera sobre todos esos pedazos ensangrentados, sobre los fragmentos esparcidos de tu propia especie, simplemente por el puro placer de celebrar una vez más el encuentro más antiguo del mundo, sin esperar siquiera concebir a alguno de esos monstruos que han hecho mucho más vivas y terribles vuestras pesadillas?
Aquel desconocido se marchó de entre nosotros, cinco años después de su fulgurante llegada a nuestros valles y nuestros bosques. Decidió que su lugar estaba en otro sitio, en un reino de fantasía que nunca hemos comprendido demasiado bien, un universo remoto y lamentablemente diferente al que lo poseyó en los mejores cinco años de visiones y de encantamientos que pocos escritores de este mundo o de otros hayan podido jamás soñar. Gracias a él, la casa en la colina se revistió con sus viejas sombras y algunos nuevos habitantes comenzaron a ocuparla. No es que sean muchos, y tampoco es correcto decir que todos fueran nuevos. Sí, estaban los conspiradores como caídos de la luna, los vecinos de ese valle de Sesqua. Pero, de una manera inesperada, la aparición de aquel joven inglés, de cuerpo alargado y bellas facciones, sirvió para que la casa en la colina encendiera sus luces y el antiguo espectáculo del terror fuera observado, después de tantos años de penosas tinieblas, con una mirada nueva. Lovecraft, Machen, Chambers, Dunsany, se vieron enormemente beneficiados por su presencia allí, en la misma mesa que ellos, muchos años atrás, también ocuparon. Incluso otros que todavía (o eso creemos) están vivos, con habitaciones muy próximas al arcano despacho principal, recibieron el golpe violento y visceral de aquella luz. No seré yo quien diga, ni tampoco lo hará mi hermanita pequeña que se tiende sinuosamente a mis pies, que aquel joven taciturno llegó a crear una escuela. En realidad hizo algo mucho más grande que eso: él abrió una puerta y descubrió un mundo entero, un mundo que ya estaba allí desde mucho antes de que Sade pusiera la primera piedra sobre el cuerpo descoyuntado que serviría de cimiento a toda una iglesia; pero nadie, ni siquiera el propio Sade, había llegado a verlo como él. Los huesos, la carne hecha jirones, las cabezas peladas como si la piel fuera poco más que un pasamontañas, eran puertas abiertas a nuevos universos de placer y de dolor cuya intensidad producía visiones tan extrañas como aquellas que a lo largo de los siglos poetas boquiabiertos y viajeros accidentales (pisando sin querer las fronteras de otro mundo) habían visto descorrerse ante sus ojos. Algunas noches, en el pueblo, cuando la casa en la colina se ilumina contra un cielo teñido de sangre y vemos pasar una sombra de ventana en ventana, le damos las gracias a aquel joven inglés que dejó sobre la mesa su legado de tinieblas de la única manera en que sabemos hacerlo. Basta con que aquello pataleante que ponemos sobre el altar erigido ante la casa pueda chillar, o relinchar, o ulular, o llorar. Basta con eso. Una vez, cortando diestramente con el cuchillo, alguien descubrió un encofrado de metal allí donde el sentido común nos dice que debíamos haber encontrado unos huesos; pero esa es una historia tan desagradable y perturbadora que haré mejor si la reservo para otra ocasión.
—————————————
Autor: Clive Barker. Títulos: Libros de Sangre (Volúmenes I, II y III), Libros de Sangre (Volúmenes IV, V y VI) y Cabal. Traductora: Marta Lila Murillo. Editorial: Valdemar.


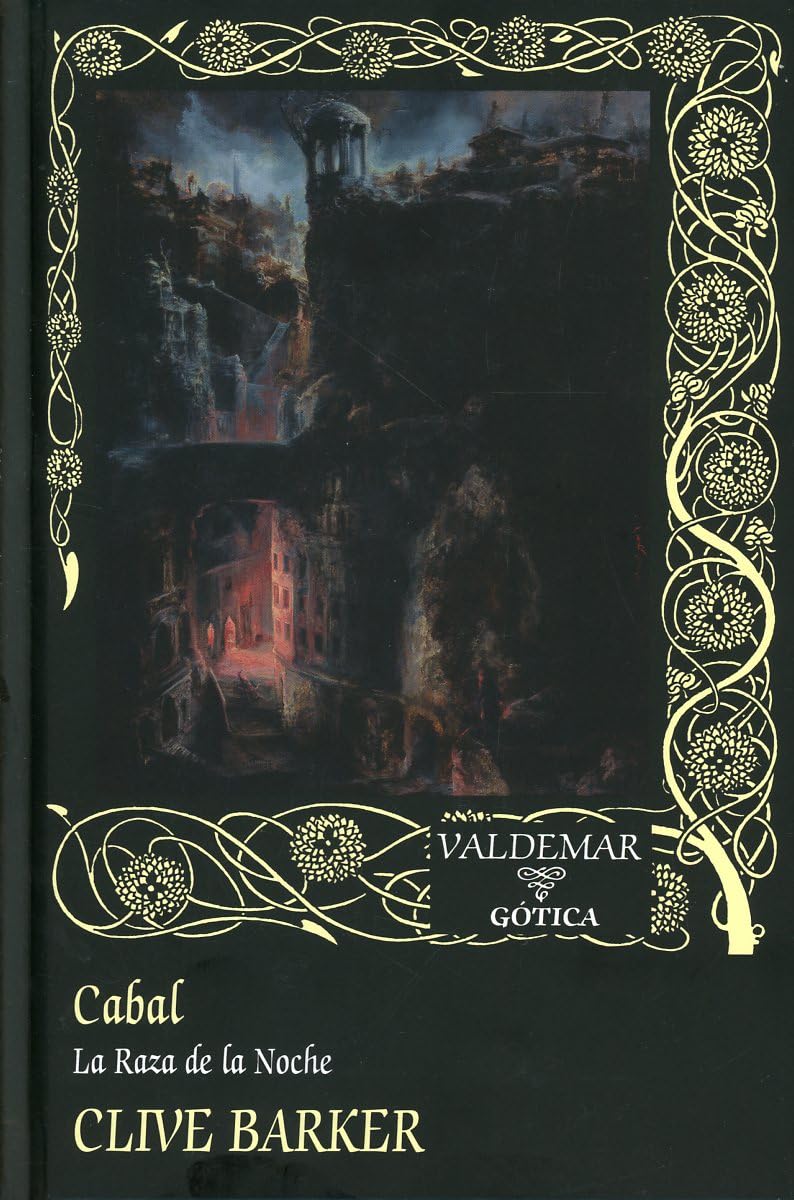
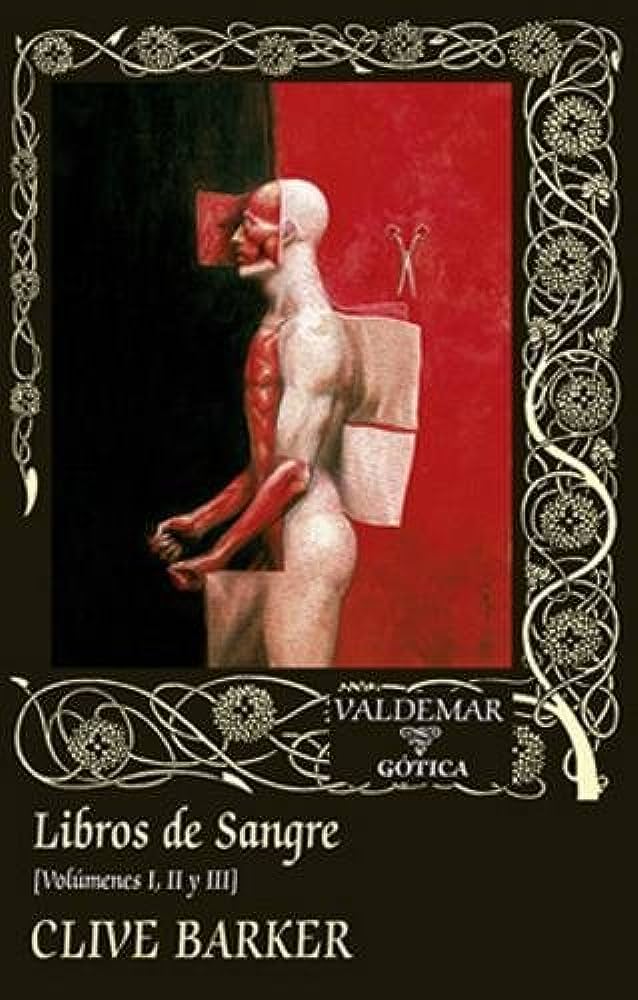
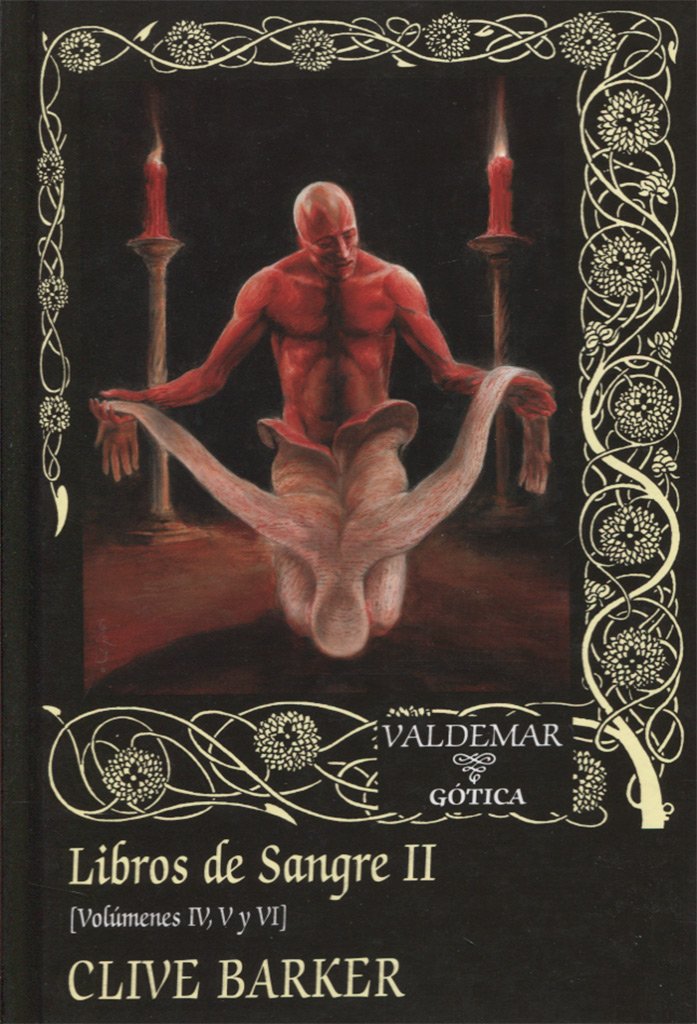



Que maravilla… Me quedo sin palabras porque desde la primera ya leo con la boca abierta… Hoy mismo salgo a por ese Barker del que lei hace mucho unos cuentos pero esto me recuerda que tengo que seguir leyendolo. Gracias infinitas Lorenzo por estas mañanas llenas de Literatura.
Gracias. Un rio extraño y hermoso, a la luz de los Astros. Comparto en FB. Tus artículos son imprescindibles !!.
Volvemos a encontrarnos y volvemos a coincidir en gusto! Un abrazo Alvari