Una editora muy perspicaz me pidió que intentara narrar, durante un verano entero, historias de amor y pasiones ocultas de personas comunes y corrientes. Esto sucedió hace catorce años en el diario La Nación de Buenos Aires. Con mi libreta de apuntes y mi experiencia de reportero salí a la calle en busca de esos relatos que iban a ser ilustrados por Liniers y que intentarían capturar tramos secretos e intensos de la vida privada. El periodismo no tiene las herramientas para narrar los sentimientos, y salvo excepciones, tampoco el permiso para exhibir en carne y hueso —más allá de una visión panorámica y sociológica— lo que todos y cada uno ocultan. Muchos argentinos se mostraban deseosos por contarme sus peripecias, sus deleites y sufrimientos amorosos, y sus increíbles vueltas de tuerca. Pero a poco de conversar, me pedían que cambiara los nombres y las circunstancias, las profesiones y los lugares, y que desdibujara sus identidades mezclando su historia con otras, porque el temor a ser reconocidos era paralizante. Fue así que debí recurrir a la ficción para contar la verdad. Tuve que literaturizar las historias ciertas para poder relatarlas de un modo acabado. Utilicé deliberadamente el tono de comedia, porque no otra cosa es a veces el enamoramiento, si uno es capaz de verlo desde fuera. La serie se llamó “Corazones desatados” y se publicaba en la revista dominical, con un éxito estremecedor: llegaban 1500 cartas y correos por semana a mi despacho, donde a la vez yo escribía mis columnas políticas. Al final de esa experiencia, publiqué todo el material en un libro de Alfaguara, en el que se agregaron textos más largos como “El amor es muy puto”, “La teoría de los mamíferos” y “Un mal día lo tiene cualquiera”. A lo largo de los años, muchísimos lectores me han escrito sobre esta serie, que se transformó también en lectura nocturna por Radio Mitre. Llega por primera vez a Zenda Libros una comedia narrativa por capítulos, donde se prueba que el amor crece en las incertidumbres y que te puede dar muchas sorpresas.
***
Se enamoraron porque no se parecían en nada. Ella era la vicepresidenta de una encuestadora española y él un bajista de jazz. Ella vivía en una mansión de San Isidro y él en un departamento de Barracas. Ella era formal y elegante, y él era desgreñado y transgresor. Ella era habladora y rápida, y él era lento y silencioso. Ella era ordenada y pragmática, y él era caótico y ciclotímico. Ella era amante de los deportes y la naturaleza, y él era sedentario y alérgico al sol. Se llamaban Clara y Geno, ella venía de dos matrimonios frustrados y él volvía de una catarata de convivencias confusas: se casaron a cielo abierto una noche primaveral de 1997. Fernández, que había sido cliente de la encuestadora, asistió a esa boda con más fastidio que deseo, pero al rato notó el abismo que sobrellevaba la pareja despareja y sintió mucha curiosidad. A una determinada hora de la madrugada, Geno y su banda tocaron algunas versiones quebradizas de Benny Goodman y Charlie Parker, y Clara tomó el micrófono e improvisó un divertido monólogo sobre cómo se habían flechado a pesar de las enormes diferencias. La volvía loca, previsiblemente, aquella módica rebeldía que el músico exudaba. Fernández observó que los amigos y familiares de unos y otros aplaudían pero no se mezclaban nunca: pertenecían a tribus antagónicas y podía reconocérselas a simple vista por sus peinados, por sus ropas y hasta por la manera en que el champagne los achispaba. La primera noticia que Fernández volvió a tener de los cónyuges fue cuatro años después, cuando la encuestadora le confesó al final de una reunión de trabajo que se acababa de separar. Se echaba la culpa de todo, estaba destrozada. Vistas en retrospectiva, las cosas no pudieron haber ocurrido de otra forma. Y empezaron a ocurrir en la mismísima luna de miel, que se hizo donde ella dispuso dado que le espantaba que él se hubiera perdido tantos lugares obvios y magníficos, tanto patrimonio de la Humanidad. A su regreso, Geno ya no usaba barba. Sólo le quedaba un bigote ramplón que lo hacía más atractivo pero menos inteligente. Seis meses más tarde se había cortado el pelo y le estaban arreglando la dentadura: aquellas piezas encimadas y amarillentas por la nicotina comenzaron a formar una blanca hilera perfecta a consecuencia de puentes, fundas e implantes. Clara cargó luego contra ese estilo agreste y lo hizo virar hacia un elegante sport. Sus propias amigas, al principio cautas, lo veían ahora tan guapo y limpio que no podían resistir la tentación de flirtear con él. Geno se dejaba llevar, entre divertido y maravillado, por tantas transformaciones. Clara comandaba esos experimentos con amor legítimo y tenacidad de madre. Le estaba cambiando la vida, y le gustaba mucho ese papel de maestra y diosa bienhechora. No quiso, en esa misma línea, que Geno siguiera tocando en tugurios y le instaló un estudio impresionante en el subsuelo de su casa, adonde los otros músicos iban a ensayar, primero extasiados por la tecnología, luego a regañadientes por esa asepsia naïf de zona norte y al final irritados por la simple envidia. Un día le plantearon a Geno que ese “quirófano” pasteurizaba el jazz, y que abandonaban esa locación o se desintegraban. Finalmente se desintegraron, y Clara convenció a su marido de que ingresara al Conservatorio Nacional. Luego, por supuesto, introdujo a Geno en la cultura del gimnasio y la vida sana. Modificó completamente sus horarios, sus hábitos alimenticios y sus expectativas. Y lo arrastró a los campos de golf, donde lo convirtió en un adicto, y a las pistas de ski, donde acusó varias heridas. En esos ambientes, el bajista de Barracas conoció a hombres de negocios que lo tentaron lúdicamente en largas sobremesas con inversiones exóticas y ganancias fáciles. Geno entró en el casino financiero como una adolescente en un lupanar, pero con el tiempo le tomó el gusto al juego: la plata puede ser una pasión más absorbente que cualquiera. La plata sustituyó a la música en el universo sensorial de ese hombre dispuesto a cruzar los límites y a cambiar hasta los vicios. Sus parientes no lo reconocían y aunque, en un principio, les había caído bien la mano protectora de Clara, a los tres o cuatro años ya la odiaban con activa militancia.
—Claro que no pensábamos lo mismo —decía Clara, enojadísima—. ¡Y esa era la gracia, imbécil! Esa era la gracia.
En el diván de su terapeuta fue canalizando su ira, aceptando sus errores y domesticando su depresión. A pesar de que ya había pasado por el fracaso matrimonial, nunca había sufrido tanto. Adelgazó diez kilos, comenzó a tomar ansiolíticos y antidepresivos, tuvo un accidente con su auto, se desmayó una tarde en un pasillo del Hilton, perdió dos o tres clientes de peso y su socio español le sugirió que se tomara un año sabático. Fernández no volvió a verla hasta el 2004, pero supo que al final ella vendió su parte y que se retiró a las sombras. Nadie la vio nunca más en el circuito de las consultoras y muchos creían que se había ido del país. Pero de pronto un amigo de un amigo vinculado a la crítica de arte le dijo a Fernández que ella estaba pintando. Fernández no quiso creerlo, pero un día recibió una invitación para una pequeña muestra. No pudo perdérsela. Era una salita más bien modesta, en el Village de Recoleta, y el vino y el jazz de fondo resultaban lo único de verdadera y legítima calidad: Clara era nada más que una empeñosa amateur con plata. Sus pinturas eran sombrías, y sugerían desencuentros y atracciones y polos opuestos. Lo más sorprendente, sin embargo, no era su obra sino su aspecto: le costó a Fernández reconocerla con el pelo largo hasta el coxis, envuelta en una camisola hippie y tocada por un sombrero bohemio. Cuando se acercó para saludarla le pareció que sus dientes estaban levemente amarillentos por la nicotina: ahora fumaba en boquilla de oro. En lugar de hablarle de sus cuadros, la ex encuestadora le dijo, entusiasmada: ¿Adiviná con quién cené anoche? Estamos volviendo.



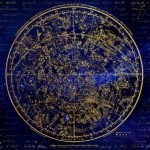


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: