Con el telón de fondo de la primera guerra carlista, mientras España decide su futuro y vive en la confusión de las revueltas y conjuras políticas que acosan al gobierno de la Reina regente, un famoso ladrón, un duque enamorado y un inglés políglota entremezclan sus destinos a causa de un collar antiguo y, según se dice, maldito. Una galería de ambiguos, oscuros y cautivadores personajes —políticos, intelectuales y artistas— desfilan por esta novela escrita con la maestría de quien se confirma en estas páginas como uno de los grandes narradores de aventuras. Zenda publica las primeras páginas de El collar de los Balbases (La Huerta Grande editorial. Colección Las Hespérides), la nueva novela de Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 1964).
Capítulo I
Gloucester Road, Londres, 1886
ENTRA UNA LUZ TAN MORTECINA por el ventanal que da al jardincillo que diríase no es luz sino apenas un simulacro de tal, el telón que se cierra y anuncia el fin de la escena. Hace frío y mis dedos están entumecidos. Me cuesta encontrar una posición cómoda para escribir sin fatigarme demasiado. Estoy mejor, para qué negarlo, cuidando de mi rosal en el invernadero que aquí, en el despacho, con una manta sobre los débiles muslos, reducido a escombros desde la muerte de mi querida Clarice. Pero el joven Murray, sin la perspicacia de su padre, aunque con idéntica insistencia, me apura para que acabe estas memorias que empecé gozosamente devorado por las llamas del entusiasmo hace ya unos años, y que el tiempo sin embargo ha ido extinguiendo como la lluvia inesperada apaga un fuego demasiado inconsistente. O al menos eso es lo que creía hasta hace un par de días.
Hoy me he levantado muy temprano y he dispuesto todo para que nada me perturbe y pueda avanzar en la redacción de mis recuerdos, ahora que ya intuyo por dónde seguir, cómo guiarme por esta galería subterránea de mis sospechas e intuiciones y cuyas oquedades por tanto y tanto tiempo me han mantenido en una torva penumbra. Sabe Dios que no soy una persona supersticiosa, pero tampoco puedo negarme a ciertas evidencias que he ido recopilando a lo largo de los años en lo que se refiere al collar de los Balbases. ¿Que alguien pueda pensar, al leer estas memorias, que son las divagaciones de un viejo chocho al que se le va la cabeza? Muy bien, pero por lo mismo que ya, a mi edad, apenas nada me arredra, poco me puede importar lo que piensen algunos.
Escribo pues en este cuaderno con un empecinamiento en el que hay algo de prisa y también de enervamiento, sobre todo desde que hace unos días recibiera inusual carta de mi buen Federico, quien lleva ya cuatro años repuesto como director del Museo del Prado, luego de casi veinte desde que fuera injustamente defenestrado por la llamada Revolución Gloriosa del 68…, una más en la larga historia de revoluciones y levantamientos de mi pobre y amada España. Su caligrafía algo tembleque y algunas frases donde parece remontar con esfuerzo el hilo de sus propias disquisiciones no enturbiaban sin embargo el tono amable de sus comentarios, que calentaron en algo la helada mañana de enero en que, hace apenas un par de días, Ambrose me trajo la correspondencia, cada vez más escasa, por otra parte.
Ya sabía yo de la muerte de su querida hija Luisa el año 84, pero nada me contó del cólico nefrítico que lo tuvo casi agonizando por las mismas fechas. Su salud, dice, contiene más herrumbre que la que se encuentra en los ocres de su gastada paleta. De manera que frente al ventanal que mira hacia Stanhope Gardens acomodé mis huesos ateridos, con los leños de la chimenea crepitando a mi diestra, bebiendo el té caliente que la vieja Mildred, cada día más sorda y cascarrabias, tuvo a bien disponer sobre la mesita de nogal donde había dejado un momento la carta de Federico. «¡Cuidado, diablos!», me vi obligado a increparle, porque a punto estuvo de volcar la tetera sobre los folios. Me miró ofendida, pero no dijo nada. En ellos, Madrazo me explicaba que ha testado a favor de sus hijos, pero también me habla de su contento, sus planes, sus renovadas ganas de pintar, después de haberse mantenido ajetreado y absorbido durante todo este largo tiempo por sus tareas al frente de un museo cada vez más potente y que empieza a hacer de Madrid una verdadera ciudad y no el poblachón que yo conocí en mis años mozos, años de los que guardo, no obstante, un recuerdo como de ensueño, tal que si mi corazón juvenil se preservase latiendo brioso bajo este cuerpo reseco y hastiado ya de todo. Federico Madrazo ha tenido también algunas palabras de recuerdo afectuoso para con mi primo Mariano, muerto ya hace más de tres años y cuyas extravagancias y derroches imperiales hubieran hecho empalidecer de envidia a un carruaje lleno de zares, durante las muchas décadas en que estremeció los salones más suntuosos de Europa con su arrogancia hierática, sus desplantes de califa, su munifi cencia de hidalgo desquiciado, que fi nalmente lo llevaron a naufragar en un océano de deudas, perseguido por implacables acreedores y alanceado por quiebras de fábula, como si se hubiera propuesto cerrar una genealogía epopéyica, la de los Osuna, con una pólvora fi nal que iluminara la noche europea por unos instantes, antes de desaparecer, convertida en cenizas y leyenda. ¡Pobre Mariano! Heredero del ducado de Osuna y de otros treinta títulos —cuando yo lo conocí era sólo marqués de Terranova—, de golpe quiso ser más que su hermano, más que los príncipes y reyes en cuyas cortes fue recibido magnánimamente. Abrumado de sí mismo hasta el desvarío, de pronto ya no pudo encontrar el camino de regreso a lo más íntimo de su ser y se extravió para siempre, dilapidando una fortuna de tamaño sideral en tan solo unos años…
Pero lo que en realidad me ha hecho saltar de la silla y me ha puesto en un estado de desasosiego que no me abandona del todo es lo que Federico me dice en su carta respecto a la muerte del joven rey Alfonso XII, a cuyas exequias asistió recientemente. De esto hará poco más de un mes y, sin embargo, ha tenido que ser mi buen amigo el que me hiciera llegar la noticia, ya que a mí me quedan pocas ganas de asomarme a los periódicos, que sólo traen desgracias, desórdenes y los vientos pestíferos de esta sociedad que parece abocarse a su destrucción, tiznada de hollín y emanaciones ponzoñosas que llegan incluso hasta este pacífico rincón de la ciudad. Debería haber hecho caso en su momento al viejo Richard Ford y regresar a Heavitree para evitar así el artero alcance de lo que muchos llaman petulantemente modernidad. O quizá sólo se trate de mi propia destrucción, que veo ya más cercana, lo que me hace rechazar todo lo que esta sociedad se empeña en arrostrarme en las narices como prueba de progreso y civilización. Al fin y al cabo, la medida de eso que llamamos la inmortalidad es nuestra propia finitud, ya lo sé.
El caso es que Federico ha deslizado en mi mente, socolor de referirse a este triste y regio deceso, la presencia del collar, aquella maldita joya que él tuvo el privilegio no solo de trasladar en un par de ocasiones a un lienzo, sino de admirarlo en un escote hermoso y joven muchas décadas antes de que la mujer de Pepe Alcañices —una rusa de fría inteligencia y arisca belleza esteparia, de nombre Sofía Troubetzkoy— llevara el collar que su marido recibiera en posesión al heredar, entre otros títulos, el marquesado de los Balbases. Exactamente como ocurrió cuarenta años atrás con su madre, cuando Nicolás Osorio y Zayas la desposara en una de las grandes bodas de aquellos lejanos años de este siglo que ya se acaba… Sí, Madrazo ha despertado en mí no sólo los bellos recuerdos de mi estancia en Madrid, sino que ha removido, como la azada remueve la tierra después del barbecho, mi fundado temor a que, efectivamente, sobre ese collar gravite una maldición que por lejana no es o ha sido menos funesta para todo aquel que lo posee o se mueve en el perímetro de su embrujo. Porque lo que cuenta mi amigo en su carta es apenas la última de las historias que cierran un largo sendero alfombrado de muertes inesperadas y dramáticas que yo he ido investigando con paciencia y temeridad durante todos estos años. Baste con decir que la hija de la Troubetzkoy, María de Morny, murió en París y por su propia mano, según se rumorea, a causa del despecho que sufrió al no ser correspondida en su amor por el joven rey Alfonso, compañero suyo de juegos e infancia…
Y lo que me refiere Madrazo en su última carta es que, al parecer, la reina Cristina de Habsburgo-Lorena, la mujer del desaparecido Alfonso XII, quedó prendada de aquel collar nada más verlo relampaguear una noche, bellísimo y terrible, en el cuello de Sofía de Troubetzkoy, quien tanto la había ayudado en la Corte, razón por la cual Cristina siempre le guardó un rencor lleno de humillación. El caso es que la reina no paró hasta arrancarle la promesa a su marido de que le conseguiría una copia del mismo. Y el buenazo de Pepe Alcañices, alentador de correrías —y perrerías…— del rey, además de su mayordomo real, consintió en mandar a confeccionarle una copia. Se trata de un collar que ha pervivido desde muy antiguo y de generación en generación en la familia Osorio, por la rama de los Spínola, y por lo tanto de un valor incalculable.
Pero hete aquí que la desgracia que persigue al collar de los Balbases volvió a cebarse enfangando la vida de estos regios nuevos protagonistas en su dilatada historia de desgracias. Porque el rey ha muerto sin ver descendencia y Alcañices, fi el a su palabra, pretendió entregar la copia de la joya a la reina, embarazada pocos meses antes del deceso real. Esta la rechazó con unas tristes palabras: «Ya para qué, Pepe, ya para qué ahora…».
Otra muerte trágica pues, otra historia de retorcido dolor donde aparece este collar.
Nuevamente se ha levantado ese viento de infortunio que sopla desde lo más remoto del tiempo y que yo pensé conjurado cuando mi querido primo Pedro, hermano mayor de Mariano, en un episodio lleno de zozobra, logró poner a salvo no sólo el collar, sino la honra de la mujer que amaba. Yo fui testigo de todo aquello y, si cierro los ojos, ahora casi siempre humedecidos por cualquier tontería, puedo verme con dolorosa nitidez en el palacio de mis primos, los Osuna, diez veces grandes de España.
¡Ah, quién pudiera ser joven otra vez! Me veo, sí. Un mozuelo despistado, lleno de sueños y pretensiones, algo fl aco y de alborotada cabellera rubia. Digo me veo y decirlo resulta exacto. Es como si el tiempo me hubiera otorgado una benévola ubicuidad para contemplarme desde fuera y desde lejos, con esa liviana ternura que reservamos para los muchachos en agraz. Allí estoy yo, entrando en aquel palacio de escaleras de mármol que se bifurcan en sendas curvas elegantes hacia la primera planta, bañadas por la luz de arañas de cristal como no he visto en ningún otro palacio. Llevo una carta de mi padre en la mano. Y Pedro y Mariano están esperándome en la entrada del palacio de Leganitos. Alto y de largas guedejas rubias, de corbata negra y frac, calzado con bota hasta la rodilla el uno; prematuramente calvo, vestido con manto ducal de terciopelo azul turquí, medias de seda blanca y zapatos también de terciopelo, el otro. Salen a recibirme con un abrazo de hermanos, a preguntarme por mi padre, por el viaje, por mis expectativas durante mi estancia en Madrid…
—¿Cómo está mi querido tío?— pregunta Pedro cogiéndome del brazo mientras dos criados se ocupan de mis bultos.
Y hoy, cincuenta años después, siento nuevamente su brazo cálido enroscado al mío. La misma entregada confianza por ese futuro que era todo promesas.
—————————————
Autor: Jorge Eduardo Benavides. Título: El collar de los Balbases. Editorial: La huerta grande. Venta: Fnac y Casa del libro


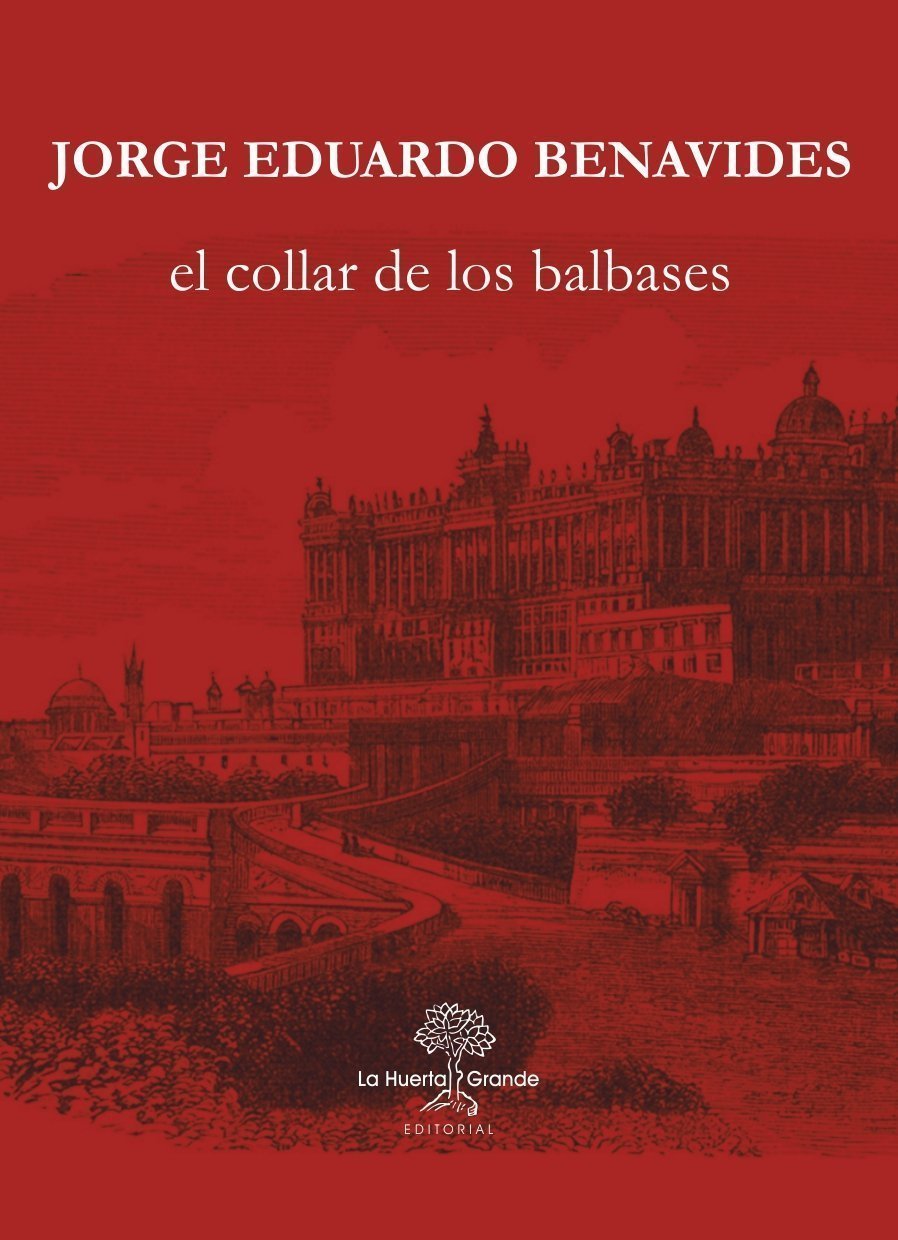



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: