En El delfín, Mark Haddon ha elaborado una recreación contemporánea de una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare: Pericles, príncipe de Tiro, versión a su vez de la leyenda de Apolonio de Tiro. El relato clásico narra la huida del héroe, perseguido por el rey Antíoco, tras haber revelado la relación incestuosa del rey y su hija. Con una prosa elegante y descriptiva, Haddon traslada esta historia mitológica al presente para reflexionar sobre las relaciones paternofiliales y el papel de la mujer en la sociedad actual. Un libro fascinante, de lectura deliciosa, que nos sumerge en un mundo de leyendas y mitología, con historias que se abren dentro de otras historias, engarzadas por una maraña de referencias perfectamente tejidas por la pluma del autor.
Zenda adelanta las primeras páginas de El delfín (Salamandra).
***
EL VUELO
Maia está embarazada de treinta y siete semanas. No le permitirían subir a bordo de un vuelo comercial, pero se alojan en casa de unos amigos, propietarios de viñedos en Bellevue Champillon, y otro invitado, Viktor, tiene una Piper PA-28 Warrior que lo llevará de regreso al aeródromo de Popham a la mañana siguiente. Su Land Rover lo espera allí y dejar a Maia en Winchester de camino a la costa del sur será lo más sencillo del mundo. A Philippe, el marido de Maia, no le gusta ponerla al cuidado de otro hombre, y mucho menos de uno a quien conoce desde hace sólo dos días, pero las piezas del rompecabezas parecen encajar de un modo tan feliz e imprevisto que le es prácticamente imposible negarse. Él conducirá hasta París, dejará el coche en el garaje de su apartamento, cogerá el Eurostar a Londres y llegará a la casa de Winchester un día después.
La aprensión de Philippe está justificada. Viktor tiene la licencia de piloto privado, pero no la habilitación para vuelo instrumental. Eso no tendría importancia si viajase sólo con Rudy, su hijo de nueve años: saldrían temprano, y si el tiempo u otras circunstancias sufrían cambios, siempre podían posponer el vuelo hasta el día siguiente o bien, si estaban ya en el aire, tomar un rumbo alternativo. Pero Maia nunca madruga, se demora en los desayunos, tarda mucho en hacer las maletas y ha perdido un collar de coral que, según reitera, podrán mandarle a Inglaterra cuando lo encuentren, si eso ocurre. Aun así, ese collar es el objeto de una búsqueda tan concienzuda como infructuosa en una casa ciertamente grande. Cuando ella está a punto, el almuerzo ha llegado y ha concluido. Si fuera una mujer menos atractiva, Viktor no tendría ningún reparo en reprochárselo, pero, aunque no lo impresionan demasiado sus actuaciones en la pantalla, sí lo sorprende estar en compañía de una mujer que parece devolverlo a los quince años: espesa melena rubia, ojos azulísimos, una belleza de revista, una simpatía algo alocada y un cuerpo torneado hasta los límites de la exuberancia. Luce una cicatriz en la mejilla, cortesía de un grajo que entró volando por la ventana de su alcoba cuando tenía diez años. La fascinación que siente por ella le resulta muy grata, aunque también algo alarmante, más aún tratándose de un hombre habituado a tener la sala de un tribunal, y de hecho cualquier sala, en la palma de la mano.
Seis meses más tarde, el jardinero, Bruno, encontrará el collar, ya sucio y sin brillo, en una alameda situada junto a la linde de la finca, un lugar donde los Beaufour rara vez se aventuran, y menos aún sus invitados. La única explicación razonable será que un animal, atraído por su vivo color, se lo llevó de los alrededores de la piscina y atravesó el prado hasta los árboles antes de reparar en la inutilidad de su esfuerzo. Considerarán enviarlo a Winchester, pero no darán con las palabras apropiadas para la carta adjunta, de modo que lo abandonarán discretamente en el fondo de un cajón, donde permanecerá durante muchos años.
Antes de emprender el viaje, Viktor llama una última vez al aeródromo para verificar el estado del tiempo. El informe no es tranquilizador, pero él decide que van a volar igualmente. Para su sorpresa, el retraso de Maia, lejos de irritarlo, parece volverla incluso más encantadora. No piensa permitir que ella lo vea nervioso o mal preparado para un vuelo como ése, de modo que se pone esa toga metafórica que le confiere una radiante confianza en la exactitud de sus juicios y decide seguir adelante con el plan: al fin y al cabo, el cielo despejado sugiere que la atmósfera es tan sensible como cualquier jurado a la fuerza de su personalidad.
Salen a la pista y Rudy se encarama a la avioneta de inmediato. Mientras Viktor lleva a cabo las comprobaciones externas, Maia lo observa con evidente interés y eso hace renacer en él parte de la emoción que sentía antes de cada vuelo. Entra en la cabina a través de la única portezuela y se instala en el asiento del piloto; luego ayuda a subir a Maia, se inclina sobre su regazo para comprobar que la puerta está bien cerrada, le enseña cómo funciona el cinturón y le da unos auriculares. Repostan y, a continuación, llevan la avioneta a la pista colocándola contra el viento. Viktor echa los frenos, advierte que la toma de combustible está en el depósito más vacío, la cambia al más lleno y comprueba los componentes eléctricos y los mecanismos internos: magnetos de encendido, carburador, estrangulador, palanca del acelerador, timones, alerones, cierres de cabina y cinturones. Ruedan por la pista y esperan a que un Hawker 600 despegue, gire hacia la derecha y se desvanezca en el cielo azul.
Todavía no han levantado el vuelo y Rudy ya se ha dormido en el asiento de atrás acunado por el ruido y el bamboleo. El chico se siente incómodo con casi todos los niños, pero es por entero autosuficiente, de manera que estas vacaciones han sido para él un pequeño paraíso en el que ha tenido acceso ilimitado a una piscina, una nevera de doble puerta bien abastecida y una caja con treinta y dos lápices de colores Caran d’Ache que le ha permitido continuar escribiendo y dibujando su epopeya en viñetas Los caballeros de Kandor. El recuerdo más preciado de esos días es nadar bajo la lluvia con el área de la piscina sólo para él, el efervescente repiqueteo de las gotas en la superficie y el silencio azul dentro del agua. Estudia en un internado donde los demás niños lo acosan de un modo demasiado indefinido y nebuloso para quejarse al respecto, aunque es algo que lo mortifica por dentro y sólo le quedan tres días de vacaciones, así que les ha sacado todo el partido posible a los días pasados en Bellevue (se acostaba tarde y se levantaba temprano) y ahora está agotado. Pero nunca regresará a la escuela: estará muerto en poco más de dos horas.
—Torre de Prunay, Golf Alpha Sierra en el punto de espera y listo para despegar.
—Golf Alpha Sierra, vía libre para el despegue, pista cero uno. Dirección del viento: cero dos cero grados. Velocidad: cinco nudos.
Viktor anda más descuidado últimamente, pero como lleva a Maia sentada al lado sigue todas las normas de emergencia y recita para sí el mantra de seguridad mientras aceleran por la pista: «Si falla el motor en tierra, cierro el estrangulador y aborto el despegue. Si falla el motor una vez en el aire, pero aún dispongo de espacio, cierro el estrangulador y vuelvo a aterrizar en la pista. Si no puedo aterrizar en la pista, elijo la zona más segura treinta grados a la derecha o la izquierda de la línea central y aterrizo en ella.»
Treinta millas por hora, cuarenta, cincuenta…, despegan. Viktor ladea la avioneta para situarla en su trayectoria mientras asciende. Se dirigirán hacia el noroeste hasta Le Touquet y luego hacia el norte siguiendo la costa hasta el cabo Gris-Nez antes de cruzar el Canal de la Mancha hasta el faro de Dover. Viktor nivela el aparato a mil ochocientos metros de altura y Maia empieza a hablar de un caballo llamado Bombardier y lo mucho que le gusta cabalgar con él por el Parque Nacional de South Downs siguiendo la ruta de Clarendon, Ashley Down, Beacon Hill… Sólo es cháchara superficial, pero, de vez en cuando, recibe un bien emplazado murmullo de asentimiento por parte de Viktor, que disfruta con el agradable sonido de su voz. Maia deja finalmente de luchar contra el rugido del motor y se dedica a contemplar el paisaje, de manera que Viktor goza de libertad para mirarla de vez en cuando e imaginar qué aspecto tendrá desnuda.
Mil quinientos metros por debajo hay una abigarrada alfombra de campos, la mitad arados, la mitad verdes, con retazos de bosque sobre Saint-Gobain y Noyon y la gruesa serpiente del Somme curvándose en dirección a Amiens. El cielo está ahora más nublado, el azul se esfuma y en el aire se perciben algunas turbulencias. Viktor habla por radio con la torre de Lille para una actualización del parte meteorológico. Unos cuantos nubarrones a trescientos metros de altura, jirones de nubes a ciento cincuenta y bancos de niebla a dos. No es la situación perfecta, pero ya han puesto rumbo a Le Touquet, así que no hay decisiones significativas que tomar. Además, Maia está hablando de nuevo, en esta ocasión sobre los defectos de su marido; lo hace de una forma que resulta triste, divertida y sorprendentemente tierna; Viktor se siente inmerso en un círculo de confidencias del que se ha visto excluido toda la semana, una sensación tan placentera al combinarse con la cercanía física que le presta poca atención al tiempo en paulatino deterioro. A la altura de Abbeville, las nubes se vuelven más densas de improviso. Viktor pierde el contacto visual con el suelo y observa que la visibilidad frontal se ha reducido hasta el punto de que ya no distingue el horizonte. Sabe exactamente qué debería hacer en esas circunstancias: ejecutar un cauteloso viraje de ciento ochenta grados y salir lo más deprisa posible de una situación potencialmente desastrosa. Y eso es justo lo que haría si viese preocupada a Maia, pero ella, lejos de comprender el peligro que corren, parece extasiada.
—Uno puede fantasear que ahí abajo está Turquía o Finlandia. Parece una estampa salida de Antoine de Saint-Exupéry.
Es la mayor estupidez que Viktor ha cometido jamás. La seguridad de Maia y de Ruby es más importante que cualquier otro factor, pero una parte cavernícola de su cerebro se resiste con furia a que cualquiera, mucho menos una mujer, y sobre todo una mujer tan seductora, lo considere poco competente. El mero hecho de darles vueltas a esos pensamientos ha pospuesto cinco, diez, quince segundos la maniobra evasiva que debería haber llevado a cabo, y eso termina por convencerlo de que lo mejor es mantener el rumbo y de que, crucemos los dedos, no tardarán en emerger al otro lado de los nubarrones.
Según un estudio estadounidense que todo el mundo cita durante los cursos de piloto privado, la esperanza de vida de un piloto que se interna en una nube sin formación para vuelo instrumental es de noventa segundos. A Viktor siempre le ha parecido una hábil exageración preventiva («aléjate, aquí hay monstruos») o quizá una estadística sobre los granjeros idiotas que en la Kansas rural pilotan sus avionetas fumigadoras como si fueran quads. Aun así lo aturde la velocidad a la que debe leer los instrumentos y reaccionar a sus indicaciones; cada vez le resulta más difícil ignorar los mensajes que le llegan de su oído interno.
Maia, impertérrita, sigue mirando por la ventanilla ajena a todo. Apenas han transcurrido tres minutos desde que han entrado en el banco de nubes.
Está exhausto y un poco mareado: su cerebro busca con tanta avidez un punto estable que contradiga lo que le anuncian esas subidas, bajadas, bandazos y zarandeos que empieza a tener alucinaciones: ve formas oscuras frente a él. La avioneta se ladea. Al tratar de enderezarla la inclina hacia el otro lado. Tiene que perder altura, tal vez así podrá salir por debajo de la capa de nubes; sólo necesita atisbar el suelo por un instante. Abre un poco el estrangulador y empuja suavemente la palanca. Dos mil pies, mil pies, ochocientos…
De no estar tan concentrado en mantener el aparato estable y nivelado, es posible que hubiera advertido el error elemental que estaba cometiendo. El altímetro está ajustado al nivel del mar, pero no están sobrevolando el mar: vuela sobre tierra firme. Pasan cuatro minutos. Cinco. La nube sigue sin disiparse. Hay una posibilidad muy real de que acaben estrellándose. Su propia muerte no le preocupa, pero no soporta la idea de matar a su propio hijo, no soporta la idea de matar a una mujer guapa y al niño que lleva en su vientre.
Rudy está soñando que juega con Babu, su amigo imaginario. Están de nuevo en Bellevue, es de noche y han cogido unos quesitos de La Vaca que Ríe de la nevera, se han preparado grandes vasos de granadina y han encendido las luces de la piscina: el agua es una lámina turquesa de luz líquida que oscila en la oscuridad.
Maia se vuelve y ve lágrimas resbalando sobre el rostro de Viktor, que, con un tono extrañamente formal, dice:
—Lamento mucho todo esto, muchísimo.
Durante unos segundos, Maia no puede evitar que el pánico se apodere de ella. La niebla se oscurece por un breve instante y, acto seguido, se estrellan contra el costado de un silo. Vuelan a setenta millas por hora y el silo está vacío, de modo que atraviesan la chapa de zinc. El parabrisas de metacrilato se parte, salta del marco y el borde roto cercena limpiamente la cabeza de Viktor. Luego chocan contra la pared opuesta del depósito, la atraviesan a su vez y se precipitan hacia la dura tierra. El tren de aterrizaje cede, el morro de la avioneta se inclina hacia delante e impacta contra el suelo; el motor sale despedido hacia atrás y le aplasta las piernas a Maia.
Casualmente, un médico alemán, Raphael Bhatt, conduce despacio por la pequeña carretera comarcal que une Gapennes e Yvrench cuando, de pronto, ve descender una luz de navegación verde a la izquierda de su coche. La niebla es tan densa que no puede distinguir si el aparato es un Cessna o un Airbus. Pisa el freno temiendo que el avión vire para cruzar la carretera, pero la luz sigue avanzando como un relámpago a través de la bruma, vuela más bajo que los árboles y finalmente desaparece. Aunque no conoce bien la zona, Raphael está bastante seguro de que no hay ningún aeródromo cerca. Le parece oír una explosión, pero es posible que lo haya imaginado. Reduce la velocidad al mínimo mientras espera una llamarada o una bola de fuego, pero sólo ve la carretera diluyéndose en la blancura. Incluso empieza a preguntarse si ha visto lo que ha creído ver, como le ocurre a uno tras un suceso extraordinario que no ha dejado rastro en el entorno.
Acelera de nuevo. Tras unos cientos de metros se desvía a la izquierda por un camino de tierra que lleva hasta una ruinosa casa de labranza. Un tractor oxidado, un montón de neumáticos viejos… Empieza a sospechar que se ha confundido, que el avión ha aterrizado en otra parte o que ha ganado altitud y probablemente se encuentre ya a más de ocho kilómetros de distancia. Aun así, se apea del coche. Sólo oye gruñidos de cerdos entre la niebla, el hedor de su mierda resulta agobiante. De repente se abre la puerta de la granja, un cuadrado de luz se recorta al otro lado del patio embarrado y aparece una mujer corpulenta que corre hacia él (moño, zapatillas, delantal de flores) y le grita «venez, venez!» como si se sintiera aliviada al ver que por fin ha llegado. Le indica por señas que la siga al otro lado del edificio, cuyas paredes consisten en planchas de plástico negro sujetas a un armazón de madera. El reflector de una alarma se enciende cuando pasan por debajo. El marido de la granjera está allí de pie, frente a ellos, inmóvil, señalando con el haz de una linterna hacia su izquierda, como si fuera un acomodador aburrido en el cine. Rodean la esquina de un granero.
Se trata, con diferencia, de la imagen más extraordinaria que Raphael ha visto en su vida. El morro del aeroplano está enterrado en la tierra, las alas partidas se han desplomado hacia delante y la cola está tan doblada que parece la de un escorpión. Inmediatamente detrás de los restos hay una gran estructura metálica que la avioneta ha destrozado, aunque es difícil apreciar los detalles bajo esa luz gótica. El doctor corre hacia allí. A través del cristal hecho añicos ve a una mujer rubia y menuda con un jersey beis de cuello alto. Apenas puede distinguir nada más porque tiene la cara llena de heridas. Está en avanzado estado de gestación. Raphael olvida el país donde se halla.
—Keine Panik, ich bin Arzt.
Coge la manecilla de la portezuela e intenta abrirla, pero no lo consigue. Planta un pie contra el fuselaje y tira con fuerza. Se abre al tercer intento rechinando ásperamente al arañar la superficie del ala doblada. Raphael se da cuenta de que las piernas de la mujer han quedado atrapadas entre el asiento y el panel de instrumentos. Ella susurra algo. Suena como si estuviera completamente borracha, como si tratara de transmitirle un mensaje importante pero no lograra formar las palabras. Es necesario sacarla de allí, necesita calmantes y él necesita examinarle la parte inferior de las piernas para determinar la gravedad de la hemorragia. Nada de eso es posible. Sólo entonces observa que no era ella quien pilotaba la avioneta. Hay un hombre sentado un poco más allá, en el otro asiento. Le falta la cabeza. Ese detalle no aparecerá en la prensa, pero en el bar del pueblo se rumoreará que el viejo Moreau encontró la cabeza al día siguiente en un campo cercano.
El amasijo metálico en que se ha convertido la avioneta chirría y se mueve. Raphael retrocede de un salto y espera a que la estructura halle un nuevo equilibrio. Acaba de hacerse un profundo corte en el brazo con un trozo de cristal, pero ni siquiera es consciente de ello. Hay muchas cosas de las que no es consciente. Sólo más adelante, en los recuerdos recurrentes que lo obsesionarán durante casi dos años, lo alarmará la posibilidad de que el avión se hubiese incendiado. Coge la linterna del granjero, regresa de nuevo junto a la mujer y al dirigir el haz de luz hacia el oscuro interior de la cabina ve al niño que yace a los pies del asiento trasero. Con la parte posterior de la linterna rompe la ventanilla triangular y mete la cabeza. Zarandea levemente el hombro del niño, pero no obtiene respuesta. Le presiona el cuello con dos dedos para comprobar su pulso. Nada. Gira la cabeza del pequeño y le levanta los párpados, el izquierdo y luego el derecho. No hay dilatación. Traumatismo craneal seguramente. La mujer del granjero reza en voz baja a su espalda:
—Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
La mujer herida se agarra el vientre abultado. ¿Será posible que esté de parto?
—Aguante —le susurra Raphael—. La ayuda llegará enseguida.
La cabeza de la mujer se menea de un lado a otro. Raphael no sabe en qué lengua está hablando, pero con ayuda de la linterna distingue un fémur roto. El hueso está al aire. Se quita la corbata e improvisa un rudimentario torniquete. Ella ni siquiera parece darse cuenta. Sus gemidos ebrios y sin palabras se van apagando. El balanceo de su cabeza es un metrónomo que marca un compás cada vez más lento. — Sea fuerte, pasaremos por esto los dos juntos. Aprieta el torniquete todo lo que puede y lo asegura con un nudo doble. Ahora sólo queda esperar. Le palpa el vientre. El niño se está moviendo. Los minutos que siguen constituyen la parte más perturbadora de la noche más perturbadora de toda su vida. Mientras aguarda los servicios de urgencias intenta brindarle un consuelo que parece cada vez más descabellado. Quiere desesperadamente que la mujer y el bebé sigan con vida.
—Puede hacerlo, la ayuda está en camino…
Tras un lapso que podría ser de diez minutos o de una hora, la cabeza de la mujer cae hacia delante y deja de moverse. Ha muerto, Raphael está seguro de ello. Sabe muy bien lo que debe hacer ahora. Al menos podría lograr que el niño siga vivo.
Le desabrocha el cinturón de seguridad a la mujer y se coloca a horcajadas sobre su regazo. Hay sangre por todas partes. La mano del piloto está inmóvil con el dedo señalando hacia arriba, como si lo hubieran interrumpido en medio de un discurso.
Raphael le tapa la nariz a la mujer y le echa la cabeza hacia atrás. Pone los labios en su boca y sopla con fuerza para llenarle los pulmones de aire. Su pecho se hincha. Tras unos segundos de pausa, repite el procedimiento. Si le llega aire suficiente a los pulmones y el corazón sigue latiendo, tal vez consiga que al bebé no le falte oxígeno. Se inclina hacia atrás, apoya la base de ambas palmas contra su esternón y ejerce presión. Uno… dos… tres… cuatro… cinco… De vuelta a la boca: tapa la nariz, echa atrás la cabeza, insufla aire. Mientras lleva a cabo la operación, a su alrededor reina una calma inquietante. El metal retorcido, la niebla, el ruido apagado de los cerdos, el ritmo de sus manos sobre el pecho de la mujer… La avioneta chirría de vez en cuando. O quizá sea el metal roto de la estructura que se alza sobre ellos. Raphael se imagina en un barco de hierro navegando por un mar sombrío. Él y el bebé aún no nacido podrían ser perfectamente los dos únicos seres vivos sobre la faz de la Tierra.
Durante las vacaciones no lleva reloj, de modo que cuenta y calcula porque los paramédicos necesitarán saberlo. Cincuenta ciclos de reanimación cardiopulmonar, unos veinticinco minutos… Oye sirenas, motores a toda marcha y voces; se halla de pronto en una película de ciencia ficción, rodeado de estruendo, focos cegadores, cascos y monos… Hay un vehículo grande distinto a cualquier otro que haya visto antes, podría ser el camión de bomberos de un aeródromo militar. Unas manos enguantadas lo cogen de los hombros y lo conducen al exterior de la cabina. Se aleja y luego se vuelve para contemplar la escena: las siluetas humanas, el crucifijo derribado de la avioneta, el rótulo «ca-956» en amarillo sobre verde oscuro, las parpadeantes luces azules, el chispeante siseo de los sopletes de oxiacetileno… Es como el gran lienzo renacentista de un nuevo mito. Y entonces piensa, por primera vez, que probablemente se trata de una familia: la madre está muerta, el padre está muerto, el hijo está muerto. ¿Y si ese niño sobrevive…? De pronto le ocurre algo que nunca le ha sucedido en los diecisiete años que lleva ejerciendo la medicina: una ráfaga de granizo violeta cruza su campo visual y ve cómo el barro de la granja se mece con elegancia para golpear su rostro desprotegido. Cuando vuelve en sí está sentado en un bidón de plástico con una taza de metal descascarillada llena de brandi; la mujer del granjero le alarga un paquete abierto con galletas LU de chocolate. En algún lugar llora un bebé.
—————————————
Autor: Mark Haddon. Traductora: Patricia Antón de Vez. Título: El delfín. Editorial: Salamandra. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


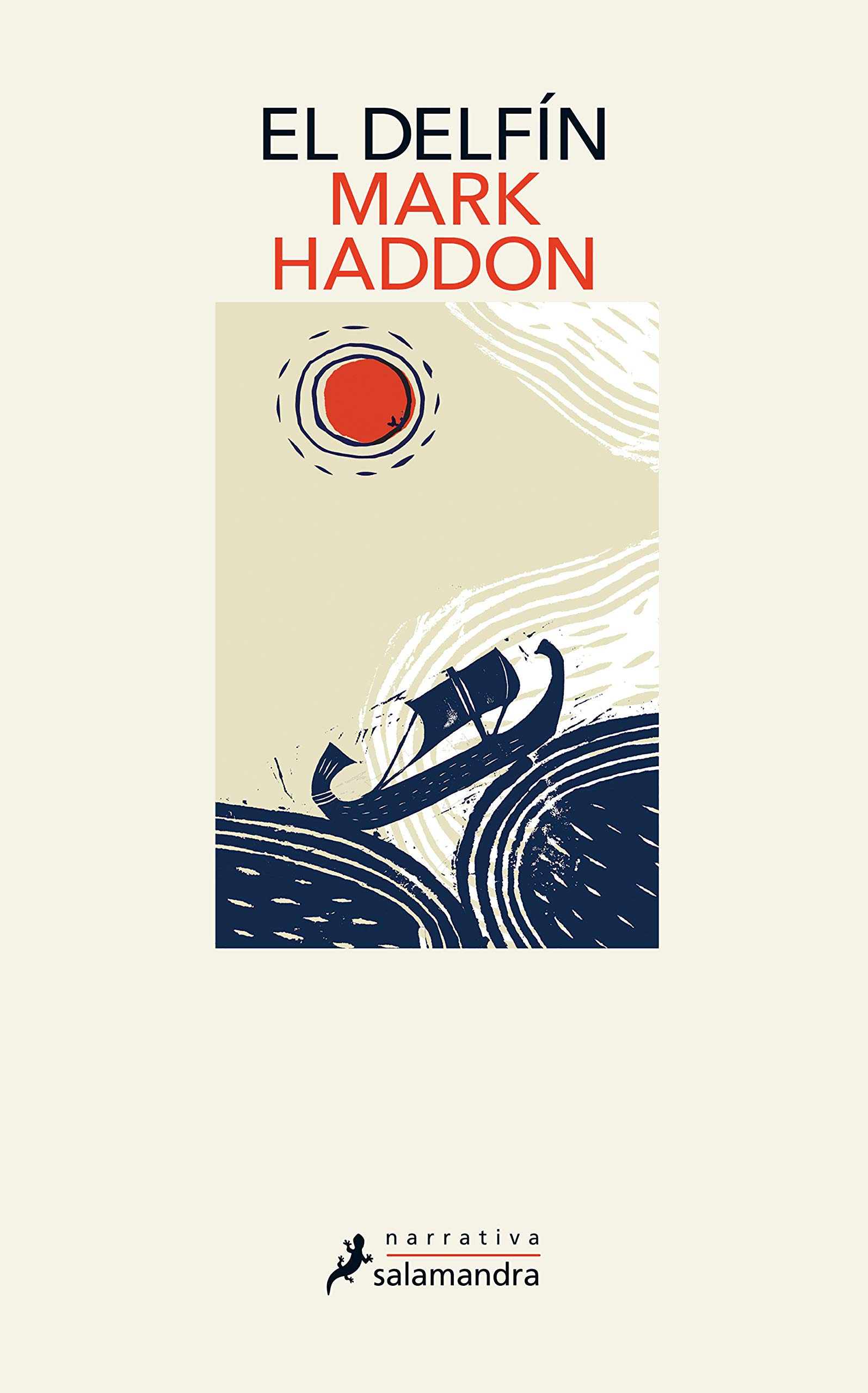



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: