La palabra «icónico» se usa hoy demasiado, no ya solo en el español cada vez más contaminado de inglés que usamos, sino también en este mismo idioma, pero esta es una de esas pocas veces en las que resulta apropiado usarla, porque convertirse en la primera imagen que a uno le viene a la cabeza al hablar de un género o subgénero es de lo más difícil que se puede conseguir en el cine. Si se habla de serie negra, se nos aparece Humphrey Bogart de gabardina. Si se trata del western, ahí está John Wayne a caballo (o caminando como si aún lo estuviera). Y si se trata de psicópatas, más o menos atrayentes, el que encabeza la lista es Aníbal el Caníbal, tal y como fue interpretado por Anthony Hopkins en 1991. Esta adaptación al cine de la que en realidad era una secuela de otra novela, El dragón rojo (Red Dragon) se convirtió en un clásico instantáneo y en una de las películas más conocidas de la historia, ganando además el repóker de Oscars más deseado: película (Kenneth Utt, Edward Saxon y Ron Bozman), director (Jonathan Demme), guión adaptado (Ted Tally), actor principal (Hopkins) y actriz principal (Jodie Foster) (el film también fue nominado a sonido y montaje).
[Aviso de destripes con unas habas y un buen Chianti en todo el texto]
La primera novela donde aparece el doctor Lecter, El dragón rojo, se publicó en 1981 y se adaptó al cine en 1986, con Michael Mann de Corrupción en Miami como director, y el ahora recuperado Brian Cox de Succession como el inolvidable psiquiatra y asesino, esa vez protagonista secundario. En otra entrada de Zenda hemos hablado de las fuentes que el escritor, Thomas Harris, usó como inspiración, y que luego han sido convertidas en su propia serie, Mindhunter. El resultado de esa película no fue exitoso en absoluto, y cuando en 1987 Orion Pictures se hizo con los derechos de la secuela antes incluso de que el libro se publicara (el guionista, Ted Tally, se interesó en ella al leer las galeradas) el productor de la primera película, Dino de Laurentiis, les cedió los derechos del nombre «Hannibal Lecter» gratis. Todo esto contribuyó a que los tres pesos pesados en que se había pensado para encarnar a los personajes principales (Sean Connery, Gene Hackman y Michelle Pfeiffer) fueran renunciando al proyecto uno tras otro (en contra de lo que uno pudiera pensar, además, se quería a Connery para hacer del malo, Lecter, y a Hackman para hacer del bueno, el agente del FBI Jack Crawford). Quiere decir todo esto que a veces los caminos del Señor Cine son inescrutables, y que en ocasiones las piezas de la grandeza se alinean de formas retorcidas. Por su parte, tampoco es que Hopkins, Scott Glenn y Foster (ganadora ya de un Oscar anterior y nominada a otro; con su victoria esta vez ya tendría dos estatuillas y una nominación antes de cumplir los 30) fueran unos piernas desconocidos, pero está bien recordar que todo esto se consiguió con lo que en principio se consideraban unos suplentes que además iban a hacer de unos personajes que ya habían fracasado anteriormente.
El Oscar anterior a Jodie Foster había llegado por Acusados (The Accused), haciendo el papel de una camarera violada por tres hombres en un bar. Foster siempre ha mostrado interés en la lucha por mejorar la posición femenina en la sociedad, y aunque en principio pueda no parecerlo, El silencio de los corderos es una obra plenamente feminista. En particular se ve más en la novela, donde su personaje, la novata agente del FBI Clarice Starling, se las ve y se las desea para hacerse tomar en serio en ese mundo tan masculino de la ley y el orden, además de tener que aguantar las indeseadas atenciones de uno de los auténticos malos de la película, el doctor Chilton. Eso por no hablar de que te tiren un puñado de semen a la cara. En el libro, además, Clarice es mucho menos modosita y buena chica, y muestra una rabia más o menos contenida y un vocabulario de alcantarilla que puede rivalizar con el de cualquiera. De hecho, no dejarse cegar por esos cabreos es uno de los retos que la novata ha de superar si quiere recibir esa placa del FBI algún día no muy lejano.
En la novela, además, Clarice es una pieza aún no usada en una partida de ajedrez entre Crawford y Lecter que lleva ya años disputándose. La primera torre en caer había sido el psicólogo Will Graham (recuperado en la teleserie Hannibal, muy recomendable de ver también, aunque no para gente de estómagos delicados, literalmente), y ahora Starling se convierte en un nuevo frente de batalla entre los dos. Mientras que Crawford la tiene fichada ya desde la academia como alguien de brillante futuro, podría decirse que quien más contribuye a sus años de formación profesional es Lecter.
A todo esto, aún no hemos dicho de qué va el caso: Lecter, encerrado desde hace tiempo, puede que tenga la clave para encontrar a un asesino en serie que acaba de cobrarse su sexta víctima, todas ellas jóvenes con cierto exceso de peso. Los encuentros en persona entre Clarice y Lecter, donde el doctor impone un sistema de quid pro quo (yo te hago deducciones que se os escapan, tú me cuentas tu vida, porque me aburro) son de lo más celebrado interpretativamente en la película (y con justicia), pero han eclipsado un tanto el caso en sí, que tiene su miga que comentar. Para finales de los 80 y principios de los 90, la plaga del SIDA había conseguido lo que hasta entonces algunos colectivos marginados por su sexualidad no habían podido lograr: el coraje para organizarse y hacerse oír en publico. Parte de esa lucha era alzar la voz en torno a las representaciones tendenciosas de sus realidades cotidianas, y en el caso del cine esto se traducía en denunciar los casos del típico y tópico personaje gay como alguien patológicamente enfermo, como delincuente inestable, como propenso al mal y al sadismo, como tarado, desviado o pervertido. Instinto básico se llevaría buena parte de la bilis mediática al año siguiente, pero justo antes de eso El silencio de los corderos también lo sufrió, con el agravante de la confusión pública entre lo gay, lo travesti y lo transgénero. El asesino en serie de la trama, Jame Gumb (Jame sin ese, ni se te ocurra llamarlo Jamie) es un hombre que, atraído por su parte femenina (y por una tendencia al mal que no tiene que ver con lo travesti o lo transexual en sí) desea, si no convertirse en una mujer, al menos sí verse como una, y para ello teje la compleja idea de que necesita, cual mariposa, hacerse un traje hecho de piel de mujeres. Precisamente el detalle de que en las tráqueas de algunas víctimas hubieran aparecido capullos de oruga es lo que alerta a la incisiva mente del doctor Lecter, poniéndolo en la pista correcta: la clave de este asesino es que busca un cambio, busca algo que desea. ¿Y qué es lo que primero deseamos? Lo que vemos cada día. En un mundo de hace ya casi medio siglo, lo que deseamos es menos lo que vemos en los medios de comunicación que lo que vemos a diario: a nuestra vecina, a una figura de autoridad local, a quien ha triunfado en la vida. Ahí es donde Jame busca su primera víctima.
Sin embargo, tanto la novela como la película dejan bien claro que «no hay correlación que yo haya visto entre transexualismo y violencia: los transexuales normalmente son tipos pasivos», lo cual no quiere decir que entre ellos no pueda haber tendencias violentas, estadísticamente atípicas. En la novela hay incluso un párrafo bastante más largo, donde un doctor del Johns Hopkins, experto en identidad sexual, aclara esto a Jack Crawford. Y al final de la historia se explica que el problema específico de Jame es que quiere parecerse a una mujer concreta: su madre, que murió cuando él era pequeño, o mejor dicho, quiere parecerse a una versión idealizada y «extra-glamurizada» de su madre. Pero cuando nada de todo esto apareció en la película, ni se equilibró con otros personajes gays o transexuales que dieran otra visión de la cuestión, el director, Jonathan Demme quedó tan horrorizado por la reacción de diversos colectivos al respecto, que los aplaudió y les dio la razón. Tanto, de hecho, que su siguiente película fue Philadelphia, con Tom Hanks, otro oscarizado film, sobre un abogado homosexual en los 90.
Todo esto hoy en día quizá no haya que aclararlo, y le pase desapercibido a mucha gente que simplemente ve a Jame como el obligatorio malo pirao de la olla, por cualquier motivo mental que sea, que merece que le peguen un tiro sin investigar más y que se cierre el caso expeditivamente. Otro cambio, sutil pero de cierta importancia, es que en el libro Clarice se mete a investigar el caso de Buffalo Bill (así llamaban al asesino en serie, por lo de arrancar pellejos) arriesgando su puesto en el FBI, en lugar de siempre a instancias de su jefe. Normalmente es al cine al que le gustan los polis rebeldes que no siguen las normas, que plantan su placa y su arma sobre la mesa a requerimiento de su sargento gritón y que luego salvan el culo a todos. Aquí es al revés, es la novela quien usa ese topicazo.
De hecho, vista desde hoy, la película sobresale por su contención. Es fácil ver cómo otros directores habrían convertido la fuga de Lecter en una ensalada de golpes con siete puñetazos en la cara, tres brazos rotos y un doble mortal carpado hacia adelante, seguido de múltiples coches de choque. Demme y Hopkins, en vez de eso, se centran en una gran economía de gestos y simplicidad del plan de huida, dejando ciertamente hueco para el factor asqueroso cuando Lecter le roba la cara, literalmente, a uno de los policías. De paso, también se añade un toque de esos que el cine le echa encima a un personaje y se lo ha de quedar para siempre: de la misma manera que Sherlock Holmes, tras pasar de la página a la pantalla, ha de llevar siempre ese gorro de deerstalker («acechaciervos»), Lecter aquí se convierte en alguien que no solo mata a la gente, sino que convierte sus cadáveres en efímeras obras de arte. Además, en el libro no era Chianti, sino Amarone. Por su parte, Clarice tampoco es una superheroína segura de sí misma, sino una inexperta torpe, asustada e hiperventilante que se salva de una muerte casi segura por un error del contrario. Esa contención y economía es precisamente lo que vende el tono realista de la película, permitiendo a la vez que emerja de ella la figura casi sobrenatural de Hannibal «The Cannibal» Lecter.
Para acabar, y tras un buen rato ausente de la acción, Lecter no puede dejar de tener la última palabra: «¿Ya se han callado los corderos, Clarice?». Lecter había sonsacado a Starling que su gran trauma de la infancia había sido el tiempo en que tras ser huérfana («solo una generación la separa del hambre, agente») la echaron de una granja por intentar salvar a uno de los corderos que iban a matar, porque eso es lo que pasa en las granjas (en el libro, tras fracasar con los corderos, a quien intenta salvar es a una yegua). Lecter, volviendo a usar animales para analizar a personas (Jame y su mariposa), quiere saber si la victoria en el caso le ha servido a Clarice para acallar todos los gritos de su pasado, desde la muerte de su padre, hasta el trauma de la granja, pasando por sus dudas de recluta y su primera aproximación a ese mundo de más sangre y más maldad, cosa que será parte de su vida a partir de ahora. En el libro la cita continúa: «No me sorprendería si la respuesta fuera «sí y no». Los corderos pararán por ahora pero, Clarice (…), eso te lo tendrás que ganar una vez y otra, ese bendito silencio. Porque es el sufrimiento lo que te motiva, y el sufrimiento nunca acabará».
Pero por ahora, permitamos que Clarice Starling sleeps deeply, sweetly, in the silence of the lambs.



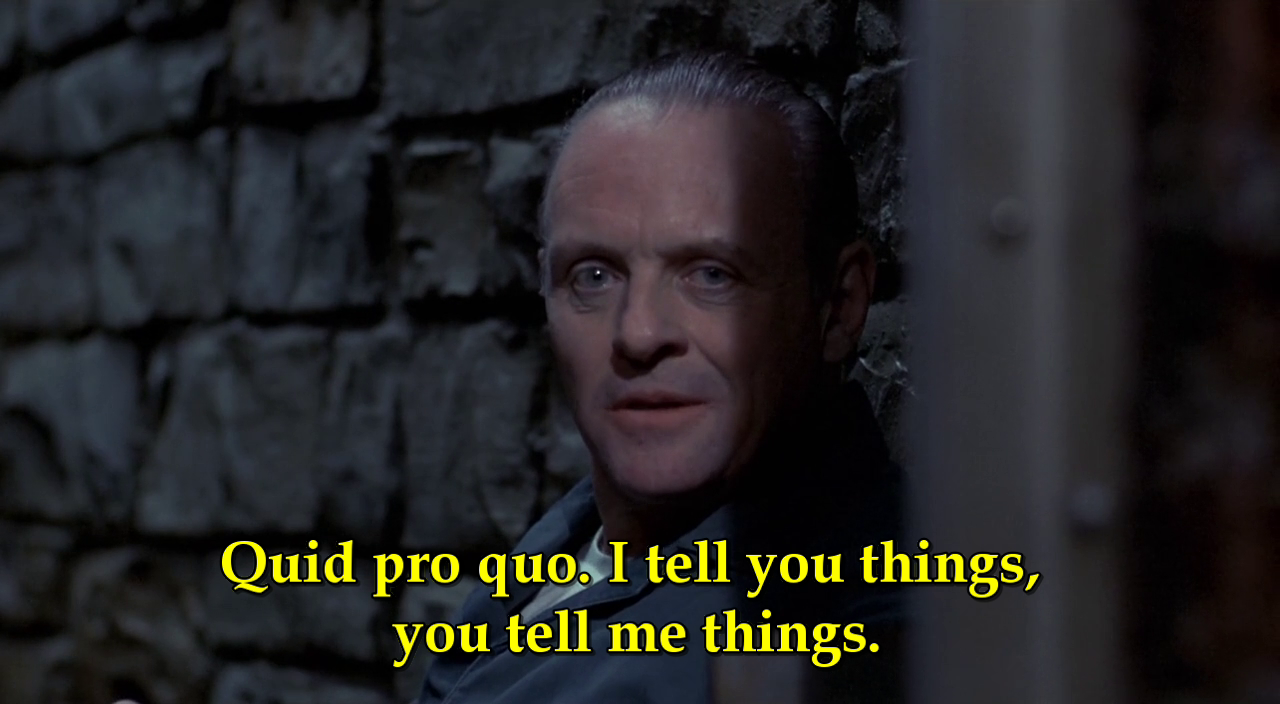
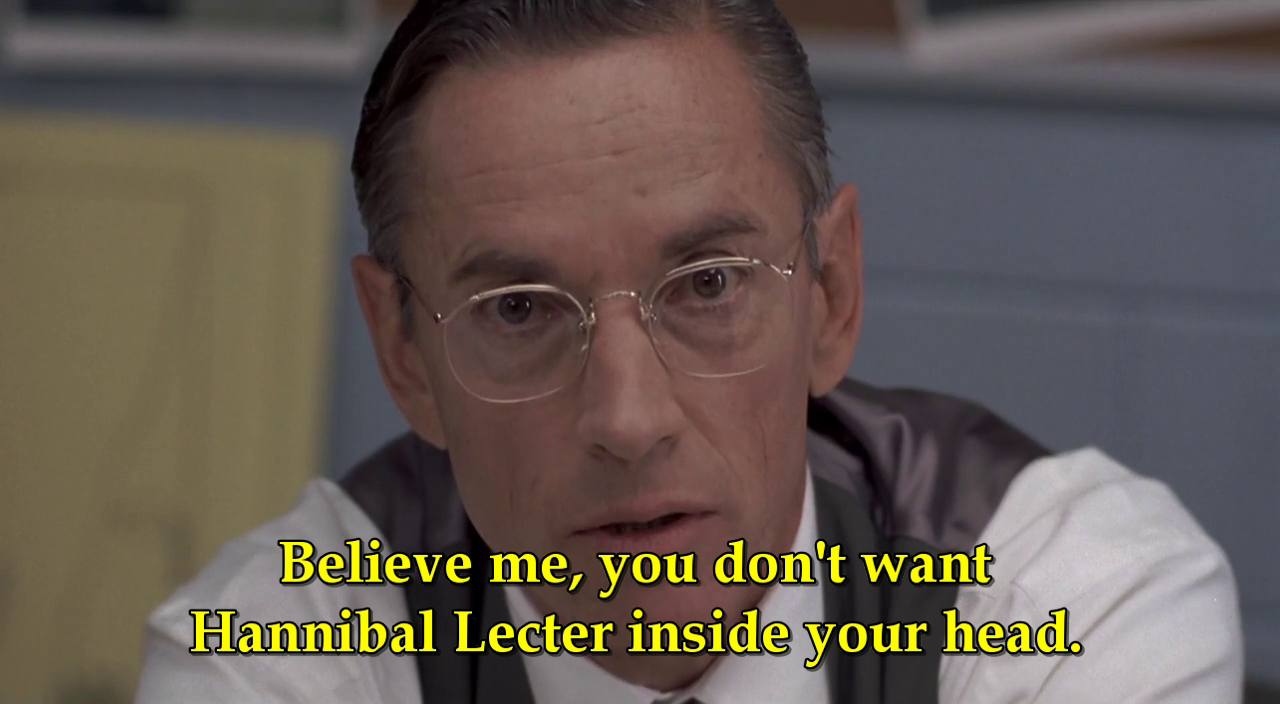
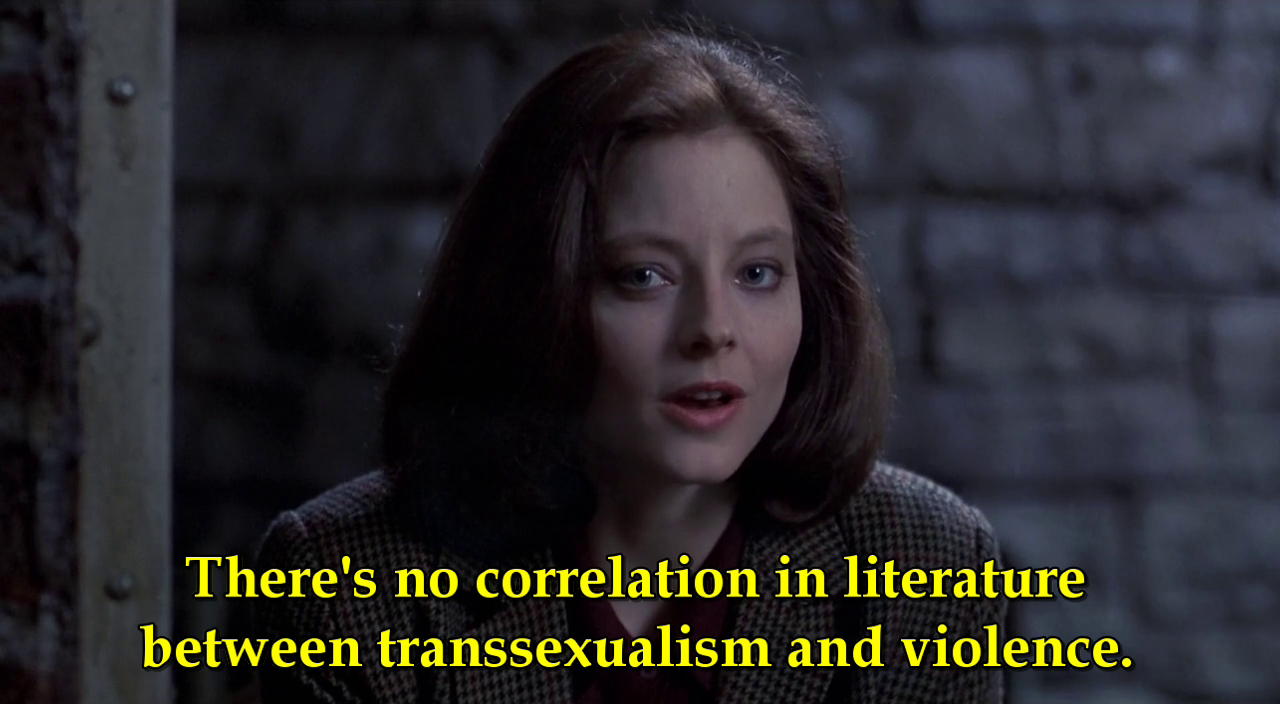





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: