Zenda adelanta las primeras páginas de Fieras familiares, de Andrés Cota Hiriart, finalista del I Premio de No Ficción de Libros del Asteroide.
***
Texto de sala: entrada a la exhibición
A veces pienso que yo debería haber nacido en otra época. En el tiempo de los naturalistas clásicos, por ejemplo. Durante aquel fervoroso siglo XIX, con tantos territorios aún inexplorados y repletos de fieras por descubrir. O quizá me podría haber tocado ser un nativo de las gloriosas selvas papuanas, un hombre de la jungla fundido a cabalidad con su ecosistema y aislado de los devenires que aquejan al resto de la humanidad. O también me habría gustado desempeñar el papel de uno de esos guardas forestales que patrullan a pie la reserva que tienen a su cargo: un cuidador de gorilas, pastor de jirafas o criador de lémures. Un pionero de algún tipo.
Lejos de ello, la casualidad quiso que mi alumbramiento tuviera lugar precisamente en las antípodas de este deseo, destinándome a abrir los ojos a principios de los años ochenta del siglo XX en lo que en ese momento figuraba como la urbe más grande de la Tierra. Un valle metropolitano, frenético y caótico, en el que desde tiempos inmemoriales los ríos fluyen entubados por debajo del asfalto, las alcantarillas vierten sus intersticios cenagosos cuando llueve, la calidad del aire es insana y donde las únicas manadas de bestias salvajes están constituidas por millones de automovilistas. Y es que, a pesar de haber crecido leyendo al gran Gerald Durrell y al intrépido Redmond O’Hanlon, soñando despierto con aquellas expediciones suyas que evocan geografías indómitas y añorando tener encuentros con criaturas prodigiosas, la verdad es que mi infancia estuvo condenada a transcurrir en su mayor parte fagocitada por la intempestiva Ciudad de México.
Salvo por tres años de infancia temprana durante los cuales emigramos al otro lado de la frontera debido a la formación científica de mi mamá y de mi papá, que por aquel entonces cursaban el posgrado —lo que me brindó el deleite de pasar tres veranos a mis anchas en las costas boscosas de Massachusetts—, mis experiencias silvestres juveniles se limitaron a visitas anuales a los ejidos de Sinaloa (de donde proviene la mitad de mi parentela), a unos cuantos campamentos en Michoacán y a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM. Así que, para satisfacer mis ansias incontenibles de contacto zoológico, en un principio no me quedó otra opción que llevar la selva a la casa, que acabó convertida en un museo viviente de fauna exótica.
No es que ese temprano afán coleccionista que marcó el compás de mis pasos hasta bien pasada la adolescencia se forjara de la noche a la mañana. Más bien se trató, como asumo que ocurre con cualquier otro comportamiento de tipo adictivo, de un encadenamiento paulatino de pequeñas negociaciones. Primero un inocuo pez beta, después una pareja de tortuguitas japonesas, más adelante roedores diversos, cangrejos ermitaños, una que otra culebra de agua, salamandras, basiliscos, ciempiés, y así hasta llegar a Perro, la boa constrictor de treinta kilos y cuatro metros de largo con la que compartí mi habitación durante más de quince años. Digamos que fue un proceso gradual de estirar los límites: «una cosa llevó a la otra», por resumirlo de alguna manera. Pero ¿qué más podría haberse esperado que sucediera? No solo fui hijo único y educado por medio de incentivos, sino que además mi madre era alérgica a los perros y a los gatos.
¿Se supone que uno debería ser responsable de la manera en la que opera su propia química cerebral? ¿Se nos pueden achacar realmente los millones de procesos fisiológicos que acontecen en todo momento de forma subconsciente en la maraña neuronal y que dictaminan nuestras acciones? ¿Qué culpa tengo yo de que mi hipófisis dispare un torrente de oxitocina cuando mis ojos descubren el contorno sutil de una rana arborícola, la piel rugosa de un monstruo de Gila o la lengua bífida de un varano?
Quizás en lo que respecta a nuestros gustos personales no tengamos ese libre albedrío del que tanto alardeamos. Digo, si todo se reduce a interacciones bioquímicas y a impulsos eléctricos que pasan completamente inadvertidos para uno, sinapsis repentinas y sigilosas que preceden a la intervención del sujeto narrativo que hemos construido dentro del cráneo, ¿gozamos objetivamente de poder de elección alguno? ¿Qué tanto depende del molde y qué tanto de las circunstancias? ¿Cuánto de la epigenética y cuánto del contexto? Difícil dilucidarlo. En todo caso, me alegra que a mí me haya tocado profesar una afición por el naturalismo y la zoología, y no por la filatelia o la numismática. Y si celebro que se me haya permitido llevar tal devoción hasta sus últimas consecuencias es porque secundo lo enunciado por Julián Herbert: «Conozco la desgracia y la calma sagradas que sobrevienen al relapse en drogas duras; sé que no es una experiencia muy distinta al cuchillo de arrobo que te mete en la carne la contemplación de la naturaleza».
Tampoco es que la acumulación de fieras escamosas en el hogar sucediera de manera totalmente desenfrenada o, para el caso, siquiera fuera permanente: el cautiverio, como condición de interacción con la fauna, fue tan solo una etapa en mi vida. Un periodo extenso y trascendente, sin duda, pero que eventualmente terminó feneciendo para dar lugar a la siguiente fase, en la que, ya controlada mi adicción, y siendo algo así como un «alcohólico anónimo de la herpetofilia», tuve la dicha de poder aventurarme por parajes recónditos y acariciar ese sueño de encontrar bestias legendarias.
Si de niño hubiera tenido la certeza de que algún día me sería concedido poder ver dragones de Komodo en libertad, perseguir entre la maleza al elusivo tarsio (el primate más pequeño del mundo) o visitar en persona el exuberante reino del orangután de Borneo, quizá la primera parte de este libro hubiera sido distinta. O quizá no. Dejémoslo simplemente en que a mí los animales (en especial los reptiles y los anfibios) me han dado, si no todo, sí bastante: desde una pasión infantil y una afición juvenil, hasta una formación académica y mis primeras pinceladas de vida profesional. Han sido la inspiración persistente a lo largo de los años para ahondar en la indagación científica y literaria, ejes de identidad en los que me he afianzado para no acabar completamente amorfo, a merced del letargo y la indiferencia.
Pero volvamos al asunto de nacer en otra época. Al menos encuentro cierto sosiego en que esto no sucediera más tarde. En algún momento de ese futuro artificial y estéril que se cierne sobre nosotros y que a todas luces promete ser un mundo genérico y estandarizado, domesticado en su totalidad y despojado plenamente de su cobertura vegetal primigenia. O para ser más concretos: corrompido hasta sus raíces por los designios del Homo sapiens y sus huestes de máquinas inteligentes.
A lo que quiero llegar es que mientras escribo estas líneas todavía es posible observar unas cuantas aves a través de la ventana e incluso visitar algún remanente relativamente prístino del globo terráqueo (el «relativamente» es importante aquí, pues de superficie realmente imperturbada solo subsiste el tres por ciento del planeta). Y aunque ya no queden tantas ranas (prácticamente ninguna en esta ciudad) y a pesar de que la lista de organismos que se acercan peligrosamente a la extinción crece cada día —de acuerdo con lo anotado por Elizabeth Kolbert en La sexta extinción, una historia nada natural: «Se estima que un tercio de todos los corales que forman arrecifes, un tercio de todos los moluscos de aguas dulces, un tercio de los tiburones y de las rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto de todas las aves están cayendo en el olvido»—, para la gran mayoría de las personas aún es posible aparentar que hay esperanza; fingir que (aunque lo cierto sea que la suerte ya está echada) al final «todo saldrá bien»…
La cuestión es que al menos me tocó crecer en un contexto bendecido por la ingenuidad y la ignorancia respecto al atolladero en el que nos iríamos a meter. O mejor dicho: nos estábamos ya metiendo. Un ámbito temporal ligeramente anterior a que la gran debacle ecológica se tornara innegable.
Cierto es que los signos de que algo no estaba del todo bien en la floresta comenzaron a manifestarse desde mucho tiempo antes. El desajuste generalizado de la temperatura, el derretimiento de las capas polares, el blanqueamiento de los arrecifes coralinos, la sobresaturación de la atmósfera por ondas electromagnéticas y la invasión del plástico en todos los estratos del planeta fueron acontecimientos que me tocó presenciar conforme crecía. Alarmas que posteriormente ya no pudieron ser silenciadas y que al poco rato no dejarían lugar a dudas: nos estamos despeñando de cabeza por el precipicio y llevamos las manos atadas al celular.
Mahatma Gandhi afirmaba que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en la que tratan a sus animales. Interpretaciones e implicaciones filosóficas aparte, lo cierto es que tal aseveración ha perdido su esencia de escala regional, pues hoy en día el grueso de las criaturas silvestres a nivel global comienza a sufrir los estragos de nuestros impactos. «No es lo duro, sino lo tupido», diría mi señor padre.
Es significativo el mero hecho de que actualmente la biomasa total de mamíferos esté representada únicamente por un cinco por ciento de ejemplares salvajes —el resto somos nosotros y las especies domésticas y ganaderas que explotamos—. Como también debería producirnos consternación que el setenta por ciento de todas las aves sean pollos (que, con unos 29 mil millones de ejemplares, figuran hoy en día como el vertebrado terrestre más numeroso del planeta). Y ya no digamos por asuntos bastante más serios, o con consecuencias exponencialmente más funestas para la ecología, como lo es la trepidante velocidad con la que están desapareciendo los insectos: de acuerdo con estimaciones recientes de diversas universidades, se están desvaneciendo con una tasa de extinción ocho veces más alta que la de los mamíferos, aves y reptiles. Estamos hablando de millones de especies, trillones de individuos invertebrados de los que dependemos todos los demás. Sin ir más lejos, representan la base de las redes tróficas terrestres y son los polinizadores principales de un gran número de plantas. Y no hace falta contar con una imaginación prodigiosa para hacerse una idea del efecto cascada que ello implica para la ecología en sentido amplio.
¿Qué va a pasar cuando nos quedemos sin el resto de los animales? Cuando ya no merodeen ni siquiera en las escasas reservas a las que los hemos relegado y ya solo perduren a través de leyendas o gracias a sustitutos artificiales como en algún pasaje distópico de Philip K. Dick. No lo sé, pero algo me dice que sería mejor no averiguarlo. Sin embargo, si por algo nos destacamos los monos parlantes (o «bípedos implumes de uña ancha», como tuvo a bien designarnos Platón), es por nuestra tremenda predisposición a prestar oídos sordos a las evidencias que nos rodean. ¿De qué otra manera podemos justificar que sumemos ya cerca de ocho mil millones de humanos los que sobrepoblamos el planeta y que sigamos creciendo a razón de tres nuevos individuos por segundo?
El eminente naturalista E. O. Wilson asegura que el ser humano es la primera especie en la historia de la vida que se ha convertido en una fuerza geofísica. Desde luego que su conjetura es acertada, las dimensiones de nuestro impacto tienen ya un alcance planetario. No obstante, las cianobacterias lo hicieron antes, cuando gracias a la innovación de la fotosíntesis dichos microorganismos propiciaron el cambio de una atmósfera reductora a una oxidante hace unos dos mil quinientos millones de años. Un proceso conocido como «la gran catástrofe del oxígeno » y que devino en la extinción masiva más cruenta de la que se tenga registro, estimada en una tasa cercana al 99% de los organismos presentes en aquel entonces. Comparado con un evento de tal magnitud (o con la colisión del gran meteorito que se incrustó en Chicxulub, Yucatán, hace unos 66 millones de años y que, a decir del consenso paleontológico, acabó con los dinosaurios), los alcances destructivos de nuestra estirpe son un tanto modestos; sin embargo, suficientes como para que estemos aniquilando a una buena porción de los seres vivos que nos rodean.
Es cierto que se podría argumentar que nada de esto tiene realmente importancia: que, por mucho que nos guste ufanarnos de lo contrario, estamos condenados a no ser más que un discreto horizonte en el registro fósil. Tarde o temprano (y a merced de cómo van las cosas, más bien temprano), la humanidad acabará reducida a una fina capa de polvo; un estrato mineralizado entre cientos: una más de las numerosas estelas pétreas que encapsulan la historia biológica de este planeta.
La Tierra permanece, nosotros no.
«El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él», diría Lévi-Strauss. Y si por algo se podrá distinguir al Antropoceno (o quizás sea más apropiado llamarlo Capitaloceno, porque al final no todas las sociedades humanas han destruido irremediablemente su entorno) del resto de las eras geológicas, será por su brevedad. Tras lo cual la vida prosperará, se reinventará y volverá a irradiar como es su costumbre. La infatigable evolución encontrará nuevas formas de rellenar cada uno de los nichos ecológicos dejados vacantes por la pequeña catástrofe homínida. La muerte de unos es siempre la oportunidad para otros, y aquí el único melodrama lo ponemos los testigos.
Pero tampoco hay necesidad de ponerse tan pesados. «Andino, no te pongas así», me diría mi mamá. Y tendría razón, porque por mucho que en el gran esquema de las cosas nada tenga demasiada importancia, sin nuestra experiencia cotidiana, ¿qué más nos queda? La verdad es que la biodiversidad actual será la única que nos tocará conocer, así que más nos valdría valorarla. A fin de cuentas, hemos sido dotados con la gracia de la conciencia, y eso, supongo, debería contar para algo. Como mínimo para ser capaces de tomar distancia, cuestionarnos dónde estamos parados y en qué dirección emprenderemos el siguiente paso. Evitar acabar como los peces de la parábola con la que David Foster Wallace abre su célebre discurso «Esto es agua»:
Dos peces van nadando cuando se encuentran con un pez mayor nadando en dirección contraria. El pez mayor se detiene y los saluda: «Buenos días, muchachos, ¿qué tal está el agua?». Los dos peces jóvenes devuelven el saludo y siguen su camino, y después de unos instantes, uno se voltea y le pregunta al otro: «Oye, ¿qué carajos es el agua?».
Valgan pues estos tropiezos faunísticos como el testimonio de un joven naturalista que tuvo la oportunidad de conocer el mundo silvestre segundos antes del apocalipsis; en el peor de los casos, quedarán como un modesto vestigio de ese flujo de biodiversidad en el que estábamos embebidos y que no supimos apreciar.
—————————————
Autor: Andrés Cota Hiriart. Título: Fieras familiares. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


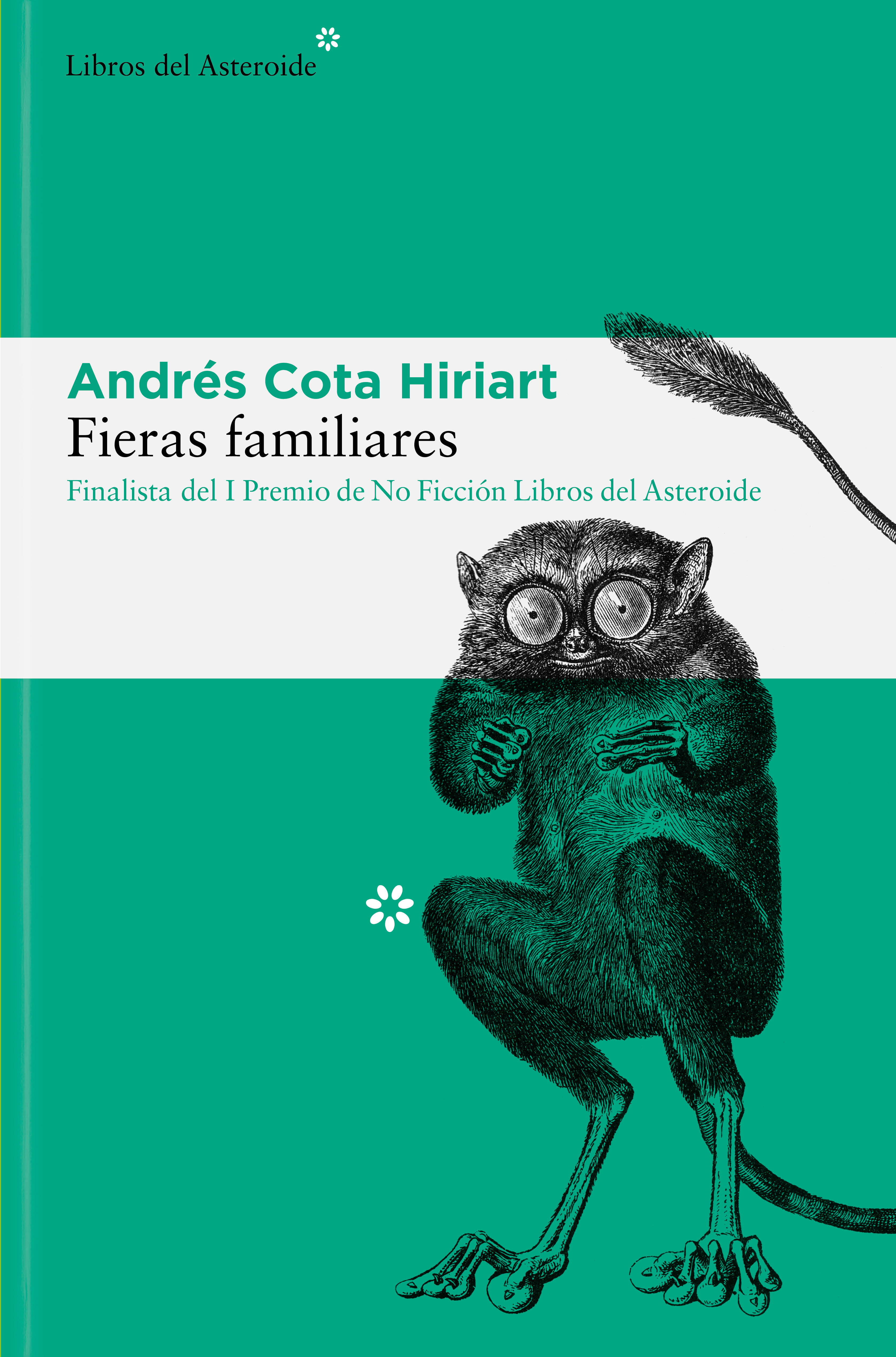



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: