La maestra de Sócrates se adentra en la figura de una mujer valiente y adelantada a su tiempo cuyas ideas son el origen del concepto de amor platónico. En El banquete de Platón, Sócrates revela al resto de comensales: «Todo lo que sé del amor lo aprendí de ella».
Zenda adelanta los dos primeros capítulos de La maestra de Sócrates, de Laura Mas (Espasa).
I
Atenas, 440 a.C.
Los dioses sabían su nombre.
La multitud celebraba, eufórica, que su polis no iba a sufrir de peste, pero Diotima tenía la mirada perdida y contemplaba el mercado desde el templo de Hefesto y Atenea Ergané.
Nada más llegar, se había sentido una extraña en aquel lugar majestuoso y abarrotado. Había pasado los últimos años aislada del mundo y la presencia de tanta gente la abrumaba.
La suave brisa del fructificador Céfiro, dios del viento del targelión, recorrió su rostro. Cuando el sol alcanzase su cénit, oficiaría la ceremonia de purificación para proteger Atenas, pero antes decidió pasear por el edificio sagrado, que aún estaba en reconstrucción. La guerra contra los persas se había llevado gran parte de la piedra, pero no había logrado arrasar con el esplendor de aquel lugar rodeado de fragantes pinos en el que, de nuevo, se erigía un hogar para las deidades.
Diotima se levantó la túnica granate de lino para descender por la colina de Colonos Agoreo y sus pálidos pies descalzos sintieron la cálida y fresca hierba que cubría el extenso corazón de la polis.
Tras sentarse sobre una piedra de superficie plana, observó con curiosidad el ajetreo de los atenienses. Desde la lejanía podía ver cómo en las stoas se vendía todo tipo de mercancías, anunciadas a gritos por los mercaderes, y una vaga tristeza se apoderó de ella al recordar los días en su bulliciosa Mantinea natal.
Aunque apenas estaba en la mitad de su treintena, sentía que hacía una eternidad que había abandonado la vida mundana para dedicarse a servir por completo a Apolo. Liderando a sus nueve musas, el dios tocó desde el Olimpo el arpa que le regaló Hermes y elevó a la sacerdotisa con su música.
Alguien se acercó, interrumpiendo su trance.
—¡Aquí estás! Te estaba buscando.
El aire de seguridad y porte majestuoso del gobernante de Atenas, que iba acompañado por un joven esclavo que se había quedado unos pasos atrás, no intimidaron a la sacerdotisa y también adivina, que se dirigió a él con naturalidad.
—Realmente tu polis es hermosa. Supera todo lo que me habían contado.
Pericles sonrió con satisfacción y condujo a su invitada hacia el Hefestión. Había llegado el momento de ultimar los detalles de la ceremonia.
La soleada mañana era favorable para que el ritual fuese un éxito, así que Diotima sacudió la cabeza para liberarse de la melancolía y centrarse en su cometido.
Al llegar al altar, volvió a admirar la grandeza del templo. El friso occidental ya se había concluido, mientras que el oriental, el frontón del oeste y varias partes del interior seguían inacabadas. En su imaginario, la sacerdotisa reconstruyó aquel edificio que pronto brillaría con una fuerza similar o incluso superior a la de antaño y se dejó llevar por el amor que Hefesto y Afrodita habían sellado en el panteón olímpico.
A pesar de su fealdad, pues estaba lisiado y cojo, el dios del fuego y la forja se había unido a la diosa de la belleza gracias a la mediación de Zeus, quien se la entregó como agradecimiento por haberlo ayudado en el nacimiento de Atenea. Para ella creó, tras su matrimonio, un magnífico cinturón que la hacía todavía más irresistible.
—Este es el buey elegido. ¿Os parece un buen ejemplar? —le preguntó uno de los ayudantes del ritual, que arrastraba al animal atado a una soga.
Diotima lo inspeccionó con detenimiento. De piel dorada y uniforme, las proporciones de su cuerpo eran perfectas y, en su cabeza erguida, las astas dibujaban una armoniosa curva que apuntaba al sol.
Era un animal espléndido y tenía las cualidades necesarias de pureza para ofrecerlo como sacrificio a los dioses, así que la sacerdotisa asintió en silencio.
Al desviar la mirada, se percató de que un hombre la observaba.
Su aspecto era desgarbado a la par que misterioso y, por un instante, sintió que le clavaba las pupilas de una forma tan penetrante que tomó la decisión de averiguar de quién se trataba.
Al aproximarse a él, le llegó un aroma un tanto desagradable que distaba del frescor de la vegetación que los rodeaba.
—¿Te gusta lo que ves? —le preguntó el hombre con curiosidad.
—¿A qué te refieres, al paisaje o a ti?
El recién llegado liberó una carcajada, revelando una dentadura amarilla que, a su vez, conformaba una sonrisa afable. De repente, Diotima comprendió quién era y le devolvió con la mirada el gesto de complicidad.
—He oído hablar de ti… Te gusta debatir por las calles de Atenas y llevar la contraria a todo el mundo —dijo ella.
—Eso dicen, aunque yo no lo consideraría llevar la contraria, sino cuestionar las opiniones de la gente. ¿Sabías que todo conocimiento empieza por el asombro?
La sacerdotisa se quedó pensativa y observó las pronunciadas entradas que anunciaban la incipiente calvicie de Sócrates.
—Si quieres, podemos dar un paseo cuando haya terminado la ceremonia —se aventuró a decirle.
—Será un placer.
Diotima subió al altar junto al boutop y, a su alrededor, las portadoras del agua lustral le acercaron la cesta con granos de cereal que recubrían la labrys destinada al degollamiento.
Tras asperjar con agua la cabeza del animal mientras pronunciaba unas plegarias, la adivina echó al fuego los granos y algunos pelos de la cabeza del buey antes de que el degollador pusiese fin a su sufrimiento.
Cuando la sangre saltó hacia el cielo y las mujeres presentes empezaron a entonar el ololyge, las miradas de Diotima y Sócrates se volvieron a encontrar junto a las llamas del altar.
II
Mantinea
Tánatos rozó el pálido y tembloroso rostro de Metrodora. La antorcha invertida que portaba el joven alado en sus manos estaba a punto de apagarse, cumpliendo así el destino que las Moiras dictaban para cada mortal.
Un sudor frío recorrió el cuerpo de la anciana, que desde su jergón contemplaba el techo y deseaba acabar con su agonía. Pero la eternidad tardaba en llegar.
Su corazón se encogió, causándole un gran dolor, y apretó con fuerza la mano de una de las tres mujeres que estaban junto a su lecho de muerte.
El viento soplaba con más intensidad de la habitual y una multitud de ciudadanos se arremolinaba alrededor de la casa. También las esposas habían abandonado sus tareas del hogar para unirse al duelo.
Al escuchar sus plegarias, la boca reseca de Metrodora esbozó una leve sonrisa y una sensación de calidez la reconfortó al sentirse tan querida por sus vecinos, pero enseguida volvió a apagarse.
—Diotima… ¿Dónde está mi hija? —preguntó con un débil hilo de voz.
Las mujeres se miraron, desconcertadas, sin saber muy bien qué decir.
—Está en Atenas, ¿recuerdas? —le explicó una de ellas mientras posaba un blanco paño húmedo sobre su frente—. Pericles la hizo llamar para que la peste no llegase a su ciudad. Además de oficiar un ritual, seguro que tu hija conocerá a grandes pensadores.
—Tienes que estar orgullosa de ella —intervino otra de las mujeres— porque Diotima enseña a los ignorantes, pero también a los que creen que todo lo saben.
Metrodora asintió, agotada, a la vez que trataba de sonreír. Desde su nacimiento, había sabido que su hija estaba destinada a desempeñar las labores más altas de la mente y el espíritu.
«Tú has sido bendecida por los dioses con una gran inteligencia, Diotima —le había dicho cuando apenas tenía seis años de edad—. Serás todo lo que tú quieras ser».
Metrodora había acariciado los largos cabellos de su hija, mientras esta digería todas las emociones que le había causado su primera visita al templo de Poseidón.
«Seré la mejor sirvienta de Apolo, madre».
Una de las mujeres se alejó de la cama y se acercó a la ventana, suspirando antes de llenarse los pulmones de aire. El reducido habitáculo olía a encierro y despedida, aunque hacía ya mucho tiempo que se había convertido en un pozo de soledad.
—Diotima… ¡Quiero ver a mi hija! —gritó la anciana con desesperación, mientras una de sus acompañantes le tomaba la mano.
La otra le susurró algo al oído que la tranquilizó.
Metrodora giró con dificultad la cabeza y pudo observar un pedazo de cielo a través de la ventana.
En las nubes que amenazaban tormenta le pareció ver el bello y joven rostro de Perséfone, la hija de Zeus y Deméter. Raptada por Hades, el dios de los muertos la había desposado a la fuerza y convertido así en la reina del inframundo.
De repente, sintió que los cabellos largos y sedosos de la diosa la arrastraban hacia su nebulosa y sombría morada.
Las tres mujeres que la acompañaban empezaron a difuminarse y, a su vez, todo el dolor físico se disipó, tras lo cual experimentó la ingravidez de quien está a punto de partir.
La anciana alzó su brazo en una vana búsqueda y, al ver su voluntad truncada, liberó un último suspiro antes de adentrarse en el reino de Hades.
Una de las mujeres le cerró entonces con cuidado los ojos y se levantó en busca de una moneda de plata. Tras poner el óbolo debajo de su lengua y asegurar su pasaje ante el barquero Caronte, corrió hacia la puerta y exclamó:
—¡Ha muerto! ¡Ha muerto!
Todos los congregados se arrodillaron y rezaron a los dioses para que tuviera un buen viaje por la laguna Estigia antes de atravesar la frontera que divide el mundo de los vivos y el inframundo. Un grupo de plañideras empezó a entonar cantos de dolor, uniéndose así a la multitud.
Dentro de la casa, las mujeres ungieron el cuerpo inerte de Metrodora con aceite y la vistieron con ropa limpia. Luego la envolvieron con lienzos encerados, dejando tan solo al descubierto su rostro.
—Que tengas un buen viaje —le dijeron tras besar sus párpados.
Las tres observaron el ya inexpresivo rostro por última vez antes de introducir el cuerpo en el ataúd. Dos esclavos colocaron la caja fúnebre sobre unas andas y el cadáver quedó expuesto en la entrada de la casa para que los ciudadanos pudiesen comprobar que había fallecido.
Los presentes, que no abandonaban el lugar, se purificaron con el agua colocada en unos recipientes a la entrada. El espíritu de la anciana se hallaba en pleno tránsito, a medio camino entre el mundo terrenal y el de Hades, y debían seguir rezando por ella hasta el momento de su sepultura.
***
Cuando la luna hizo su aparición, la música de las liras y cítaras empezó a sonar en las afueras de Mantinea. Acompañaba el paso de un corpulento joven que trasladaba a hombros a la difunta.
Al llegar al lugar del entierro, los hombres se ubicaron delante y las mujeres detrás para la última despedida.
Las notas inspiradas por Apolo se intensificaron cuando, tras devolver el cuerpo a su ataúd, lo bajaron a la fosa y lo cubrieron de tierra.
Rodeado de aquella música celestial, el espíritu de la viajera sintió la presencia de Diotima e inició en paz su tránsito hacia el inframundo.
—————————————
Autora: Laura Mas. Título: La maestra de Sócrates. Editorial: Espasa. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





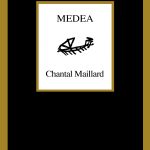
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: