Madre de leche y miel nos ofrece una visión profunda y convincente de la experiencia de la inmigración desde el punto de vista de una mujer musulmana, madre, que vive sola, sin el apoyo de su marido. A continuación os ofrecemos un fragmento de la novela de Najat El Hachmi.
1 Un montón de telas de vivos colores en medio del paisaje polvoriento
Hablaré para vosotras, hermanas, hablaré para deciros cuanto queréis escuchar. Esta voz mía os narrará los hechos que desconocéis de aquella que salió del mismo vientre que vosotras. Dadme té para calentar mi lengua y cerrad la puerta, porque estas palabras mías no pueden salir de aquí. Son solo para vosotras, vosotras que podéis entenderlas y guardarlas. Sin revelarlas al mundo, que todo lo juzga.
Seguro que os acordáis del inicio del viaje. Vinisteis; os reunisteis todas el día de mi partida, aquel día en que se me hizo en la garganta un nudo áspero y seco que no lograba deshacer ni con toda el agua fresca del pozo. No me entraba ni un pedazo de pan, solo quería agua y más agua para poder sacarme esa aridez de dentro. Ay, ese polvo en la garganta, hermanas, cuántas veces lo hemos sentido, cuántas, cuantísimas veces nos lo hemos tragado, hemos tenido que disimularlo.
Vinisteis aquel día aunque a todas os suponía un esfuerzo desplazaros. Tú, Aicha, tenías a Salim enfermo del hígado, pensábamos que no saldría de esa. Un niño que siempre había sido la envidia de las vecinas porque te había crecido rollizo y ni un constipado había tenido hasta entonces. Pero los ojos de la gente son terribles. Por muchos amuletos que le pusieras. Se resistió durante muchos años a los elogios de las mujeres hasta que, cuando enfermó, se puso enfermo de verdad. El pobre. Y míralo ahora, tan alto y fuerte, que Dios te lo guarde.
Tú, Fadma, como vives aquí, cerca de casa de nuestra madre, venías a menudo a visitarnos; acababas sus tareas y, hala, el pañuelo en la cabeza, la niña a la espalda y cogías el camino polvoriento hasta aquí con esas sandalias de goma tuyas tan bien abrochadas, que dejaban un rastro de pisadas tras de ti. No venías nunca con las manos vacías, siempre traías un hatillo con algún manjar que hubieras recogido en el huerto o en la cocina. Higos, olivas o un pan que hubieras hecho aquel mismo día. Lo mismito que la abuela, ¿os acordáis? Cuando venía, nos reuníamos a su alrededor y esperábamos impacientes que deshiciera el nudo de su hatillo. ¿Sabes, mi querida Fadma? No he dejado de pensar en ti ni un solo día. En la compañía que nos hacíamos, en las cosas que nos contábamos de camino hacia cualquier lugar o durante las agotadoras tareas del día a día. O incluso cuando no hablábamos pero la una podía sentir la respiración de la otra, tanto de día como de noche, cuando dormíamos lado a lado. Aunque hace tanto tiempo de todo eso. Recordándote en el extranjero, hermana, pensé que tal vez hubo momentos en los que no te sentiste suficientemente querida, porque vivías cerca y no eras la más añorada de nosotras. Te aseguro que en estos años que he vivido alejada de aquí te he llevado siempre en mi pensamiento. Que no os sepa mal a las demás, pero es que Fadma, mamá, Fadira y yo nos hacíamos tanta, tantísima compañía.
Pues bien, vinisteis todas, y eso nos hizo sentir como en los días de fiesta, aquellos fabulosos días en que las siete volvíamos a reunirnos en casa como cuando éramos pequeñas. Bueno, las seis, claro; pero tú, Fadira, eres nuestra desde hace tantos años, que es como si ya fueras una hermana más. Os decía, pues, que teníamos aquella extraña sensación que hacía que, a medida que ibais llegando y os quitabais vuestras ropas de calle y os sentabais en la habitación de invitadas, no supiéramos si reír o llorar. A veces hacíamos las dos cosas a la vez. Nos mirá- bamos, nos tocábamos, nos besábamos e intentábamos llenar los vacíos del tiempo que habíamos pasado sin vernos; nos explicábamos las pequeñas y las grandes cosas que nos habían pasado. Tú, Miluda, hiciste un inmenso esfuerzo para venir desde Serwan; en aquel entonces, el viaje desde allí no era nada sencillo: tuviste que alquilar un coche y traerte a rastras a tu hombre, que ya era mayor. Aunque es verdad que a Bel’id yo siempre lo he visto mayor, con su larga barba blanca y vestido con el qubbu de lana, como nuestro padre. ¡Pero, Miluda, si ya era así el día de tu boda! Nació siendo anciano. Aunque, claro, antes tenía dientes, ¿verdad? Es broma, mujer, que todos sabemos que te ha tratado siempre como a una reina, sin levantarte nunca la voz y mirando por ti para que no te faltara de nada. Así estás, mírate: eres, de todas nosotras, la que conservas más belleza y juventud. Dios te guarde, hermana, esta piel tan blanca y este rostro redondo que parece un espejo.
Tú, Najima, viniste de Nador con tu abib, el hijo de tu marido, que fue quien te trajo hasta la puerta; por entonces todavía estabais bien y te cuidaba como si fueras su madre. No como ahora, pobre desagradecido.
Por entonces, tú, Malika nuestra, aún no te habías casado, fuiste la última de nosotras en encontrar marido. Eso sí, te morías de ganas de marcharte de casa de nuestro padre. Yo, que había vuelto, te decía que no tuvieras prisa, que eras afortunada de no haber conocido el matrimonio, de no haberte visto obligada, como nosotras, a vivir en casa ajena. Pero tú, siempre tan tozuda, maldecías tu suerte y decías que en casa de nuestro padre no había sitio para ti, que el lugar de una mujer es la casa de su marido, y que todas debemos encontrar nuestra propia habitación. Padre no te dijo nunca que te fueras. Su único deseo era que encontráramos nuestro lugar en el mundo, pero no nos echaba, porque nunca le hemos molestado. Aunque tal vez sí que estuviera un poco harto de tanta mujer. Lo que a ti te pasaba, Malika nuestra, te lo digo yo, es que te morías de ganas de probar marido, descarada. Y mírate ahora, tan casada, con tus siete brazaletes y tus pendientes largos. No sabes cuánto lamento no haberte acompañado. Con lo que había esperado el día en que fuera yo misma quien te pusiera la henna.
El día de mi partida, si lo recordáis, nuestra madre, que había madrugado aún más de lo habitual, estaba ya en la despensa cuando llegué yo para hacer el pan. Hoy no, me dijo, hoy no hace falta que lo hagas tú, ya me ocupo yo de eso. Que no, madre, que soy yo quien desde pequeña lo amasa cada madrugada, y hoy nada va a cambiar, hoy también os dejaré preparadas las hogazas de pan para las comidas del día. Así pensaréis en mí cuando esté lejos, madre; y eso no debería habérselo dicho nunca. Madre, me reproché durante todo el viaje haberte dicho eso, pero me salió sin pensar. Quería hacer una broma, pero cuando escuchamos esas palabras en el ambiente tibio de aquella pequeña estancia de techo bajo que habías construido con tus propias manos, te pusiste a llorar y ya no paraste hasta vete tú a saber cuándo. Perdóname por haber provocado tus lágrimas. Tus hijas me han contado que te pasaste semanas sollozando, hasta que se te secaron los ojos, pero que la cara de tristeza que se te puso ya no se te ha quitado nunca. Pobre madre mía. Pues ahora, madre, ya estoy aquí, y puedes ver que he sobrevivido y he vuelto a vosotras. ¿Lo entiendes, verdad, por qué me marché? Tú, que conoces los latidos del hígado, el del amor por los hijos, puedes comprender muy bien qué me arrancó de tu casa, de nuestra tierra. Aquel día amasé pan porque quería comportarme como si nada; quería celebrar que nos reuníamos todas, quería vivirlo como si fuera una fiesta.
Llegasteis por la mañana, muy temprano, y apenas si pudimos sentarnos todas juntas, y menos aún hablar como lo hacemos hoy, con tiempo y calma. Todo era trasiego: nuestra madre hirviendo huevos para mi viaje; Fadma con el remsemmen recién hecho que me había traído, aún caliente; Miluda, con el pequeño Nurddin agarrado a su cintura, entrando y saliendo de la habitación de invitados para entretenerlo. Todo era un ir y venir. Yo preparaba mi bolsa, aquella enorme bolsa de rafia de cuadros que nuestro padre me había traído de la ciudad, una como las que él había utilizado cuando, unos años antes, trabajaba en el Al Garb y en Argelia.
Una vez cocido el pan, tuve que envolver los utensilios: la artesa de barro, el cedazo y la plancha de hierro. Eran los míos, los que había salvado de donde ya sabéis, lo único que me llevé. Los protegí con una manta y los puse al fondo de la bolsa. Madre, anda que no me dijiste veces que no era buena idea llevarme todo aquello, que me pesaría mucho y me dificultaría el viaje. Tenías toda la razón, porque no sabíamos si en el nuevo sitio encontraríamos la harina adecuada, o si habría un fuego lo bastante grande como para poner la plancha encima; no sabíamos nada sobre lo que nos esperaba al otro lado. Y os disteis un hartón de reír porque me iba a llevar, envuelto para que siguiera fermentando, un pedazo de masa madre que había alimentado durante años. Vosotras, que enseguida os habíais acostumbrado a utilizar la levadura que compráis en la tienda, no me entendíais; pero ya lo sabéis, a mí no me gustaba el pan hecho así, para mí tenía siempre aquel regusto a moho. En cambio, la masa viva de nuestra madre, que ella había recibido de la abuela y la abuela de la bisabuela —y vete tú a saber de cuántas mujeres hacia atrás venía esa herencia—, dejaba en la lengua una muy leve acidez que era el sabor más nuestro que yo pudiera recordar. Y, ya os lo adelanto, suerte tuve de poder saborear, en medio de la niebla, aquel pan que me unía a vosotras, a nuestra madre y a la abuela. Me dijisteis: se te echará a perder durante el viaje, o te la quitarán en la aduana. Pero no os hice caso. No era posible que algo que venía de un tiempo tan antiguo se estropeara tan solo porque se fuera al extranjero.
Recuerdo que llevaba un vestido de Argelia, que entonces estaba de moda. ¡Vaya escote tenía! Y aquellas mangas cortas abullonadas y la pequeña pedrería sobre el pecho y las gomas finas en la cintura. Ahora no cometeríamos la osadía de llevar ropa tan atrevida. Antes de marcharme me puse, cómo no, mi qubbu, aquel vestido de calle de color berenjena que nos había regalado nuestro padre en la última Fiesta Grande. ¿Lo recordáis? Está viejo y gastado, pero aún lo tengo. No lo voy a tirar nunca, nos lo hizo nuestro padre. Nos había comprado la tela, como cada año, pero yo no podía pagarme la confección y cuando, unos meses después, me preguntó qué me había hecho con el último regalo… no dije nada, me quedé mirando al suelo. Me daba vergüenza tener que pedirle dinero. Me pidió que le devolviera la tela y yo pensé que se había ofendido, pero unos días más tarde volvió de la ciudad con el qubbu cosido y me dijo parece mentira que no puedas pedirle a tu padre lo que te hace falta. Me atreví a replicarle que no era justo que me pagara la confección a mí y a vosotras no, pero me contestó que la justicia no es darle a todos lo mismo, sino a cada cual según sus necesidades. Le juré y perjuré que tarde o temprano le devolvería el dinero, pero hizo que me callara.
Sobre nuestra ropa puse otra manta. Ya sabéis que yo prefiero una buena manta de lana gruesa que esas de colores chillones que nos llegan de Melilla, pero la verdad es que son más ligeras y se lavan bien, así que me llevé la del pavo real y la del tigre. Le dije a nuestra madre que las otras os las diera, pero ella me respondió que mis cosas no se tocarían hasta que yo volviera. Si hubieras sabido que tardaría tanto, ¿verdad, madre?
Hacia media mañana, Abrqadar dijo vamos, es la hora, y todos vuestros sollozos, los de las siete, se elevaron y llenaron la habitación de las invitadas y el patio de dentro, que es donde teníamos preparada la bolsa. Los niños os miraban sin saber qué hacer, y algunos de ellos se preocuparon porque solo nos habían visto llorar así, juntas y a la vez, cuando alguien se moría. No se había muerto nadie, pero lo parecía. El llanto de cada una de nosotras crecía cuando se encontraba con el de las otras, y de pronto era imposible parar. Nuestra madre lloraba en silencio, y, si hubiera podido, lo habría hecho en su habitación; pero delante de nosotras, todas abrazadas como estábamos, no podía aguantarse. Nos decías ya está bien, ya está bien, y parecía que nos riñeras, madre, como cuando éramos pequeñas y nos decías que nos calláramos para que dejásemos de berrear. Y ahora, miradnos, volvemos a llorar como entonces. Nuestro padre se había ido al huerto. No soporta las despedidas, él no, no puede con ellas. Ni cuando tenía que marcharse al Al Garb las soportaba, así que solía irse de madrugada para no tener que decirnos adiós. El día antes, hacía que fuéramos a su habitación, nos dejaba cenar con él y hablaba con nosotras durante un buen rato. Antes de acostarse, nos alargaba la mano para que se la besáramos y nos daba las buenas noches como si fuera un día más, pero a la mañana siguiente ya no estaba. Y a nuestra madre le resbalaba alguna lágrima silenciosa por la mejilla.
Y eso mismo hizo nuestro padre el día antes de que yo me fuera. Me invitó a cenar con él y me contó alguna historia de su madre, que por entonces ya empezaba a estar enferma. También me habló mucho de cuando yo era pequeña. No tenías miedo, me decía, eras la niña sin miedo. Caminabas a tientas en medio de la oscuridad, y salías afuera sin ni siquiera llevar una cerilla para guiarte. No lo había visto nunca, y menos aún en una mujer. Y menuda fuerza tenías: cuando levantamos la casa, con lo pequeña que eras, ya cargabas ladrillos y baldosas. Todo eso sin fijarte nunca en nada que no fuera el trabajo, sin distraerte ni un momento. Sin chismorrear ni hablar mal de nadie nunca. Mi Fatima, les decía yo a tus tíos, es como un hombre. Puedo fiarme de ella y dejar que vaya a donde quiera porque es como un hombre. Y mira lo lejos que te vas ahora. Nuestro padre lloró, entonces, pero de una forma diferente a como lo hacemos las mujeres. Me decís que cuando se le murió la madre sí que lloriqueó como un niño pequeño, pero, claro, entonces yo no estaba, no pude estar. El día antes de que me fuera lloró mirándome a los ojos sin decirme nada, y a mí, al mirarlo, también me empezaron a resbalar las lágrimas por las mejillas. Aquí, en la barbilla, se me juntaban. Pero el de nuestro padre era un llanto tranquilo, que ni hace sollozar ni llama más llanto. A la mañana siguiente, nuestro padre se había ido a trabajar el huerto bien temprano. Abrqadar me explicó que había ido a buscarlo y le había dicho que viniera a despedirse, pero que él, sin dejar de remover la tierra, le había contestado ve y dile que Dios la haga llegar bien, que la lleve a buen puerto.
Eso, yo ya lo sabía, nuestro padre no vendría a despedirse, y así fue como me quedó de él aquella imagen suya, en el huerto, removiendo tierra para plantar vete a saber qué; él, nada menos, que no paraba nunca de trabajar y regar. Así que, cada vez que añoraba mucho a nuestro padre, solo podía recordarlo en el huerto, una imagen que no había visto aquel día pero que después volví a imaginar muchísimas veces.
Por si la despedida no fuera ya lo bastante difícil, se me hizo aún más cuesta arriba cuando empecé a llamar a Sara Sqali y ella que no aparecía por ninguna parte. Ya sabéis que decía que no quería separarse de su abuela, que aquí estábamos bien y no había ninguna necesidad de irse tan lejos. La niña siempre ha tenido, desde pequeña, su propio criterio y, siendo tan tozuda, cuando se le mete algo entre ceja y ceja no hay quien la haga cambiar de opinión. Como si no le hubiera yo explicado suficientemente el peligro que corríamos si nos quedábamos, pero nada, que ella quería mucho a la abuela, a su tío, a sus tías y a los primos. Que no, que desde que habíamos vuelto a casa de su abuelo estaba mejor que nunca. Así que, justo cuando Abrqadar empezó a insistir en que ya nos teníamos que marchar, que la aduana es así, nunca se sabe lo que te puedes encontrar, entonces venga gritar Sara por aquí y Sara por allá. Dentro de casa, afuera, por los caminos… Driss se acercó al huerto y a la fuente, pero nada. Hasta que nuestra madre, que por casualidad había ido a la despensa a buscar algo para hacer la comida, se la encontró allí dentro, acurrucada entre sacos de cebada y olivas, ya sin lágrimas y sollozando, abrazada a sus rodillas. Pero hija mía querida, le dijiste, ¿verdad, madre? Y no sé cómo, pero conseguiste convencerla. Mientras la niña se despedía de cada una de vosotras, me parecía que en cualquier momento mi cuerpo se abriría en canal y que esas dos mitades caerían al suelo. Ese dolor aquí, en el vientre, me duró mil años, hermanas. Cuando la tuvimos que arrancar de nuestra madre, a la que se había aferrado con una fuerza extraordinaria para su edad, me pareció que nadie había vivido nunca nada igual.
La otra imagen que nunca se me borrará de la cabeza es la de vosotras diciéndome adiós desde el camino de detrás de casa. Subimos al coche, y yo no podía dejar de mirar por la ventanilla. Allí estabais, todas juntas, erais un montón de telas de vivos colores en medio del paisaje polvoriento; allí, todas juntas, entre los diferentes tonos de ocre, formabais una mancha de colores muy bonita. Agitabais vuestros pañuelos sin dejar de sollozar. Yo asomaba la cabeza por la ventanilla y os veía cada vez más pequeñas, hasta que ya no pude distinguiros una a una. Y luego fuisteis un punto de color en el horizonte, hasta que, finalmente desaparecisteis de mi vista. En aquel momento me parecía que el llanto no se me acabaría nunca. Lloraba por mí, que me iba sin saber dónde ni lo que allí me encontraría, y lloraba por vosotras después de mi marcha; os imaginaba volviendo a entrar en casa y os veía juntas, como si fuera un día de fiesta, aunque no hubiera nada que celebrar. Lloraba por mí y por vosotras, hermanas, lloraba por todas, por nuestra desdicha, esta desdicha que es solo de mujeres.
Sinopsis de Madre de leche y miel, de Najat El Hachmi
Madre de leche y miel (Destino) narra en primera persona la vida de Fatima, una mujer del Rif que, ya adulta, casada y madre, deja a su familia y el pueblo en el que nació para emigrar sola junto a su hija a Cataluña, donde deberá luchar por salir adelante. Un retrato realista sobre el conflicto emocional y la compleja realidad cultural, social y personal que acarrea la condición de madre inmigrante. Y un fresco completo del mundo rural rifeño y de lo que supone ser mujer hoy.

—————————————
Autor: Najat El Hachmi. Título: Madre de leche y miel. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


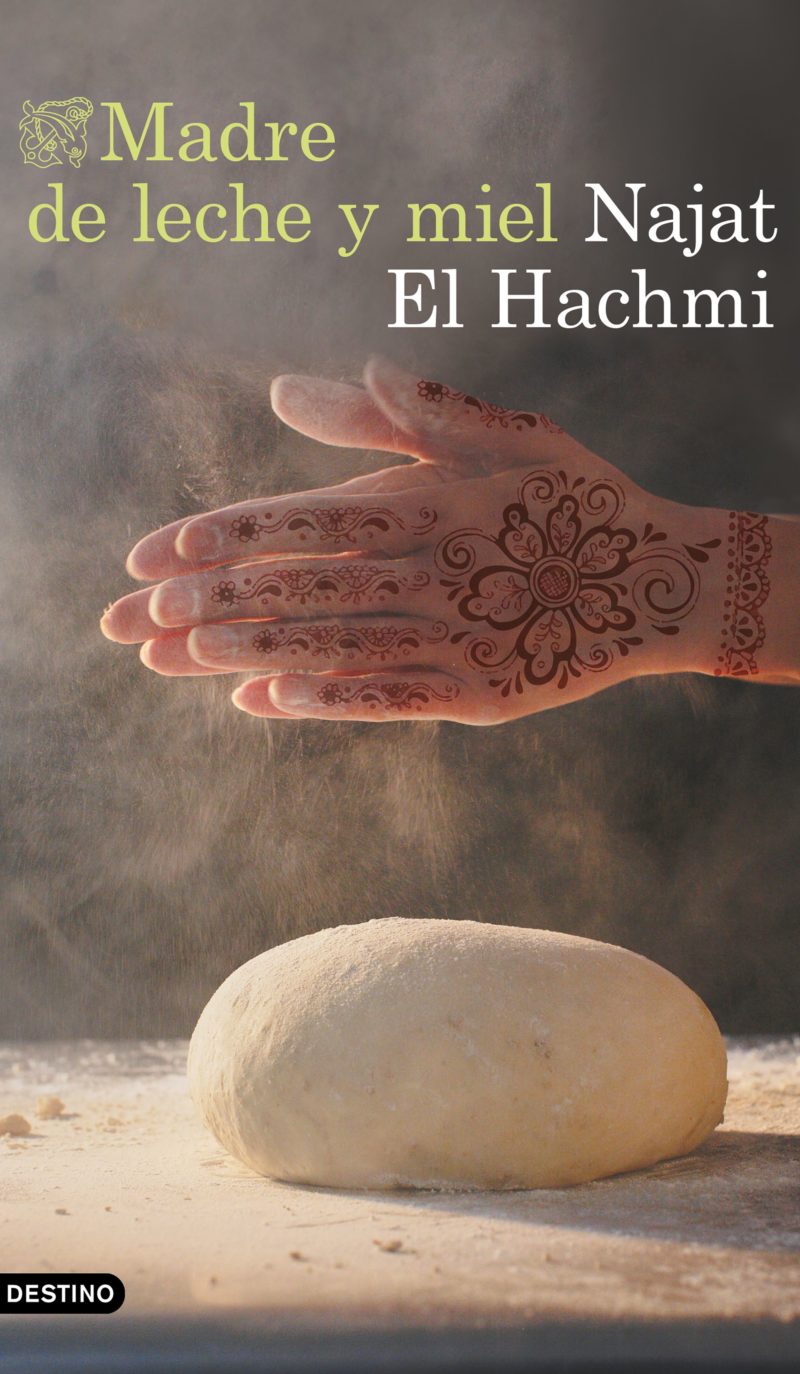



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: