Esta es una nueva traducción de El festín del amor, novela finalista del National Book Award y ganadora del premio Llibreter, de la que Zenda adelanta las primeras páginas.
***
El hombre —yo, este ser pálido, quién otro iba a ser si no— despierta asustado entre las sábanas enredadas.
Al mirar la oscuridad veo manchas flotantes: ahí, en la pared de enfrente, hay engranajes que se mueven por separado y luego se acercan unos a otros hasta que sus ruedas dentadas encajan y giran al unísono.
Entonces siento su mano en la espalda. A estas alturas ella está acostumbrada a mis amnesias nocturnas y, con una respuesta que se ha vuelto casi automática, desde su lado de la cama, medio dormida, estira el brazo y me toca entre los omóplatos. De este modo los objetos del mundo regresan a sus sitios fijos.
—Charlie —dice.
Aunque yo no me he reconocido, al parecer a ella sí la reconozco: su mano, su voz, incluso el leve aroma a galleta salada que desprende su cuerpo al surgir del sueño. Me vuelvo hacia ella y la abrazo, tratando de controlar los latidos de mi corazón.
Me pone la mano en el pecho.
—Estabas soñando —dice—. Has tenido una pesadilla. —Y otra vez medio dormida, añade—: Tienes pesadillas —bosteza— porque no… —Antes de terminar la frase, se sumerge otra vez en el sueño.
Me levanto y voy al estudio. Me han aconsejado que tome una serie de medidas para remediarlo. Tengo «lapsus de identidad », como gusta llamarlos el médico. No he encontrado esta expresión clínica en ningún libro. Creo que se la ha inventado. Se llamen como se llamen, estos lapsus traen aparejados unos efectos físicos secundarios: el corazón me sigue latiendo con fuerza y apenas consigo estar sentado o acostado.
Escribo mi nombre, «Charles Baxter», mi dirección, el país y el estado donde vivo. Me invento una palabra que no existe en nuestro idioma pero que podría tener un significado o debería tenerlo: «desbrillado». Soy un desbrillado. Apunto la palabra junto a mi nombre.
En la pared de la planta baja, cerca del pie de las escaleras, hemos colgado un espejo antiguo tan viejo que ya casi no refleja nada. Su superficie, desgastada hasta formar nudosas raíces veteadas de gris, ha perdido una de sus dimensiones. Desbrillado, como yo. Ya no te puedes ver en él, sino a través de él. La profundidad ha dado paso a la textura. Este espejo no devuelve nada y no reclama nada productivo de nadie. Se ha desgastado hasta tal punto que debes aprender a vivir con lo que se niega a hacer. En eso radica su belleza.
Me he puesto vaqueros, una camisa, zapatos. Daré un paseo. Me escabullo, sigiloso, delante del espejo que no espejea, imaginando ser un vampiro que absorbe otras esencias distintas de la sangre. Salgo a Woodland Drive y camino hasta el final de la manzana, donde hay un amplio solar. Aquí estoy, un simple vecino, sonambuleando, inofensivo, ya no soy una amenaza para mí mismo ni para nadie, y ahora que estoy fuera poco a poco me voy calmando.
Como sabe todo el vecindario, en el terreno que piso nunca construirán una casa debido a los problemas de drenaje del subsuelo. En los terrenos llanos de Míchigan el agua se estanca. Los desagües pluviales han resultado inadecuados y por lo tanto, después de las tormentas, este solar situado al pie de la colina en la que se construyó nuestra calle se inunda siempre y retiene la humedad durante semanas. A los niños del barrio les encanta. Tras la lluvia corren hacia los charcos chillando.
Allá arriba, en el limpio cielo nocturno, la luna, loca compañera de la tierra, interpreta a voz en grito canciones de musicales. Se trata de un popurrí de Rodgers y Hart, incluida Where or When. La luna tiene una bonita voz de barítono. No: algún vecino del final de la calle tiene puesto un equipo de música. Por lo visto sigo medio dormido y desorientado. Después de todo parece que la luna no está cantando.
Me alejo del solar y lo bordeo en dirección este por la acera que lleva al sendero que se interna en eso que llaman Pioneer Woods. Este bosque limita con las casas de mi calle. Conozco el sendero de memoria. Durante los últimos veinte años he paseado por él casi a diario. Nuestra perra Tasha camina por aquí tan mecánicamente como yo salvo cuando ve una ardilla. Bajo la luz de la luna el sendero que sigo se asemeja al túnel por el que la Bella camina para llegar a la Bestia, y aunque no veo lo que hay al final, no me hace falta. Podría recorrerlo a ciegas.
Ya en el sendero, impulsado hacia la izquierda en dirección a un grupo de arces, oigo el sonido de las gotas que caen entre las hojas. No puede estar lloviendo. Allá arriba, aunque con intermitencias, las estrellas siguen visibles. No: son las lagartas peludas que, en su estado de oruga, mastican las hojas de arce y de guillomo y hoja por hoja van devorando el bosque de nuestro barrio. Por la noche no dan tregua. Han infestado los bosques y de día el sol brilla a través de estos árboles como si hubiese llegado la primavera; aturdidos y pelados, los nudos de hojas roídas y mordisqueadas apenas proyectan sombra en la tierra, donde la química alterada del suelo a causa de los restos de orugas ha matado gran parte de las plántulas para dejar solo cardos espinosos, desagradablemente extendidos y muy arraigados, una vegetación fantasma de película de terror con sistemas radiculares profundos. Los árboles están cubiertos, tachonados de orugas, y los troncos tienen un aspecto peludo y en movimiento. Apenas consigo verlas, pero las oigo chirriar y arrastrarse.
El municipio ha fumigado el bosque con Bacillus thuringiensis, dos palabras que me encanta repetir para mis adentros, y el bacilo ha matado algunas de estas plagas; sus cuerpos yacen en el sendero, de donde los recogen mis zapatos, aparentemente adhesivos. Al andar en la oscuridad los noto debajo de las suelas, vida semilíquida que se retuerce. Chif, chof. Y en mi confusión nocturna es como si pudiera oírlas roer las hojas, comerse el bosque vivo, jirón a jirón. No lo soporto. No son delicadas estas mariposas. Su apetito es de una voracidad ciega, obsesiva. Un conocido me ha contado que entre los navajos llaman «locos mariposa» a quienes padecen enfermedades emocionales. Salgo al otro lado del bosque, al borde de una calle, Stadium Boulevard, y bajo por una cuesta hacia la esquina, donde un semáforo parpadea en rojo en ambas direcciones. Giro al este y voy hacia el campo de fútbol americano de la Universidad de Míchigan, el estadio universitario más grande del país. En su mayor parte está construido bajo tierra; apenas se ve una mínima fracción de su estructura de hormigón y acero desde aquí, en la esquina de Stadium y Main, al este de la escuela secundaria Pioneer. De vez en cuando pasa algún coche, los conductores van agazapados; de vez en cuando me echan un vistazo con un aire temeroso o depredador. En la oscuridad, dos adolescentes en monopatín avanzan por la calzada haciendo ruido, practicando en los bordillos esos arriesgados y asombrosos saltos rompetobillos. Gruñen y gritan. Los dos son blancos y lucen un estilo rastafari propio, con rastas y chalecos enormes desabrochados sin nada debajo. Miro el reloj. La una y media. Me detengo para asegurarme de que no pasan coches patrulla y cruzo los torniquetes de la entrada. La universidad ha planeado construir una enorme valla de hierro alrededor del estadio, pero la valla no ha llegado todavía. Estoy entrando sin autorización y pueden detenerme. Después de colarme por el túnel de la puerta 19, me encuentro en la zona del extremo sur, reino del fútbol americano.
Dentro del estadio, noto en la espalda la silenciosa luz de la luna y me siento en un banco de metal. La lluvia de estrellas de agosto parece ahora parte de este espectáculo. Estoy en la grada a dos tercios del suelo. Estos asientos son demasiado altos para ver bien y demasiado fríos y metálicos para estar cómodo, pero el estadio es tan colosal que convierte en irrelevantes la mayoría de las opiniones. Como cualquier coliseo, derrota la intimidad y la soledad con su mero tamaño. Excavado en la tierra, diseñado para hordas y gigantes, para heridas sangrantes y alaridos, tan colosal que resulta inabarcable de un vistazo, el estadio puede considerarse la plataforma de lanzamiento de los acontecimientos épicos, y no solo del fútbol americano: en 1964, el presidente Lyndon Baines Johnson anunció aquí su programa de la Gran Sociedad.
Todos los sábados de otoño, cuando el equipo juega en casa, zepelines y biplanos tiran de sus anuncios publicitarios y vuelan en semicírculo allá en el cielo. Más o menos tres horas antes del saque inicial, nuestra calle empieza a llenarse de coches aparcados y autocaravanas conducidas por gentes venidas del Medio Oeste en diversos estados de feliz e incipiente embriaguez, y cuando rastrillo las hojas en el jardín de atrás, el clamor me llega como una oleada desde casi un kilómetro de distancia. El público que asiste a los partidos es ruidosamente tradicional y antifonal: un lado del estadio ruge vamos, y el otro ruge blue. Los gritos suben al cielo, también azul, aunque no forofo.
La luz de la luna se refleja en las filas de gradas. Miro el campo ahora, a la una y cuarenta y tres minutos de la madrugada. Allá abajo se representa el sueño de una noche de verano.
¡Ay, qué despacio mengua esta! Demora mis deseos y los de una pareja desnuda y solitaria, apenas visible allá abajo en este mismo instante, en la línea de la yarda cincuenta, que hace el amor en esta noche de verano.
A lo lejos se oyen los gritos de unos suaves cambios de jugada.
De vuelta en la acera, giro al oeste y camino hacia Allmendinger Park. Veo los aros de baloncesto, las canchas de tenis y el parque infantil con sus estructuras de barras débilmente iluminadas por las farolas. Cerca del tiovivo, los urbanistas han atornillado al suelo varios bancos para que los padres sedentarios vigilen a sus hijos. Yo vigilaba a mi hijo desde ese mismo lugar. Mientras paseo por la acera, creo ver a alguien, una silueta imprecisa con chaqueta, como si emergiera de una niebla o bruma, sentada en un banco en compañía de un perro, aunque sin duda alguna ese hombre no vigila a ningún niño, menos a estas horas de la noche, y cuando me acerco, levanta la vista, igual que el perro, un cruce anodino de collie, labrador y pastor. A este perro lo conozco. También al hombre sentado a su lado. Lo conozco desde hace años. Tiene los brazos estirados a ambos lados del banco, las piernas cruzadas y, además de la chaqueta (una cazadora azul oscuro de los Chicago Bulls), lleva gorra de béisbol, como si no fuera del todo adulto, como si no hubiera abandonado del todo los sueños de juventud, atlética elegancia y destreza. Se llama Bradley W. Smith.
Los pantalones de algodón le van grandes —le forman bolsas en caderas y rodillas— y lleva una camisa con un estampado curioso que no alcanzo a identificar, un dibujo de jirafas entrelazadas de M. C. Escher, jirafas conectadas entre sí, pero no puede ser eso, no puede ser lo que creo que es. En la oscuridad, mi amigo tiene el aspecto de un sapo excepcionalmente apuesto. El perro lanza un bocado a una mariposa, luego apoya la cabeza en la pierna de su amo. Quizás lo de las jirafas de la camisa sea una alucinación mía, o puede que simplemente esté equivocado. Me echa un vistazo en la oscuridad cuando me siento a su lado en el banco.
—Hola, Charlie —saluda—. ¿Qué diablos haces tú aquí? ¿Qué te cuentas?
—————————————
Autor: Charles Baxter. Traductora: Celia Filipetto. Título: El festín del amor. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Ftnac y Casa del Libro.


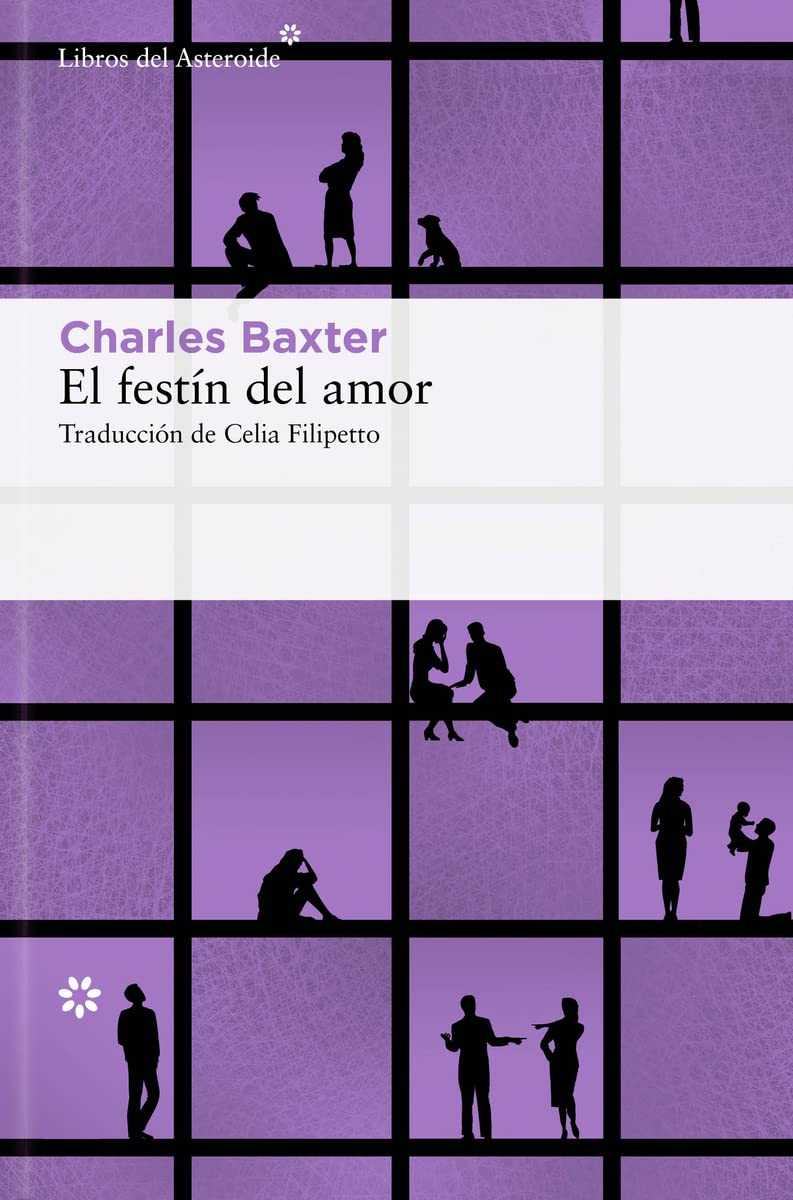



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: