Cien años después de su publicación, Ulises, de James Joyce, sigue siendo una obra que concita muy diversas opiniones tanto por parte de sus seguidores como de sus detractores. Los dieciocho autores convocados en este libro, claramente entre los primeros, no ha dejado pasar la oportunidad ante este efeméride. Zenda publica uno de los relatos, el de Ricardo Labra, colaborador asiduo en estas páginas y experto conocedor de la obra joyceana.
Como preliminar a cualquier otra cosa, el señor Bloom le sacudió de encima el grueso principal de las virutas. Es extraño lo desvalido que en un momento puede quedar una persona, pensaba mientras recogía del suelo las pertenencias de Stephen Dedalus, diseminadas como si las hubiese desparramado un resorte. Leopold Bloom, casi sin darse cuenta, también buscó por la gravilla el resplandor blanquecino de algún incisivo o premolar del infortunado, pero los balbuceos del joven universitario pronto le permitieron comprobar que solo había perdido momentáneamente la consciencia, y que lo único que se había quebrado esa noche, aunque reparable, era su orgullosa dignidad.
Leopold Bloom se movió con rapidez entre el gentío para recomponer precipitadamente, lo mejor que pudo, al maltrecho Stephen Dedalus. Y, cuando los dos malhechores estaban retenidos en el suelo, el buen samaritano aprovechó la excitación de los mirones para alejarse con el pelele haciendo mutis por el foro, como dos actores secundarios de un escenario de refriega. El joven, todavía confuso, caminaba con inseguridad, tanteando con sus pies las losetas de las aceras, mientras que con la mano libre del férreo cepo de Bloom sondeaba, con la misma incertidumbre, su mejilla y su frente, justo donde había recibido el arponazo del marinero. Entretanto, el avispado judío buscaba algún auriga que se ofreciese en alquiler para arribarlos al puerto seguro del Refugio del Cochero, pero no encontraba carruaje alguno al que subirse por las vacías calles; aunque, insólitamente, las pocas calesas que pasaban a su lado con los caballos sudados al trote, fuesen bien surtidas de viajeros.
Pasaron por el callejón de Beaver, y tras cruzar las fétidas cuadras de Montgomery, llegaron a la calle Amiens, donde Stephen un poco más recuperado pudo desprenderse de la férrea mano de Bloom, para señalarle con su índice una casa en ruinas que había visitado muchas veces en su infancia acompañando a su amigo Wells. En esa casa vivía el padre Flynn, un sacerdote del que se murmuraba que había muerto paralizado por haber roto un cáliz. Su amigo se lo había contado como un secreto envuelto en el misterio, pero él bien sabía el cáliz que había roto el siervo de Roma; el pobre Wells nunca se recompuso y acabó colgado de su sotana en una celda del Clonliffe.
Leopold Bloom respiró un poco más aliviado al escuchar la jadeante fluidez verbal de Stephen Dedalus, aunque al mismo tiempo se preguntase si el joven no estaría en sus cabales o siendo víctima de una alucinación. Continuaron caminando por detrás de la Aduana, y Stephen volvió a querer decir algo señalando a las alineadas casas marrones de planta baja que enmarcaba el puente de la línea de circunvalación, pero su lengua se volvió a trabar emitiendo un lastimoso balbuceo.
—Sí, esas casas alineadas siempre me han deprimido, me recuerdan una procesión de franciscanos —dijo Bloom saliendo en ayuda de su confuso interlocutor.
El sonado asintió con indisimulada perplejidad, pues las calles de Dublín se parecían como gotas gemelas a las galerías de un envolvente seminario, en donde proliferaban las casas marrones como frailunos hábitos que jalonasen sus puntos de fuga. Por esa misma calle, o tal vez por otra muy parecida, ahora no lo podía precisar con exactitud debido al percutor golpeteo que agitaba sus sienes, se había dirigido hacia el extrarradio haciendo pellas con un muchacho que no destacaba precisamente por sus luces, llamado Mahony. Aquella mañana iban solos, al haberse rajado el cagado de Leo Dillon a última hora, por entonces el compañero más habitual de sus recesos escolares. Recordaba que habían seguido por North Strand Road hasta tocar con los dedos la desconchada fachada de la fábrica de vitriolo, desde la que giraron a la derecha para continuar por Whart Road. Datos precisos que en cambio era incapaz de situar entre aquellas calles que se estrechaban sobre su cabeza como anudados cíngulos que estuviesen percutidos por un martillo pilón, produciéndole un dolor insoportable.
—Bebbbamoss algoo —dijo con dificultad a su silencioso y preocupado Aqueronte.
Ciertamente, tenía la impresión de transitar por las aguas del olvido; pero de pronto, como surgido de un sueño, entre las alineadas casas marrones y los caprichosos contornos que perfilaba la neblina, quiso entrever a lo lejos la fantasmagórica silueta de un personaje conocido, vestido con un traje negro verdoso y un sombrero de copa grande cubriéndole la cabeza, que caminaba, con inquietante dificultad, apoyado en un rígido bastón. Un escalofrío recorrió su espalda y comenzó a llamar compulsivamente a voces a Mahony: ¡Murphy!, ¡Murphy!, ¡Murphy!
—Calma muchacho, enseguida llegamos, ya verás cómo te recuperas en cuanto comas y bebas algo; esos marineros son tipos muy baqueteados y no reparan cuando se encuentran ante un universitario o un verdadero artista. ¡Qué ciudad!, nadie estaba dispuesto a ayudarte, solo el Pequeño Chandler hizo un baldío ademán de salir en tu ayuda, pero es demasiado cobarde. Sabes, él tenía ínfulas de poeta, quería dedicarse a la literatura —y Bloom soltó una sonora carcajada—, te imaginas a ese cenutrio escribiendo versos; fíjate que ahora le echa la culpa a su mujer y a su hijo de su frustrada vocación literaria, por eso le da sin piedad al frasco. Si le quieres sonrojar solo tienes que mentarle a Ignatius Gallaher, o comentar con cierto entusiasmo alguno de sus artículos. Creo que en el fondo ese es el detonante de su amargura: el éxito, y nada menos que en Londres, de un amigo al que siempre consideró inferior. Eso es lo que le pasa, que no soporta el tufillo de su mediocridad, y Gallaher es el desabrido espejo en el que permanentemente la contempla cuando se reclina para leer el periódico. No es como usted, usted es diferente.
—Sí, por eso siempre me acompaña la desgracia.
Leopold Bloom no sabía muy bien qué decir, no quería ponerse paternal ante la vitriólica reflexión de su adoptivo, por lo que se sintió aliviado al ver los parpadeos de la lumbre saliendo por la puerta del Refugio del Cochero.
En el umbral de la puerta se cruzaron con un hombre algo cargado de espaldas que llevaba en su mano un volumen de poesías de Wordsworth. Stephen reconoció enseguida el ejemplar porque formaba parte de las devociones mundanas del reverentísimo Dr. Dillon, que solía llevar las Lyrical Ballads, with a Few Other Poems de tapadillo, camuflado en los pliegues de su sotana. Pero aquellos ojos evasivos no tenían la desafiante dureza del escolástico, quien después de rezar a su Dios irlandés se flagelaba con las dulzuras del poeta inglés, sino la hundida expresión del vencido.
Vaya —dijo Bloom, moviendo desaprobadoramente su cabeza—, no sabía que James Duffy hubiese sucumbido también a la bebida, ni me esperaba verlo tan abatido. Desde luego, no tiene pinta de superarlo, ni de poder levantar la cabeza. De seguir así acabará como ella, debajo de las ruedas de un tren, crucificado en sus raíles. Míralo, qué penoso, pero si va dando tumbos.
Pero Stephen ya había entrado en el tugurio y acodado en una sucia mesa, como náufrago aferrado a una tabla de salvación. Qué sucio está todo, pensó Bloom, que buscó alguna vitualla por los húmedos expositores de la barra con la que socorrer al conmocionado admirador de la belleza. De pronto pensó en las magdalenas que preparaba Molly cuando estaba de buen humor. La verdad es que no se le resistía nada, sus dulces a la española a base de huevo y almendras eran insuperables. Lástima que en esa dulce evocación —por lo que apretó malhumoradamente los labios— apareciese sin invitarle y sentado en su mesa Hugh ‘Blazes‘ Boylan, saboreando con fruición las gibraltareñas magdalenas de Molly,
—Metempsícosis
—Mentequé, qué es lo que me pide, oiga no le entiendo, me está tomando el pelo o qué, mentequé.
—Para él —reaccionó algo intimidado por el grotesco sacamantecas que estaba detrás de la barra, señalando hacia donde estaba Stephen—, algo que pueda masticar sin romperse un diente. Y para mí algo que caliente el alma.
—Oiga, oiga, dónde cree que está, aquí no estamos en Hardwicke Street, en la pensión de la señora Money. Esto es todo el lodo que hay para yantar, frío como mojama. Así que ya sabe: si las quieres las comes y si no las dejas. A estas horas no esperará estar servido por Polly Mooney, la mierda que hay que aguantar a las dos de la madrugada.
Stephen permanecía abstraído, concentrándose para escuchar al grupo de bebedores que peroraban en una mesa aledaña, todos ellos lucían un ramito de hiedra en sus solapas. Hablaban de Irlanda con desenfreno y pasión, y de vez en cuando intercalaban algunas palabras en gaélico para levantar sus trasegadas jarras y brindar en prístino inglés por Parnell. Tenían todo el aspecto de ser unos correligionarios contratados por algún delegado de Tierney para conseguir votos en su distrito electoral. Uno de ellos llamado O’Connor, en cuya cara no cabía un grano más, era el más locuaz. No paraba de levantar su cerveza por encima del raído gabán del más viejo, una especie de fogonero al que todos llamaban afectuosamente Jack. En uno de esos arrebatos O’Connor se dirigió al más callado:
—Vamos Hynes —le dijo, con su achispada jovialidad—, vuelve a decirnos ese maravilloso poema que escribiste a Parnell.
—Sí, sí, eso —corearon todos—, que lo vuelva a repetir: el planto, el planto, Parnell, Parnell, Parnell.
Stephen empezó a sentir náuseas, como si estuviese en plena galerna y su barco amenazase capotar. El sonoro embate de cada brindis de aquellos cofrades le perturbaba más que el puñetazo que le había dado el inopinado marinero. Se levantó y fue dando tumbos en busca del cobijo de otra mesa que lo alejase de aquellos patriotas de jeringonza. En uno de sus traspiés tropezó con un hombrecillo que permanecía acodado en la barra con la actitud contemplativa que suelen tener los fervorosos orantes ante el altar. El importunado farfulló una disculpa, como si hubiera sido él el causante del empellón dado, y Stephen pudo ver que le faltaba un trozo de lengua con la que trataba de rehilar torpemente su historia. A duras penas y como si estuviera obligado, el adorador del cáliz de malta, pudo contarle al recién llegado que se llamaba Tom Hernan y que sus amigos se habían confabulado para sacarle de la bebida, algo que debía de resultar más difícil que sacarle el alma que ya tenía en la almoneda del mayor usurero. En su desesperado intento, sus buenos samaritanos lo habían llevado a un retiro espiritual, en donde en lugar de ver a Dios veía la espumosa cerveza por todas partes, menos en los melismas retóricos de los jesuíticos oradores, en los que paladeaba gustosamente los sagrados ardientes del whisky, el único brebaje espiritual que al parecer todavía calentaba algo su alma corrompida. Todo un desastre que le había llevado a caer más bajo que cuando se tragó la mitad de su lengua.
Leopold Bloom, sorteando mesas y algún que otro patoso bebedor, llevó a su protégé una taza de maloliente café y un híbrido de magdalena y panecillo que asemejaba, por su color y dureza, la reliquia de un monje. Mientras llevaba las redentoras vituallas, llegó a su paladar un regustillo a riñón de cordero bien engrasado en mantequilla y no pudo por menos que lamentar las magras exequias que le llevaba al desafortunado estudiante devenido en artista. Por un momento llegó a temer que semejante ingesta le desencadenase una inflamación en la memoria y que tuviera que escuchar durante toda la noche los vómitos emocionales de sus recuerdos más emotivos. Pero la mirada escrutadora de Stephen disipó enseguida sus temores.
—Veo que me trae un híbrido al que solo le falta un ramito de hiedra.
—No sea iluso. Usted es más Dublinés que ellos y más Ulises que yo, por lo que siempre, vaya donde vaya, estará de regreso. De hecho todos lo estamos. Mire, yo mismo busco un hilo, no para que me saque de mi laberinto ni me lleve a Judá, sino con el que pueda recomponer la urdimbre que me ciega. Entiende…, es como el que vive en North Richmond Street y va al bazar de Arabia en busca de una promesa de felicidad. Va, déjelo, deben de ser los efluvios dulzones de ese panecillo con cara de magdalena; no te digo lo que pasa con los dulces y sus dulces remembranzas. ¡Qué asco!, ¡Sacamantecas, ponme otra cerveza!
Un marinero con los antebrazos tatuados, con un ancla en el derecho y un dragón en el izquierdo, se acercó a ellos con la cachazuda camaradería que el alcohol establece entre los navegantes de sus lunas, atendiendo con más diligencia que el Sacamantecas el requerimiento de Bloom.
—Yo sí que puedo contarles las cosas más terribles, porque las he vivido y puedo presumir de haberlo visto todo. He navegado por los siete mares —afirmó el peDante— y por todos los infiernos.
Un grupo de curiosos se fueron acercando para escuchar las narraciones de aquel improvisado Arthur Gordon Pym, llamado Murphy o Morfeo, que nunca finalizaba ninguna historia, pero que las hilvanaba con un hipnótico desorden. Había doblado varias veces el Cabo de Hornos y atracado con diversas compañías en el puerto de Ogigia, bajo los dominios de Calipso y el cobijo de las columnas de Hércules. Su cuerpo era toda una carta marina, un mapa de tragedias y enredos pasionales. Leopold Bloom, que apenas le prestaba atención, reparó sin embargo en dos sucesos que aquel fantasmal tripulante del Pequod dejó caer como interludio de otros sucesos, más exóticos y siniestros, de su verborrágica exposición. El caso de Eveline, una beata que se santiguaba cada vez que se cruzaba con Molly —a la que el viejo judío no pudo por menos que contemplar sacando una fotografía suya del bolsillo interior de su chaqueta—, y cuyo nombre el aguerrido Simbad evocó recordando a un joven pasajero que salvó de las frías aguas del Atlántico. Eveline lo dejó, mucho antes de que su belleza se consumirse en los cirios de su devoción, justo en la misma línea de embarque, sin más explicaciones que su silencio. Y el otro, ocurrido en un barco de recreo, en donde el arponero del capitán Ahab hacía entonces labores auxiliares de mantenimiento, por lo que pudo ver cómo una familia adinerada puede irse a pique en un momento, no por un golpe de mar, aunque su vástago estuviera a bordo del yate The Belle of Newport, sino por la ingobernable marea de las vanidades humanas, desatadas tal vez por el rugido de los motores que habían participado en la carrera de coches que había terminado en pleno océano, como colofón de los ungidos, sorteando una timba infernal en la que Jimmy dejó hundidas todas las pretensiones pequeño burguesas de su familia de formar parte de la crème de la crème. El hilo de sus historias, aunque cada vez se volvía más farragoso y truculento, con navajas ensangrentadas y amoríos en diferentes puertos, no acababa de estrangular su maledicente lengua, que no cesaba de desovillar que algo olía a podrido en Irlanda.
—Ya que no podemos cambiar de tugurio, qué le parece si cambiamos de mesa.
Pero el problema era que ya no había mesas a las que acudir para poder refugiarse y emprender otra conversación de más alto vuelo, o simplemente para mantenerse en silencio. En el otro extremo de aquella madriguera, los patrióticos correligionarios continuaban con su vocerío, cada vez más achispados y exaltados, por lo que empezaron a obligar a los bebedores de la barra y a los que tenían más a mano a que brindasen con ellos por Parnell, al mismo tiempo que proclamaban que esto no lo arreglaba ni María la pacificadora. Christopher Marlowe o William Shakespeare, uno de los dos tiene que inmolarse bajo esta luna para que el otro prevalezca, Caín y Abel y la quijada de Hamlet. Entre aquel tumulto y la voz cavernosa del estúpido Murphy que no cesaba de encadenar sus bobalicones anales sobre el vasto mundo contemplado por sus ojos, Leopold Bloom empezó a sentir compasión por el joven artista que empezaba a elevar con severa dignidad su frente ante los efluvios mefistofélicos de aquel sombrío averno. Una compasión que le impulsaba, no a tensar la cuerda de su arco, sino a acariciarle los rubios bucles de su cabeza con la dulzura de un padre: «Telémaco, hijo mío; al fin, te he encontrado». Pero, al mismo tiempo, otra pulsión interior comenzó a ocupar más espacio en su mente, a debatirse contra aquellas propensiones paternales que le sacudían inesperadamente; él, en realidad, lo que quería era ser su hijo, nacer de nuevo bajo el impulso de aquella viva inteligencia que había recogido maltrecha esa noche del suelo. «Qué extraño es todo», se decía a sí mismo mientras se levantaba para rescatar de nuevo de otra turba o de otro aquelarre a Stephen Dedalus.
—Propongo —sugirió nuestro héroe, tras madura reflexión, mientras se embolsaba prudentemente la foto de ella—, como el aire está aquí muy cargado, que se venga usted a casa conmigo simplemente y hablemos de otras cosas. La Scotch House ya está cerrada, y en la taberna de Mulligan seguro que está arremansado el amargado de Farrington, todavía más pesado que Morfeo. Por aquí cerca, en el barrio, es donde vivo yo. No es usted capaz de beberse eso. ¿Le gusta el cacao? Espere, yo pagaré todo esto.
La calle se empinaba, demorando el paso de los dos nocherniegos que percibían con satisfacción el aire frío, cada vez más puro hacia el amanecer, y también el recobrado silencio que tanto facilitaba su tácita conversación. Bloom recordó con emoción la voz de Molly cantando una canción española de tierras de Gibraltar. Se lo dijo a Stephen, así como las preferencias que ella tenía por el tenor Bartell D’Arcy, y entonces Dedalus empezó a cantar una melancólica canción de amor, imprimiendo a la melodía los inconfundibles valores tonales del slow air:
Oh, la lluvia cae sobre mi cabello empapado
y el rocío humedece mi piel,
mi amor yace fría…
El señor Bloom sintió como su corazón se oprimía, y cómo ante sus ojos volvió a pasar la presuntuosa sombra de Blazes Boylan tiritando de frío; pero de pronto algo llamó su atención, y le hizo girar sus ojos hacia la última ventana del edificio de enfrente, donde quiso ver la presencia de una mujer enjugándose una lágrima. Toda una epifanía. Apretó el brazo de Stephen y los dos noctívagos se fueron perdiendo con los melismas de la canción por la calle Lower Gardiner, tralará.
————————
Autores: Francisco Alba, Ernesto Colsa, Fernando Fonseca, Javier García Rodríguez, Manuel García Rubio, José Havel, Ricardo Labra, Javier Lasheras, Fernando Menéndez, Natalia Menéndez, Pepe Monteserín, Jorge Ordaz, Tino Pertierra, Miguel Rojo, Jorge Salvador Galindo, Leticia Sánchez Ruiz, Carolina Sarmiento y Socorro Suárez-Lafuente. Ilustración de portada: Alfonso Zapico. Título: Ulises redux. Editorial: Luna de Abajo.





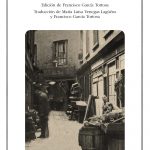

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: