Hace tiempo leí un libro de Jarry. Ya lo había leído mucho antes, en Francia, en la casa de mi familia junto al Marne. Pero hay una ley no escrita en la ciencia de la Patafísica que dice que cuando alguien se encuentra con un libro de Jarry, ya no tiene más remedio que leerlo. Yo todavía era inconsciente de que esa regla existía. Pero, como inconsciente que era, tenía la enfermedad esa de leer a Alfred Jarry allí donde me lo encontrase. Lo leí en español, lo había leído en francés, lo leí también en inglés, esperando mi turno en una peluquería de Land’s End. Lo hubiera leído hasta en cirílico, de habérmelo encontrado alguna vez en Rusia. Anoche, por cierto, he soñado que mataba a un hombre en un pisito alquilado, atravesándole con un punzón en el costado. Por suerte me he despertado antes de que en el sueño apareciese la policía (me había deshecho ya del cadáver pero andaba todavía haciendo el tonto en el apartamento alquilado). Uno tiene que ser muy cuidadoso en estos días, y no conviene llamar demasiado la atención de la policía o de los sanitarios, ni siquiera en sueños. Una frase de Jarry: “En lo que respecta a las burbujas, se puede caer en el error por la gesticulación desconsiderada de un simple ser humano que sólo se halla en el estado de ahogado provisorio.” No hay que olvidar que los sueños son ahogados provisorios, y que cualquier cosa que veamos por allí, en ese mundo como rodeado de burbujas, tiene su efecto aquí, en este otro mundo un poco más pequeño compuesto por los seres de la gesticulación desconsiderada.
Julián Lacalle, editor de Pepitas, decidió un día hacerse catalogador y guardián —léase editor— de ahogados provisorios. “Yo era un niño. Nos guiaba la idea de compartir lecturas con los amigos, como cuando grababas casetes y les dibujabas una carátula estrambótica. Eran los años en los que se acabó la campaña de insumisión al ejército —que fue nuestra educación sentimental y donde conocimos a muchos de los que se iban a convertir en nuestros cómplices para el resto de la vida—, y las lecturas y publicaciones (fanzines) que manejábamos eran muy rígidos: queríamos más literatura y nuevas formas de contar y de discutir. Pero se acabó la fiesta de la insumisión (esa hermosa pelea hoy casi olvidada), se hizo de día, y sin embargo ya no queríamos regresar a casa. Ni locos.” ¡La fiesta de la insumisión! Yo mismo estuve vagando por Europa un par de años —un modesto insumiso teatral, que sólo declinó ejercer de soldadito o de objetor y se fugó de su país por avaricia de su tiempo— porque si ponía un pie en España me metían en la cárcel. Julián Lacalle, por su parte, pudo aprovecharse de pertenecer a la última promoción y con ello evitó juicios y persecuciones, pero no tardó en cogerle el gusto a esa forma de rebeldía y pasó a ser un insumiso de por vida. Se hizo eso que se llama un editor independiente, ¿hay algo más insumiso que un editor independiente? Pensemos en Karl Kraus, fabuloso editor del periódico Die Fackel, pensemos en Kurt Wolff, editor a su vez de Karl Kraus. Julián no era ya sólo aquel lector con el espíritu estrambótico, sino también un editor a la manera en que lo fueron sus abuelos parisinos (abuelos por profesión, otra de las ramas de la herencia consanguínea), luchadores, todos ellos, de la pelea más hermosa, la que se lleva a cabo contra un sentir común, mirando no se sabe qué horizontes, dándole la espalda a las convenciones: “Puesto que nos hemos ido adentrando en este mundo de manera gradual y de una forma muy orgánica —a medida que se iban vendiendo algunos libros podíamos permitirnos publicar otros sin recurrir al crédito bancario—, no soy muy consciente de cómo ha evolucionado este sector durante estos 25 años. En cierta manera hemos estado mucho tiempo de espaldas a eso que se llama industria editorial; hoy ya quizá nos hemos puesto un poco de costado.” Llamemos costado, si se quiere, a nombres como Antonin Artaud —“alguien que veía”, matiza Julián, “y eso es algo que no se puede decir de casi nadie”—, Julio Camba, Roland Topor, Oskar Panizza, llamémosle costado a Shelley (que sufría de neuralgias intercostales) o al Marqués de Sade (que por el mundo fue atravesado en el costado durante su larga crucifixión social). Llamemos costado al misterio que anida en Sabía leer el cielo, el prodigioso libro de Timothy O’Grady con las fotografías, no menos prodigiosas, de Steve Pyke, el viaje de un hombre por una tierra que se va desvaneciendo, y que lo desvanece también a él; o a ese “sedoso damasco” de La reina del aire de John Ruskin. ¡John Ruskin! ¿Cómo no vamos a llamar costado a Ruskin, el hombre que, al menos en su manera de observar las catedrales y las flores, hizo nacer a Marcel (escritor recostado) de una de sus costillas? ¿Cómo no llamárselo a los Siloquios, superloquios, soliloquios e interloquios de Alfred Jarry, a quien no he citado en vano? Editora horizontal, con la cabeza soñadoramente apoyada en el hueco de la mano, la otra mano jugando no menos soñadoramente con la hierba: Pepitas, como el Hombre tumbado de Saidée, es la continuadora de una larguísima tradición de los costados que tiene su origen, que sepamos, en la hermosa Eva, que a todos los efectos nació de una costilla. Y sí, ya sé que el hombre de Saidée no está verdaderamente recostado, ¿pero quién puede dar una idea más cercana del placer de verse libre de ataduras, de casi volver a ser un niño —en el sentido de regresar a un estado de feliz atontamiento—, que ese encandilado soñador? ¿El Jacob pintado por Ribera? No. Sólo Saidée es un hombre de costado, un verdadero hombre de calabaza. Saidée, y, junto a él, el Jovencito sobre la hierba de Guillon.
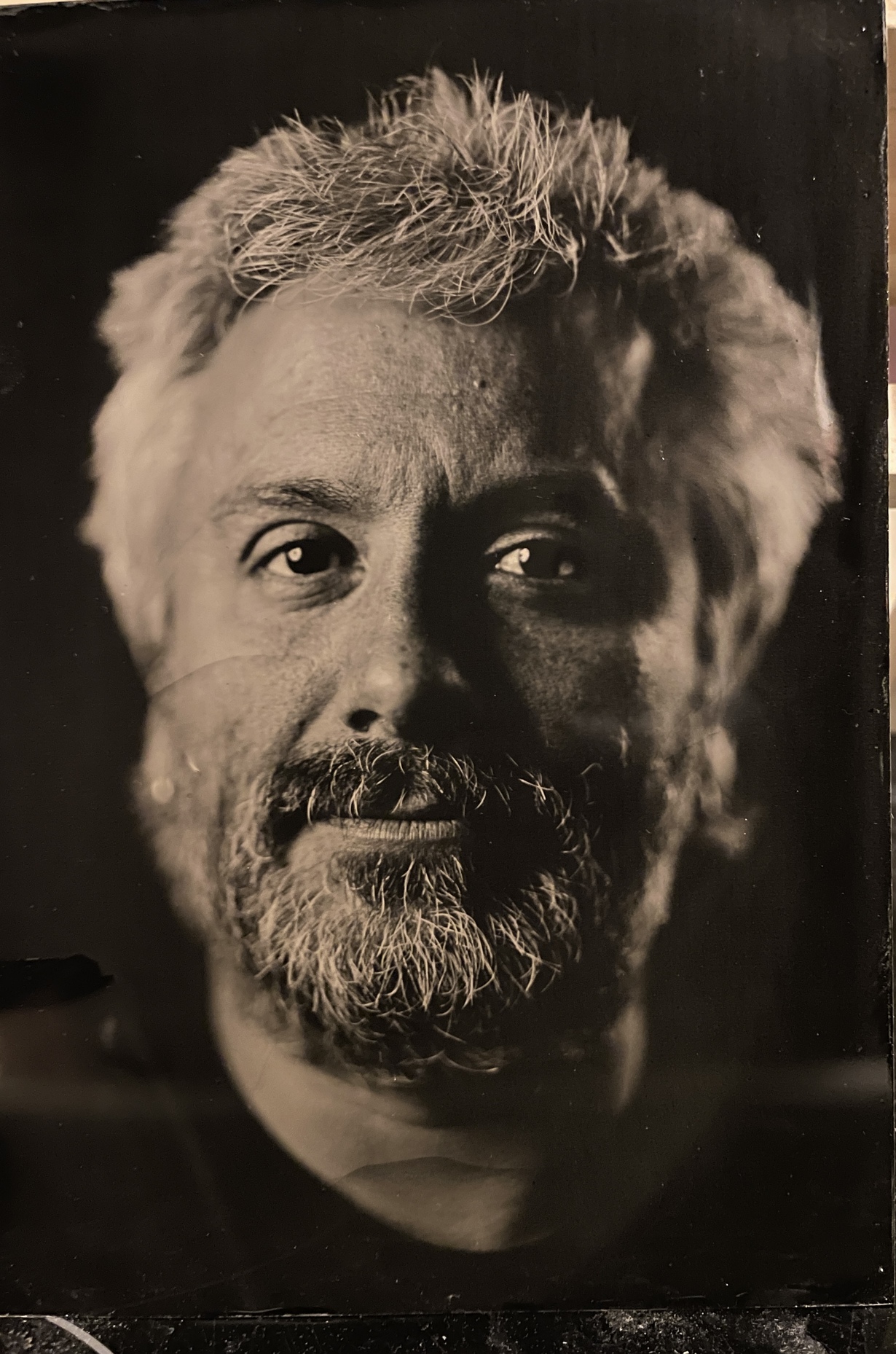
Julián Lacalle (Foto: Miguel Ropero).
Mi primer libro de Pepitas fue ese libro de Jarry: Alfred Jarry, el Ramón Gómez de la Serna que, por puro deseo de tener un de la Serna propio y a la vez no deberle nada a nadie, los franceses soñaron con quince años de antelación. Julián lo recogió para su catálogo —Ubú rey. Radioteatro, Todo Ubú, Patafísica junto con especulaciones, incluso un Ubú, rey de los mares ilustrado y Qué es la Patafísica, del italiano Enrico Baj— con el cuidado y el afecto con que hubiera recogido de la cubierta al albatros maltratado de Baudelaire. “Existen miles de razones por las que querer a Jarry” (aquí Julián hace un extraño gesto con las manos, ahuecando una, moviendo circularmente la otra: ¿qué es esto? ¿acariciar a un invisible albatros?), “quizá la principal razón es que se enfrentó, muy temprano, a la sinrazón científica, y encima lo hizo desde desde el humor y con una lucidez exquisita. Hay un texto en el que trata de averiguar, por medio de un cálculo matemático, la superficie que ocupa Dios. Creo que no se puede ir más lejos en la mezcla de critica y humor.” A Jarry tampoco le entusiasmaba lo que empezaba a ver como el advenimiento de los sistemas de vigilancia (algo en lo que también coincide con Julián, y buena prueba de ello son los libros que Pepitas sigue publicando, en los que se respira un aire todavía puro: el último nicho de oxígeno que ha salido de sus prensas es el Diario rural, de Susan Fenimore Cooper), y su opinión al respecto la recogió en otra sentencia tan divertida y tan cercana a nuestro tiempo que hasta me parece de ayer mismo: “Al serle practicada la autopsia, se halló que la caja craneana de un agente de policía estaba vacía de todo rastro de cerebro y rellena, en cambio, de diarios viejos.” No piensen necesariamente en su policía favorito, que justamente ayer, como quien dice, le asaltaba a usted en plena calle y le exigía el tíquet de compra para saber la cantidad de libertad recorrida desde su prisión comunitaria hasta el economato que anunciaba ese papelito delator. (O sí, piensen también en él). Jarry hubiera podido inventar una ecuación muy bonita para fijar la cantidad de cerebro que había en esa maravillosa flexibilidad mostrada por los agentes al servicio del abuso de poder. Pero él apuntaba más alto. Apuntaba a lo que escondía el panóptico de Bentham, de Foucault: una cúpula de huesos inservible, impensante, tristemente rellena de papeles. “Lucidez exquisita”, oigo decir una vez más a Julián (que ha dejado volar a su invisible albatros). Y es verdad. Nadie como Jarry llegó a entender lo que aguardaba en el futuro. Pero para entender a Jarry antes es preciso tomárselo en serio. Y cómo no, el catálogo de Pepitas se lo toma muy en serio. Prueba de esa seriedad a lo Jarry es la publicación del Manifiesto conspiracionista (2022), un libro para espíritus valientes que ninguna otra editorial, y menos las (así llamadas) “grandes editoriales”, habría tenido el valor de publicar. Lean con atención y díganme si no hay algo de ese Jarry que verdaderamente lo ve todo y que lo entiende todo en pasajes como este, donde se habla de una célebre pandemia, y que cito de una espléndida reseña publicada en estas mismas páginas:
Se podría alegar que unos científicos ingenuos cedieron a una petición apremiante de unas autoridades bienintencionadas. Nada de eso. Uno de esos científicos, cuyo nombre por desgracia está tachado de la correspondencia publicada, divaga sobre la mejor manera de despertar “el miedo y el seguidismo entre la población”. Y recomienda: “Hay que contener el vago sentimiento de impotencia con la impresión de un intervencionismo estatal contundente”. El poder médico, similar en esto al político, es mucho más el poder de preocupar que el de prometer. El mismo sentimiento de amenaza ordena ponerse en manos de los todopoderosos tanto en lo que respecta al conocimiento fisiológico de uno mismo como en lo que a capacidad de actuar se refiere. Las autoridades están todas indexadas entre sí. Y están todas secretamente coaligadas contra la misma reticencia popular, la misma indocilidad plebeya, el mismo movimiento centrífugo, instintivo y mudo de sustracción que les saca de quicio. Los escenarios de lo peor suponen un aumento inmediato de poder tanto para el doctor en medicina como para el policía. A uno le interesa que el ciudadano sea paciente, al otro que el paciente sea ciudadano. Un sujeto convenientemente infantilizado no se sorprenderá si, a continuación, se lleva unas tortas. Lloriqueará e irá a encerrarse a su cuarto.
Julián tuvo muy claro desde el principio que ese libro había que publicarlo: “Es el texto más lúcido que he leído sobre el tema. También dice algunas cosas muy cuestionables (aquí no hemos venido a comulgar). Todos nos volvimos un poco locos tratando de saber qué pasaba y hasta dónde llegaba la tomadura de pelo en todo este asunto. Hay cosas que son innegables en lo relativo a la enfermedad, pero el tipo de terrorismo que se ha practicado contra la población es inédito; el bombardeo mediático no tiene precedentes (o yo por lo menos no los conozco).” También había que publicarlo para tratar de resolver (léase sacudir) un problema de distancias: la que media entre el individuo flemático, el homo semisapiens de hoy día, y ese espacio-burbuja de su zona de confort: “Creo que ese libro, escrito, en parte, por un grupo amplio de discusión, va muy lejos. Y hoy necesitamos gente que vaya lejos en sus planteamientos. Para recorrer distancias cortas ya hay demasiadas opiniones mediocres que nos asaltan a cada momento.”
Sin salirnos del bello hábito (oh Virgilio) de las citas: “Gobernar es vigilar, espiar, inspeccionar, dirigir, legislar, regular, apartar, adoctrinar, sermonear, controlar, evaluar, sopesar, censurar y ordenar a personas sobre las que no se tiene ni el derecho, ni los conocimientos, ni la virtud necesarios para hacerlo… Gobernar implica, en cada operación, transacción y movimiento, anotar, registrar, censar, tasar, sellar, evaluar, cotizar, patentar, licenciar, autorizar, apostillar, amonestar, prevenir, reformar, enderezar, corregir. Y conlleva, con el pretexto de la utilidad pública y en nombre del interés general, recaudar, extorsionar, asfixiar, monopolizar, prevaricar, presionar, engañar y robar; para después, a la menor resistencia, a la primera queja que se reciba, reprimir, purgar, vilipendiar, vejar, perseguir, acosar, derribar, desarmar, apalear, encarcelar, fusilar, ametrallar, juzgar, condenar, deportar, sacrificar, vender, traicionar y, por si fuera poco, engañar, ultrajar y deshonrar. ¡Esto es gobernar! ¡Esto es a lo que se llama justicia, esto a lo que se llama moralidad!” Esta “pequeña desviación” de un extracto de La idea general de la revolución en el siglo XIX, de Joseph Proudhon, aparece en el último ejemplar del periódico que Pepitas publica a su manera guadianesca (sí, así es: Pepitas tiene un periódico), y si lo traigo por aquí es para demostrar que el espíritu de insumisión sigue siendo el hada madrina y, esperemos, el demonio protector, de esta rescatadora provinciana de ahogados provisorios. Un momento: ¿provinciana? ¿No es una editorial tan nacional como cualquiera de esas a las que llamamos “grandes”? Depende de a qué llamamos provinciano (y a qué llamamos grande). “Siempre”, comenta Julián Lacalle, abriendo un diccionario de Jarry, “hemos estado al margen de todo, tanto es así que no sabemos cuál es el centro. Y, sinceramente, a estas alturas yo por lo menos no tengo ningún interés en conocerlo. En algunos terrenos (literarios, filosóficos, de pensamiento) España sigue siendo una provincia cultural francesa, y nosotros otra cosa no, pero provincianos somos un rato. (Nuestro primer eslogan era ese: “Una editorial de provincias”).”
“Una editorial de provincias.” O “una editorial con menos proyección que un cinexin”, su eslogan más reciente. Todo eso, en realidad, es una manera de definir otras cosas (volvemos al diccionario de Jarry), no una editorial que ha mostrado siempre tamaña indiferencia hacia los límites. Sus comienzos, que como decía Julián hace un momento tuvieron como padre a un niño, se localizan en la España de 1998, pero a efectos de historia literaria se diría que su origen tuvo lugar en la Inglaterra de los pasquines humorísticos, en la Francia de dadá, y más concretamente la del París que salía a darle la vuelta a las calles instigado por la Internacional Situacionista de Debord. “Su andadura se inició con un librito que recopilaba unas descacharrantes obras de teatro para la radio, pero antes hubo un sinfin de fanzines, folletos y desvaríos varios (entre ellos una edición pirata de La sociedad del espectáculo en diskete, cuando era imposible encontrar ese libro).” Hasta cierto punto, sus primeros libros encuadernados, al menos los dos primeros, también podían ser descritos como “desvaríos varios”. Tres teatruras radiofónicas, publicado en enero de 1999, tenía por autor a un verdadero oopart humano llamado Anselmo Gekreisch, nacido en Bielorrusia en 1913, de vacaciones por Turruncún en 1894, hijo adoptivo de la “mítica localidad” de Albelda de Iregua en 1968. Cien años después escribía y seguía esperando su muerte, que no parece que tenga ninguna prisa en recogerle. El segundo desvarío, publicado en enero de 2000, se titulaba Teresa o la poliándrica, su autor se hacía llamar Dada Ruiz, y escribía frases que parecían como canalizadas de la antena de radio de la estrambótica Torre Eiffel: “Dadá no es burgués, pero se deja querer. Dadá sin ser pantalón tiene bolsillos. Tú, Dadá, eres inaudible, innombrable, sutil y sin definición, mucho mejor que el Tao. Autonomía. Pantinomía. Universo. Multiverso. Rimas en terna. La educación está en los idiomas, en picar zanjas y en tirar con arco. Universidad vital. Dadá, mintamos, un asunto que marcha bien. Dios puede permitirse el lujo de no tener éxito, Dadá también. Es por ello que se dice que Dadá es un lujo, o que Dadá está en celo.” Después aterrizó Blanca Navas con un libro de fotos (Identity, marzo de 2001) y la editorial se abrió entonces a un nuevo universo de fractales.
¿Pero ha cambiado algo desde entonces? “No tanto”, reflexiona Julián con el regazo vacío, ahora huérfano de albatros. “Los criterios son los mismos, pero hemos aprendido a hacer algunas cosas mejor. Decidimos publicar y comunicar libros que consideramos muy buenos, que nos tocan directamente, que nos permiten disfrutar de la lectura y en muchos casos poner sobre el tapete las dudas que este modo de vida —en muchos aspectos moribundo— nos plantea. (Y si hablo en plural es porque aquí, aunque sólo se oiga mi voz, hablamos todos: yo no soy nadie sin mi equipo). Por suerte, y sin que suene a una celebración de lo existente (pues lo existente deja mucho que desear), lo que sí creo es que ahora las librerías españolas están más surtidas de libros magníficos, bien hechos, bien pensados, bien traducidos. Y que son agradables al tacto. Aunque este ligero optimismo que uno profesa lo empaña constantemente la competitividad en una industria que mueve mucho dinero (y muchos egos)”.
El cuidado del libro como objeto sensorial y no sólo cultural es algo que los lectores de Pepitas hemos sabido apreciar desde sus primeros volúmenes. Es verdad que con las obras de Mumford se alcanzó su punto más alto —no sólo con La ciudad en la historia, que es uno de esos libros/vino que no sólo embriagan sino que se pueden llamar “con cuerpo”, sino también en las sucesivas ediciones de El mito de la máquina, con el buen gusto para las ilustraciones de cubierta que es uno de los sellos de la casa—, pero en general uno sabe reconocer de inmediato entre las novedades un libro de Pepitas: Francia como capital cultural del mundo está presente no sólo en gran parte de su catálogo sino también en la vocación por publicar bellos libros. Bellos, pero también necesarios. “Me hace gracia ahora recordar que al principio casi tenía que pedir perdón por hacer portadas “bonitas””, dice Julián, acariciando los lomos de sus libros, el rico plumaje de este zoológico de albatros. “En esa época se llevaba un cutrelux muy chungo, seguramente alentado por la irrupción de los ordenadores. A la hora de hacer libros dominaba la máquina sobre la idea. Por fortuna eso pasó. Lo hemos dejado dicho en alguna parte: Siempre hemos buscado hacer del libro un objeto, además de iluminador, cómodo y bello. Y por eso hemos cuidado tanto los textos como los aspectos gráficos de la edición. En eso somos hijos de William Morris: creo que todas las cosas que usamos en nuestro día a día han de ser bellas y útiles (en el sentido más amplio del término). En el terreno de la edición muchas veces se priorizan unos criterios “estéticos”, cuando en realidad deben priorizar los ópticos. Las bases de cómo hacer un buen libro están sentadas desde hace siglos. Yo gozo mucho haciendo las cubiertas, diseñarlas siempre es un reto. Muchas veces es como hacer un buen resumen del libro. Es verdad que a veces el tiempo es limitado, porque en esta casa tenemos que dedicarnos a mil cosas, pero cuando echas la tarde haciendo una imagen y das con lo que querías, con lo que habías visto, el placer es infinito. Recuerdo con mucho cariño el día en que hice la de Supermame, ese librazo (como todos los de Pablo Álvarez Almagro) sobre la televisión: después de estar atizándole a una tele con un martillo me enteré de que podía haberme explotado en la cara. Mi amigo Miguel Ropero, que siempre es mi compinche en esto, encima se reía a mandíbula batiente…”. De pronto, entre toda su pajarería, Julián se queda un momento mirando un albatros de colores inquietantes. “Acabo de recordar ahora una reunión que tuve hace muchos años (al poco de empezar), con una señora de la sección de compras de una conocida cadena de venta de chismes, que dijo que las portadas eran inquietantes. Siempre que nos acordamos de eso, o cuando valoramos una tapa, si decimos que es “inquietante” es que vamos por buen camino…”
Revisando mis estanterías inquietantes y haciendo memoria de lector —¿dónde leí por primera vez mis Jarrys y mis Artauds?, ¿dónde los descubrí?— le propongo a Julián que hablemos sobre esos libros suyos que de alguna manera nos dejaron una huella, una especie de marcapáginas en la corteza cerebral, un corte seccionado que nos lleva de tarde en tarde a acudir a esa perdida espiral de nuestra memoria en busca de… ¿de qué, exactamente? De muchas cosas. Un recuerdo personal, una imagen que todavía levita por ahí dentro como una talla en una catedral extraterrestre, un pensamiento ajeno del que hemos aprendido tantas cosas que hasta hemos olvidado su origen y lo hemos llegado a hacer nuestro. Mi propuesta, sin embargo, tiene un matiz: puesto que hemos hablado ya de los Artauds y los Jarrys, los Ruskin y los Panizza, los conspiracionistas ardorosos y las alegres poliándricas, quizá no estaría de más construir una lista más cercana, un catálogo en escala de los libros más recientes, aquellos en los que resuena el espíritu de las primeras semillas. La parte superior de la columna vertebral, por así decir, de un inconsciente editorial repleto de felices recovecos que a mi modo de ver podría sonar de esta manera:
Sabía leer el cielo (2016)
Timothy O’Grady, Steve Pyke
“Sabía leer el cielo es un libro que hace de bisagra en nuestro catálogo: une dos líneas de trabajo, la de temática “rural” con los libros sobre “migraciones”. Es un libro precioso, con el que aprendes a valorar un pasado ya casi remoto (un poco neolítico te diría, si no fuera porque algunos amigos me correrían a gorrazos). Un libro con el que cultivas un gusto por ese tiempo en el que ver pasar las las estaciones —y ser consciente de ello— era una de las cosas más importantes que te podían suceder.”
Yo no puedo estar más de acuerdo con Julián. Tenía un recuerdo clarísimo de que había leído este libro ayer mismo, por esa sensación tan intensa que me dejó, una memoria de lugares por los que verdaderamente estuve —las fotografías de Steve Pyke se engarzan de tal manera al encanto de la prosa de Timothy O’Grady que el efecto, sin exageraciones, es el de un encandilado estar—, y sin embargo, al retomar el libro y encontrarme una notita garabateada en un papel con una fecha al pie, me he dado cuenta de que lo leí hace ya siete años. La impresión que recibo, al ver de nuevo esas fotos, ligeramente expuestas, en blanco y negro y releer algunos de los pasajes de O’Grady —“Eileen también se ha quedado. Cree que es muy mayor para estar con los niños del reyezuelo”, escrita al pie de una foto con una niña de Rossetti, la niña más hermosa imaginable—, es la de un conmovedor reencuentro. El libro, cómo no, es irlandés. Y cuando digo irlandés quiero decir que es un auténtico convecino —en términos de magia y poesía— de Lady Gregory o de William Butler Yeats.
El Tercer Reich de los sueños (2021)
Charlotte Beradt
“Todo lo que tenga que ver con ese territorio tan vasto como ignoto que son los sueños, me interesa. Este libro es el comienzo de una colección en ese sentido. Si Victor Klemperer, con su fabulosa LTI —La lengua del Tercer Reich (1947)—, nos hizo asomar a ese laboratorio de la modernidad que fue el nazismo mediante el análisis de la degradación del lenguaje, Beradt hace lo mismo con la vida onírica. Un libro impagable.”
Por situarnos un poco: dos años antes de la Primera Guerra Mundial, Jung descubrió algo perturbador durante los viajes y exploraciones que emprendió por la complicada psique de sus pacientes: sin que pudiera atribuirse a una causa consciente, todos ellos habían empezado a soñar con imágenes y símbolos que se remontaban al pasado mitológico de la vieja Germania. Jung entró entonces en una fase psicótica (en la que recibió las visitas de su daemon, el misterioso Filemón que se desdoblaría años más tarde en el Tomás de Philip K. Dick), y dedujo, acertadamente, que el mundo estaba a punto de adentrarse en una conflagración devastadora. La periodista Charlotte Beradt hizo algo similar: en el período comprendido entre 1933 y 1939, mientras el nazismo se asentaba en Alemania, recopiló cientos de sueños relatados por amigos y conocidos en los que, a través de un lenguaje simbólico que en muchas ocasiones parece más bien una ventana abierta al futuro, se describen fatalmente los pormenores de un espanto que aguardaba no sólo a un país sino al mundo entero. Charlotte Beradt, como Klemperer, guardó sus notas durante años, y sólo el entusiasmo de un círculo de íntimos permitió que fueran reunidas en un volumen aumentado con sus reflexiones casi tres décadas después. El resultado es un libro tan actual que haríamos mal en leerlo como una curiosidad o como un bonito ejemplo de arqueología histórica. Puede que no oigamos cada noche las botas de un ejército de sombras recorriendo las calles de nuestras ciudades, pero algunas cosas no han cambiado tanto (o quizá, como los fantasmas, es que vuelven a manifestarse) desde aquellos días en que una joven Beradt tomaba en un apartamento de Berlín notitas apresuradas y tan inquietantes como estas:
Una mujer de alrededor de treinta años, sin profesión, consentida, liberal, cultivada, tiene en 1933 un sueño que, al igual que el del médico, es una declaración existencial sobre el régimen totalitario. Sueña lo siguiente: “Como sustituto de las señales de tráfico prohibidas, hay en cada esquina una pizarra que está marcada y anuncia en letras blancas sobre un fondo negro las veinte palabras que el pueblo tiene prohibido pronunciar. La primera es la palabra “lord”, con la que para no correr riesgos había soñado en inglés y no en alemán. Había olvidado las siguientes o en realidad quizá nunca las había soñado. La última palabra era “yo”.
Y ya que Klemperer ha salido mencionado dos veces, conviene recomendar esta maravilla sobre la instrumentalización del lenguaje publicada en 2007 por Pepitas: La falsa palabra, de Armand Robin, donde unos textos de apariencia dispar se van organizando poco a poco hasta constituir una formación que dispara contra las defensas del lenguaje político y la propaganda, y erigirse en un acompañante clarificador de La lengua del Tercer Reich.
Guy Debord (2023)
Anselm Jappe
“La obra de Debord es la clarividencia en medio de una dinámica de guerra, de guerra contra un mundo falso de la cabeza a los pies. Han pasado cincuenta años y sus textos siguen abriendo boquetes en la coraza de ese feo mundo.”
Coincido con las palabras de Julián acerca de Debord; pero de un hombre semejante, cabría preguntarse, ¿qué clase de libro se puede escribir? Ninguno, sin duda, como el que escribió en 1993 Anselm Jappe. El propio Debord, que recibió el libro en Venecia de aquel muchacho joven y desconocido cuando prácticamente se disponía a abrir de una patada las puertas de la muerte, fue el primero en sorprenderse por todo cuanto era posible descubrir en sus páginas: “Querido Jappe, recibí su libro ayer. Aprecio enormemente la profundidad de su pensamiento, su conocimiento y la simpatía y comprensión que me profesa: su objetividad supone un agradable contraste respecto a los extravagantes pero calculados malentendidos que muestran nuestros contemporáneos, aunque me parece que ha sido usted bastante indulgente conmigo”. Estas palabras, que Jappe tiene la modestia y la generosidad de no incluir en su libro, naturalmente no tienen por qué suponer ninguna prueba de su calidad. Es aquí donde al crítico le toca aparecer, en todo caso, para determinar si esa prueba ha sido superada más allá de cualquier posible vanidad interesada, y al menos este crítico en concreto no puede dejar de encontrar en el ingenio y la elegancia de Jappe lo que uno sólo encuentra en los libros destinados a ser compañeros de viajes, de paseos, de insomnios y fatigadas mesillas. Jappe habla de Debord y de su tiempo, de todas esas tramas enrevesadas que pasan por Hegel, Marx, Lukács, Lefebvre —sobre todo el cambiante Lefebvre— hasta el descubrimiento que los Situacionistas hicieron de la vida como espectáculo (y no precisamente un espectáculo que merezca siempre la pena protagonizar), pero también habla de nosotros como víctimas y escaparates de una sociedad que ha hecho de cada cosa, y en especial de las hoy personas/cosas, su propio mensaje y su propia mercancía. Por otro lado también está el propio Debord para señalarnos, aunque sea oblicuamente, la grandeza de esta obra (y la posibilidad, dicho sea de paso, de que exista una maldición en toda biografía de un viviente): un hombre que entendió la vida como un juego, en parte simulacro y en parte sofisticado sistema de alucinaciones, decidió abandonar este mundo (consecuente con su fe hasta el final) poco después de la lectura que hizo de sus páginas, como si hubiera llegado a la demoledora conclusión de que, una vez dicho todo esto, ya no se podía decir nada más.
La Comuna de París (2020)
Edmond de Goncourt
“La Comuna de París es uno de los acontecimientos más importantes de la modernidad. Los diarios de los Goncourt (hasta donde he leído) son maravillosos; y están escritos en un momento único: París era el centro del mundo. En este libro podemos ver los acontecimientos desde el punto de vista de la “clase alta”, con todo el desdén que profesan a la chusma a flor de piel. Sus observaciones son impagables.”
París como centro del mundo: nada se ha perdido tanto como desde aquel momento verdaderamente trágico en que ese centro basculó en otra dirección, para perderse en la bruma de la pura materialidad. Ese París de 1870, en el que estaba a punto de morir Eliphas Levi y donde un discípulo suyo, de cabellos salvajes, publicaba la más alta poesía de su tiempo con apenas diecisiete años, empezaba a ver coagular en sus hornos el salitre encantado que llenaría la ciudad de poetas y alquimistas apenas medio siglo después. Existe, sin embargo, una historia secreta de la Comuna, que crea misteriosas conexiones entre un hotel Ritz que no sufrió un rasguño y el palacio de las Tullerías —esa obra fabulosa iniciada en el Renacimiento por arquitectos y jardineros alquímicos— incendiado hasta sus cimientos. Esa historia también pasa por el obelisco de Luxor y el Arco del Triunfo, para señalar ese punto de fuga en el horizonte del complejo arquitectónico de La Défense. Y, con todo —es decir, pese a que la Comuna fue finalmente, o quizá desde el principio, infiltrada, saboteada y engañada—, ¿acaso era imposible no levantarse? En una ciudad de enfermos y de moribundos donde, en palabras del periodista Prosper-Olivier Lissagaray, un testigo de la época, “la carne de caballo era una exquisitez”, “la leña valía su peso en oro” y “las gentes devoraban a sus perros”, la vida se había convertido en un artículo de lujo: “¿Ha cumplido con su misión el gobierno que se encargaba de la defensa nacional? ¿O acaso con su lentitud, su inercia, su indecisión, los que nos gobiernan no nos han conducido al borde del abismo? La gente se muere de frío, ya casi de hambre… Salidas sin objeto, mortales luchas sin resultado, fracasos repetidos… El gobierno ha dado la medida de su capacidad: nos mata. La perpetuación de este régimen es la capitulación… La política, la estrategia, la administración del 4 de septiembre, continuación del Imperio, ya han sido sentenciadas. ¡Paso al pueblo! ¡Paso a la Comuna!” Un grito al que Edmond de Goncourt, observando los tiroteos desde las ventanas, oponía una reflexión también humana, y no menos cargada de amargura: “Contemplo esta mansión repleta de libros, de dibujos y objetos artísticos que si arden dejarán un hueco en la historia del arte de la escuela francesa. Todas estas cosas, mis amores de antaño, que ya no tengo el enérgico deseo de salvar.”
La ciudad en la historia (2012)
y
El mito de la máquina (2010)
Lewis Mumford
“Para mí Mumford es la encarnación de la sabiduría y la generosidad. Leerlo es una experiencia de otro mundo. Es curioso que sus libros no los haya editado en España nadie antes que nosotros (con la excepción de un libro en Alianza, y que ya lo abandonaron). Da un poco la idea de las lagunas que existen en España a pesar de que siempre está ese soniquete de que “se publica mucho”. Un día un amigo a las cuatro de la mañana en un bar nos miró fijamente y dijo: “Si Lewis Mumford viera en manos de quien ha caído…” Creo que todavía suena el eco de la carcajada.”
Si Mumford fue el esquema sobre el que Ayn Rand levantó el personaje de Ellsworth Toohey, antagonista de Howard Roak en El manantial (1943), también fue la contrapartida optimista de Marshall McLuhan, cuyos vaticinios acerca de la sociedad tecnológica alarmaron a Mumford —que insistía en defender que serían los paisajes naturales, y no los artefactos tecnológicos, lo que habría de seguir conformando en el futuro la naturaleza de la humanidad— hasta el punto de considerarlos “profecías de pura pesadilla.” En El mito de la máquina se remonta a la prehistoria para trazar un retrato del desarrollo humano a través de los viajes exploratorios, los grandes inventos y los descubrimientos científicos hasta los albores de una época definida por la radical separación del hombre y el “hábitat orgánico”. Qué duda cabe de que si para Mumford el cuerpo humano es la máquina originaria a partir de la cual se despliegan sobre el mundo las estructuras protésicas de las megamáquinas, las propias extensiones tecnológicas —desde los brazos biónicos a los implantes de Neuralink, pasando, naturalmente, por la prótesis exógena del teléfono móvil— alejarán irremediablemente al cuerpo no sólo de la naturaleza, como temía McLuhan, sino también del propio cuerpo como arquetipo y creación suprema. Las “pesadillas” invocadas por McLuhan encontraron una redefinición en Baudrillard: “Existe una línea directa”, escribe en América (1987), “que lleva de los instrumentos de tortura de la Edad Media a los movimientos industriales del trabajo en cadena, y después a las técnicas de remodelación del cuerpo por las prótesis mecánicas.” El brutal pragmatismo tanto de McLuhan como de Baudrillard es la piedra de toque del optimismo de Mumford, aunque quizá sería más preciso señalar que, si La ciudad en la historia desarrolla (con un estilo tan rico que enseguida olvidamos que se trata de un ensayo) la idea de un mundo en el que el ser humano convive en una fulgurante de Edad de Oro con la tecnología sin que ésta usurpe su lugar, entonces los sueños y anhelos de Mumford, visiones de una verdadera Edad de Oro, seguirán siendo el baremo por el que habría de ser medida una sociedad habitable. Pero si las “sociedades habitables” se han corrompido ya hasta convertirse en su reverso distópico, ¿no será demasiada ingenuidad por nuestra parte temer a los profetas?
Paraguas en llamas (2019)
Jordi Mestre
Un libro que a Julián Lacalle le irrita sobremanera —él emplea otra palabra mucho más elocuente— que no haya tenido más lectores. Y con razón. Yo no puedo decir nada de Jordi Mestre salvo que se nos fue, lamentablemente pronto, un hombre tan grande como su imaginación absolutamente literaria, y digo que no puedo decir nada no porque algo me lo impida, sino porque este espacio tan pequeño no le haría ninguna justicia, y prefiero reservarme todo mi aprecio y mi cariño por su forma de escribir para esa futura ocasión en la que Mestre, un Jarry de aquí (o un Gómez de la Serna de allí… esté donde esté ese allí), habrá de recibir su merecida alfombra roja. Prefiero de momento dejar la tarea de presentarlo en manos de Enrique Vila-Matas, amigo suyo que siempre leyó sus textos de un “humor infinito” con una “constante, inquebrantable simpatía”, y que nos pone ante los ojos a Jordi Mestre bajo la forma de esta maravillosa figurita de arena:
Me acuerdo de cuando en los últimos meses de 2006 empecé a visitar, con cierta ansiedad y frecuencia, Paraguas en llamas, blog literario de una exquisita inteligencia narrativa, indisociable de su gran sentido del humor. Era un blog que firmaba un tal Jordi, pero en el que no constaban más datos personales; ningún apellido, y solo la foto de un niño que llevaba puesta una gorra de marinero y que al principio pensé que era el anónimo Jordi en un momento de su infancia, hasta que un buen día descubrí, con sorpresa (porque ya me había acostumbrado a la idea de que aquel niño era él), que se trataba en realidad del pequeño Alexei Románov, el único varón del zar Nicolás II de Rusia.
En realidad, los dos estaban en lo cierto: Jordi era Jordi pero también era un niño pensativo, un zar de las perplejidades cotidianas con gorra de marinero:
Yo reflexiono mucho sobre cosas así y es posible que no debiera hacerlo, porque la gente suele mirarme como un bicho raro. Un día, por ejemplo, andaba con una amiga por la calle y noté que mi teléfono móvil vibraba en mi bolsillo. Lo rescaté para ver quién me llamaba. La muchacha me miró sorprendida y comentó:
—No te imaginaba con móvil.
—¿Por qué?
—Ah, no sé. Como eres así.
¿Qué quería decir? ¿Soy cómo? ¿Por qué yo no puedo tener móvil?
¿Por qué yo no puedo tener móvil? Esa pregunta de Mestre me recuerda a un comentario que me soltó alegremente un amigo poeta cuando nos dirigíamos a una reunión de escritores en un pueblo de Colombia. “Para matar a la literatura no es preciso ningún móvil”, dijo. “Basta que se junten unos cuantos editores con buenas intenciones.” Mi amigo se refería a la moda que había comenzado por entonces de publicar libros confesionales mezclados con colecciones de autoayuda y obras por encargo para el bienestar del individuo y del planeta. “Un poema puede salvar el mundo mucho más que un estúpido manual sobre el uso de un grifo. ¿Verdad?”, me preguntó, con una cierta indolencia que me hizo pensar que mi respuesta en realidad no le importaba demasiado. No menos indolente yo hice un gesto vago como si espantase una mosca, y mi amigo entonces me agarró por las solapas, me levantó en vilo contra la pared y me miró como enloquecido, con los ojos desorbitados e inyectados en sangre. La verdad es que todavía no era mi amigo, tan sólo era un sujeto que escribía poesía y que marchaba casualmente en la misma dirección que yo. Pero al ver aquella pasión con que se sentía ofendido por las buenas intenciones decidí que ese tipo absolutamente demencial tenía que ser amigo mío.
Julián no se preocupa por las intenciones. Hace libros, buenos libros, y con eso le basta. A él, pero también a muchos otros: “Ayer estuve con un autor discutiendo un manuscrito (bueno, era perfecto, yo no le puedo mover una coma) y una cosa que me llenó de alegría fue constatar que hay mucha gente (de mi edad, más o menos) que en parte se han formado con los libros de Pepitas. Casi todo el armazón teórico del libro al que me refiero, que saldrá el año que viene, estaba construido con libros de Pepitas. Y pensé: coño, pues igual sí que ha merecido la pena tanto esfuerzo. Hay mucha gente que ha recogido lo que nosotros hemos sembrado. Sé que es optimista por mi parte, pero estas pequeñas alegrías dan sentido al trabajo cotidano.”
Veinticinco años soltando sobre nuestras cabezas toda esa pajarería inquietante, ¿cómo no iban a salir nuevos albatros de tan extraños nidos? Y pájaros —no lo olvidemos: el mundo fue siempre de Jarry— nacidos de desperdigar unas semillas. Árboles insumisos que no arraigan en el suelo, que nacen para ser curioseados. Yo no tengo ninguna duda de que vendrán más libros, más árboles alados, de la encandilada siembra de todas esas pepitas.

Víctor Sáenz Díez y Julian Lacalle. Ilustrador: Carlos Baonza.










Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: