Elena Quiroga fue la segunda escritora en ingresar en la Real Academia Española tras Carmen Conde y, sin embargo, son hoy pocos los que recuerdan su obra. De ahí que sea tan importante la labor emprendida por la editorial Bamba, que está recuperando los mejores títulos de la autora cántabra, entre los que se encuentra, lógicamente, Viento del norte, obra con la que ganó el Premio Nadal en 1950.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Viento del norte (Bamba), de Elena Quiroga.
***
I
LADRABAN los perros. Primero fue el mastín, bronco y pausado, quien lanzó la alerta. Después, fueron uniéndose a su desgarrado ulular los cortos y rabiosos chillidos de los perros de caza. ¡Condenados! Algún pobre que llamaba a la puerta, o quizá otro perro que pasaba por la corredoira, al otro lado de la tapia. El año anterior ladraron lo mismo cuando ventearon la vaca muerta; desde entonces colgáronles a todas el unicornio contra los maleficios del aojo. ¿Y ahora, qué sucedía?
Apagaban su voz los furiosos ladridos. “Pistolas”, a sus pies, enderezó las puntiagudas orejas negras. Ladeando la fina cabeza, tendió el hocico.
—¡Quieto, “Pistolas”! ¡“Pistolas”!…
Ya estaba fuera de su alcance. Escuchaba la rápida carrera del perdiguero, pasillo adelante, respondiendo a los otros ladridos con el suyo.
—¡Er-mi-tas! —volvió a llamar.
Dejó la pluma sobre la escribanía. Se levantó. Según iba acercándose a la solana llegaban a él voces airadas, violentas. Parecía que se hubiera congregado a la entrada todo el personal de la finca. No lo comprendía: a estas horas, mozas y mozos deberían estar trabajando en la era y no gritando allí, en la parte de atrás, frente al camino viejo. Álvaro se acodó en la barandilla de la solana. Cuando por fas, cuando por nefas, siempre andaban armando revuelo aquellas gentes. ¡Menudo alboroto! Frente a las cuadras, a la izquierda de la casa, se agitaban las mujeres, desmelenadas e iracundas. En los establos de las vacas se apretaban, enracimándose, a la puerta. ¡Malditas vacas!
Sonrió, socarrón; a ver ahora de qué les había servido el unicornio. Y que les bastaba a las mujeres cualquier cosa para poner el grito en el cielo y alborotar, pareciendo talmente como si se viniese el pazo abajo. Y los hombres, claro, siempre a la que salta, aprovechaban cualquier revuelo para fingir que las empujaban, tanteándolas. No engañaban a nadie, que buenas andaban ellas para que las burlasen. Pero se hacían las sorprendidas, y protestaban con palabrotas que dejaban chicos a los hombres, cuando soltaban la lengua.
—Quietas las manos, puerco —clamaba una moza, rubia y ancha como una vaca normanda.
—Pos déjame que asome la cabeciña.
—No tienes que hacer aquí.
—Tengo… Tengo —contestaba el mozo, riendo.
Y para rubricar sus palabras, atizó un soberano y ávido azote en las robustas ancas de la hembra. Tal no hiciera; volvióse ella encrespada, y le largó un sonoro bofetón. Al volverse divisó al amo apoyado en la barandilla de la solana.
—El amo —avisó, atragantada, componiéndose las faldas.
—El amo —repitiéronse unas a otras.
Hubo un silencio total, más profundo en contraste con el escándalo anterior.
—¿Qué alborotáis aquí? ¿Cómo no estáis en la era?
Se daban con el codo.
—¿Dónde está Ermitas?
Una de las mozas metió la cabeza dentro del establo, gritando:
—¡Que te llama el señor!
Salió Ermitas corriendo, y se acercó a la solana:
—¡Ay, señorito! ¡Ay, María Santísima!
Subía, renqueando, las escalerillas.
—Le es la Matuxa, la muy guarra…
Manoteaba, olvidando su respeto al señor, pero es que a veces le parecía que seguía siendo niño, el niño que ella quiso y acunara. Y ahora no estaba para distingos.
—Sabíalo yo, y díjelo siempre, que acabaría mal.
El grupo iba disgregándose ante la mirada impaciente del amo. Comentaban por lo bajo, excitadamente, y Álvaro sabía que, en cuanto llegasen al granero, empezarían de nuevo los gritos y los empujones. Solo quedaban unas viejas, que salían y entraban del establo, haciendo misteriosas señas a Ermitas. Metieron dentro un gran barreño de agua.
—¿Qué hacen ahí? ¿A qué viene todo esto, Ermitas?
—Gustábale mucho ir de ruada, y a la vuelta…
Ermitas se había empeñado en contar las cosas a su modo. Álvaro pensó que debía armarse de paciencia si quería enterarse de algo.
—Brincábale la tapia, pensándose que nos embaucaba. Buenos galanes tuviera, que dejábanla llegar con los pies llenos de sangre y arrebuñadas las pantorrillas por los tojos. Decía que venía del baile, pero el Juan, que le anda a la querencia, por poco la desloma un día, que los hombres no tienen la lengua quieta, y…
—Al grano, Ermitas, que eso no me importa. ¿Qué le ha pasado ahora?
—¿Y qué iba a pasarle? ¿Pues no lo estoy diciendo?… Bien clariño está.
Lo miraba asombrada.
—Encerróse allí para parir. ¡La muy lurpia!… Nadie nos diéramos cuenta. No lo sé cómo hizo.
Palpitaba de rencor. Álvaro pensó que, de saberlo, la buena Ermitas la hubiera protegido.
—Pescóla el Juan ahogando a la criatura. Primero, no comprendió. Luego púsose a gritar que parecía mismamente que la sangraban. Para allá fuimos todos.
Álvaro bajaba despacio las escaleras, y se detuvo a la entrada del establo.
—¿Puedo entrar? —preguntó a una de las viejas.
—Puede, señor, que terminara ya.
Se echó atrás, tan fuerte fue la tufarada que lo alcanzó. Hierba, abono, sudor animal, se mezclaban ahora con un olor acre y dulzón. Rebullían las vacas, nerviosas, volviendo los babosos morros hacia el fondo. Mugían.
—Quieta “Pastora”.
Álvaro acarició los rubios lomos. Avanzó luego por el pasillo estrecho.
—El amo —susurraron las mujeres que se agrupaban en el fondo, en pie unas, y sentadas otras sobre la paja.
A la izquierda, sobre un haz esparcido de heno seco, distinguió Álvaro un informe montón de ropas sucias y revueltas.
Allí estaba la muchacha, cubierta por una manta que le echaron sus compañeras, descansando. Pero ¿era descanso lo que traslucía el rostro acosado? Él había visto, alguna vez, expresión parecida: cuando topaba, por los caminos, con algún maleante huido, o aquella vez que viera, monte arriba, un rapaz corriendo, perseguido por las lavanderas a quienes en un descuido robó la ropa que tenían junto a la fuente.
Se apartó para dejar que una de las sirvientes fregase el suelo.
—Mire, señorito Álvaro —dijo Ermitas—. Mire a la criatura.
Eran más bellos los animales recién nacidos que aquel lechoncillo humano, rojizo el cuerpo y lleno de manchitas, con la cabeza y párpados desprovistos de pelo, y la nariz aplastada.
Ermitas, misteriosa, le señaló la garganta escuálida; una mancha morada la ceñía.
—Tentara ahogarla…
—Es nena —observó con risita maliciosa una de las presentes. Y envolvió a la recién nacida en un pañolón limpio, de los que usaban para las faenas del campo.
Volvióse Álvaro con curiosidad y compasión hacia la rapaza. Se hizo atrás. Bajo la maraña de pelo rojo, caído hasta los ojos, lo miraba bestial y maligna. Parecía muy joven, con el rostro embrutecido, abultados los labios, colgante y vuelto el inferior, como un rodillo. En rápida ojeada observó el cuello corto y vigoroso, la mirada huidiza y servil.
—¡Que no escarmentará! —se lamentaba Ermitas—. Porque fuerte es, y trabajadora; puede sola con más sacas a la cabeza que dos homes por junto.
La Matuxa callaba.
Aprovechábanse de ello las mujeres, abrumándola a consejos.
Álvaro se forzó a hablar.
—Bueno, ahora, cuando estés repuesta, a continuar trabajando como antes. Y no temas por la chica, mujer; se alimentará de lo que haya en la casa, y cuando crezca le enseñáis el trabajo.
—¿Veslo, Matuxa? ¿Oyes lo que te dice el señor? —insistía Ermitas.
Álvaro se marchó. Tuvo que inclinarse al pasar bajo el dintel de la puerta, tan baja era. Se detuvo un momento, y con las piernas separadas, aspiró hondamente el aire limpio, dirigiéndose hacia la antigua y rústica capilla que frente a él se alzaba, al otro lado del prado. Salvábase el desnivel existente entre la tierra empedrada y el prado por tres escalones, practicados en la misma tierra. Álvaro los subió. Después metió la mano en uno de los macizos de hortensias que flanqueaban la iglesia. Rebuscando, sacó una herrumbrosa llave enorme, que introdujo en la puerta, verdosa de humedad. De pie, cruzadas sus manos a la espalda, detuvo la pensativa mirada en San Miguel. Presidía el Arcángel aquel altar pequeño, blandiendo una espada desproporcionada. Álvaro había sonreído muchas veces contemplando los colorines tiernos —rosa y azul— de tan ingenua talla. Tenía el santo pintados los carrillos, una extraña melena, obscura y larga, casi femenina, formándole tupé sobre la frente, y cruzando el pecho una banda escocesa. A sus pies, a los lados del dragón, con su roja lengua pendiente, los escudos de la casa. Pinos y dragantes, lobos y roeles, y la florlisada cruz cargada de veneras. Ribadeneiras, Castros, Osorios, Andrades y Caamaños dejaron sus cuarteles como quien entrega su sangre. Pasaron, y el pazo seguía viviendo. Pero llegar a ser representados por la recia nobleza de sus nombres era gritar desde la piedra que allí se habían aposentado, que entre aquellas paredes se habían movido y muerto. Era una forma de sobrevivir. Los mismos escudos se repetían sobre la fachada principal de la casa, encima del balcón. Para los aldeanos aquello era un adorno; ellos no los tenían, porque en casa del pobre el lujo sobra. Para Álvaro eran como la tumba de su padre, y el cuadro antiguo del abuelo, y como las medallas que guardaban de la guerra de Cuba, o aquella miniatura de su bisabuela, sucios los diamantes, y terne el brillo de los esmaltes, que fue encontrada en el cuerpo abrasado de su marido la noche que se presentaron los franceses.
La capilla le recordaba a su madre. No sabía por qué, ya que muriera siendo él muy niño. Ermitas, que le sirvió de niñera, le contaba siempre:
—En vida de la señora tocaba todas las tardes la campana. Reuníanse todos a rezar el Rosario. Daba pena verla, tan blanca…
No era Álvaro gazmoño, ni exageradamente devoto o amigo de ceremonias religiosas; sincero en su fe, conservaba, en relación con la Iglesia, la misma respetuosa distancia que sus gentes hacia él. Pero en el suelo de la capillita, las losas rezaban nombres y fechas escritos. Cada piedra uno, y a veces, dos. Castro, Ribadeneira, Andrade… De cuando en cuando, esparciendo dulzura, los nombres de mujer; Ermelinda, Paula, María Manuela. Álvaro les colocaba los rostros que viera en el viejo álbum familiar, y se le antojaba que yacían ellas con sus tirabuzones y sus echarpes, con medallones y cofietas de encaje, y ellos con casacas y chalecos brochados, con charreteras y cruces, alguno con su blanca capa de Caballero.
Al salir Álvaro de la capilla miró nuevamente hacia el establo. Estaba en calma. A su derecha, encuadrándose en el grueso muro de piedra, se veía el portalón de entrada, macizo y con pesada tranca de hierro. Desde allí la tierra bajaba en suave declive, empedrada con cantos rodados, enfangados de la suciedad que arrastraban. Morían al pie de las escaleras que conducían a la solana. A la izquierda de la casa se alineaban las toscas viviendas de los caseros, las cochiqueras y los establos. En nada se distinguían entre sí, construidos con pardusca piedra, tejados con grandes planchas de pizarra, pletóricos, unas y otros, del heno que se escapaba por las medias puertas. Las puertas aquellas a la mitad se abrían, dándoles cierto aspecto de púlpito o tribuna. El suelo de estas casuchas era de piedra y tierra, aunque el abono caído, el excremento de los animales, el barro que se formaba entre tierra y humedad, a veces no permitieran suponerlo. Bien mirado, resultaban más limpios y cuidados los establos, con la olorosa paja renovada y las blancas camas de hoja seca cubriendo el suelo. Una vez al día, cuando estaban fuera los animales, procedían a la limpieza. Soltaban cubos de agua por los pasillos. El agua, corriendo por el centro, formaba regatos que venían a estancarse en la entrada.
Álvaro subió la escalera dirigiéndose hacia su despacho. Allí lo esperaban, abiertos sobre la mesa, cuadernos y hojas cubiertos de apuntes. Cogiendo la pluma, paseó la distraída mirada por un libro —viejo libro de pergamino, verdosas ya sus páginas— que tenía delante.
Tiempo atrás emprendiera un detenido estudio sobre la antigua historia de Galicia, llevándole este trabajo a derivar su investigación hacia las rutas que, en un tiempo, siguieron los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Trabajaba despacio, compulsando datos. El camino lo enardecía: era algo misterioso, y bronco, como la tierra que sorteaba. A ratos parecía una epopeya, cuando hablaba de emperadores, reyes y santos, riñendo duras batallas para llegar al Sepulcro. Otros, un romance, con sus graciosas canciones de gesta, y los fabulosos milagros que relataba el Códice Calixtino, o el valeroso y caritativo Rodrigo de Vivar. Cuando Álvaro sonreía reconociendo la eterna picaresca española, en aquellos que se aprovechaban de los romeros, o que se fingían tales para hallar comida y techo. A veces, leyendo, semejábale que marchaba también por una vía, por él encontrada, que conducía al Sepulcro. ¡Cuánta lírica perdida por los senderos, en los campos, en cuanto fue posada en aquellos tiempos! Había que recogerla. Y emprendió la tarea, despacio, sin apremios.
Sus fincas no le ocupaban mucho; llevaba su administración descuidadamente. No teniendo hijos, para él sobraba. Reprochábanle sus propios criados su apatía y su excesiva bondad, que adolecía de ambas cosas. Siempre que en algún disgusto lo tomaban como mediador —y esto era continuo—, Álvaro procuraba suavizar asperezas y favorecer a ambas partes, con lo cual unos y otros se marchaban, sacudiendo la cabeza: “Te es un bendito”.
No era un bendito Álvaro; era un hombre de bien a quien el íntimo y continuo contacto con la tierra, y los árboles, y la umbría paz de los ríos, habíale revestido el alma de secreta fuerza, y un pensar siempre dilatado, no concediendo importancia más que a los actos trascendentales de la vida: el nacer y el morir.
El resto lo contemplaba, tranquilo y meditabundo, lo mismo que contemplaba desde lo alto de La Sagreira la ría, mansa como un lago, en los atardeceres otoñales; la misma ría que un leve soplo del viento rizaba, y que el huracán levantaba en removidas olas, negras como la tinta, para volver a su anterior quietud.
Para él, la ría era un espejo de la vida. La miraba, y como si el agua aquella entrara por sus venas, cogía la pluma, y con tinta del alma iba escribiendo la historia de las rutas jacobeas.
Álvaro amaba su tierra. Siempre que la abandonó, en cortos viajes, generalmente a viejos archivos nacionales, al retorno le jadeaba el alma con el ávido anhelo de llegar pronto. Según entraba, Ermitas se afanaba alrededor de él:
—¡Y qué mala cara me trae! No es el mismo que fue… ¡A saber las comidas que le habrán dado! No sé qué va a buscar; hasta que un día enferme… —rezongaba la vieja.
Álvaro, a grandes zancadas, se dirigía a su despacho, situado en la parte anterior de la casa, sobre el pueblo, y acercándose a la ventana abierta saludaba enternecido a su ría, sus montes y sus árboles, alzando luego la vista agradecida hasta la Capelada.
A sus pies, la antigua iglesia de los dominicos rompiendo el aire con su esbelta torre, vigía de la ría. A la derecha, sobre el castro, los restos de un molino que fue un día torre redonda de un castillo, y con cuyas piedras los aldeanos que vivían en sus laderas fueron construyéndose sus casas. Frente a él, las pequeñas lomas, frondosas de arbolado, y cual gigante abrupto, la montaña de la Capelada, dominadora. Decían que en la cúspide —lo contaba algún paisano viejo— florecía exuberante vegetación, como en las faldas, y que entre los descarnados, rocosos picos se daban bosques de avellanos y tojos, donde se apacentaban ganados salvajes. Álvaro solo sabía de algún jabalí, allí cazado, cuya cabeza disecada, al aire los colmillos en eterna risa, decoraba la campana de la chimenea en el vestíbulo. Oyó decir que en un tiempo hubo caza mayor, varia y abundante. Álvaro, desde lejos, pedía a la montaña su secreto.
Cuando subía por las corredoiras a caballo, camino de su pazo, iba atento al sonido de cascos sobre las decantadas piedras. Si llovía, hundíase el caballo, trabajosamente, en el fango, sonriendo Álvaro ante aquel contacto con la realidad familiar.
Desde lejos ya, algo hundida en la senda, divisaba la puerta de su pazo, contornada de piedra, y en ella a Ermitas, oteándolo ansiosa, y al Juan, para ayudarle a bajar del caballo.
Se asomaban cabezas. Risueños, se acercaban a saludar al amo.
—¿Qué tal el viaje, señor?
—Bien. Muy bien. Contento de haber vuelto.
—También nosotros, ¿sabe el señor? —solía decir Pablo, el más viejo de sus caseros—, echábamosle a faltar. Que no marchan las cosas lo mismo cuando el señor está.
Las mozas se empujaban en el vestíbulo por verlo. Y Ermitas, consciente de su importancia, iba tras él, recogiendo paquetes y ropa según Álvaro se lo entregaba. “Pistolas” brincaba en torno suyo.
No atendía a las risas sofocadas de las mozas:
—¡Y qué guapo viene!
Sabía bien cuántas complicaciones podían surgir de tratos suyos con aquellas mujeres. Además, en contraste con su rústica y solitaria vida, ajena a lujos, solo se permitía este: buscaba refinamiento en la mujer, y le placían bellas y cuidadas, frágiles y tersísimas, como las camelias rosas y blancas que florecían en invierno. Nunca tuvo una aventura seria: sí amoríos, que le dejaban paz en el cuerpo y amargor de alma.
Las mujeres se aburrían con él, porque era calmoso en el decir y a veces se le iba el pensamiento, perdido en las mil digresiones de su mente. A espaldas suyas reían de su mirada miope, de su falta de cortesanas formas, de sus sólidas ropas, de paños buenos y factura mala. Se burlaban, sin confesarse que lo respetaban; era lo que ellas nunca serían, ni los otros hombres que conocieron tampoco. Secretamente lamentaban su total indiferencia, no disimulada, y escudábanse con sus risas contra el sentir que un hombre así podría despertarles, y ¡es tan incómodo sentir!…
Él las tomaba como el sediento el agua; ahíto, apartaba la copa. Pero exigía que esta copa fuera fina al tacto, suave, y a la vista, bella. De haber sabido que se burlaban de él, hubiera alzado los hombros, comprensivo.
Hasta muy tarde estuvo leyendo Álvaro, inclinado sobre el viejo libro.
Luego se acostó.
Despertáronle vivas llamadas a la puerta. Había tenido un sueño agitado, inquieto, y en un principio creyó que continuaba con la pesadilla.
—Señor… ¡Señor! —La voz de Ermitas le llegaba, gimiente.
—¿Qué sucede?
Roja de indignación, Ermitas mascullaba, trabucándose:
—¡Mala pécora!… ¡Loba!…
Álvaro se incorporó. Por la ventana abierta —siempre dormía así, respirando el fragante olor de los pinos y laureles— se asomaba el alba.
—¿Qué ha pasado, mujer?
—La Matuxa, señor. Fuese. Tempranito. Porque me andaba aquí —y señalaba con sarmentoso dedo el liso pecho— una pena por la rapaciña, pensé de ir a verla. Oí mugir la vaca, y los canes que ladraban. Pensé: “Algo ha pasado, Ermitas”. Echéme las sayas y bajé corriendo. Al pronto no vi sino que la Matuxa se fugó. Debíale ir desparrangada, la bribona, que arrastró las pajas hasta la puerta, mismamente. Pensábame encontrar muerta a la cría, pero ¡bendita sea la Santiña!, no la tocó… Dormía arrebujada en el mantón, al arrimo de las vacas. Así que la cogí, se despertó, y lloraba.
Ermitas lloriqueaba también. Álvaro, perplejo, la miraba con ternura. Llevaba la mujer una camiseta de lana blanca, sobre la que echara las sayas, apresuradamente, y con su canosa cabeza arrugada, temblorosa, esperaba algo de él.
—¿Y qué puedo hacer yo?
—Puede, señor. Hayle que ir en busca de la Matuxa, que le va enferma, o poco le falta. Y luego, la rapaza…
—La rapaza ¿qué?
—¿Qué hago con ella? Padre no le tiene, y la madre… ¡mala centella!
—Mujer, no vamos a dejarla tirada en el camino. Ocupaos de ella.
La vieja sonrió.
—————————————
Autora: Elena Quiroga. Título: Viento del norte. Editorial: Bamba. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


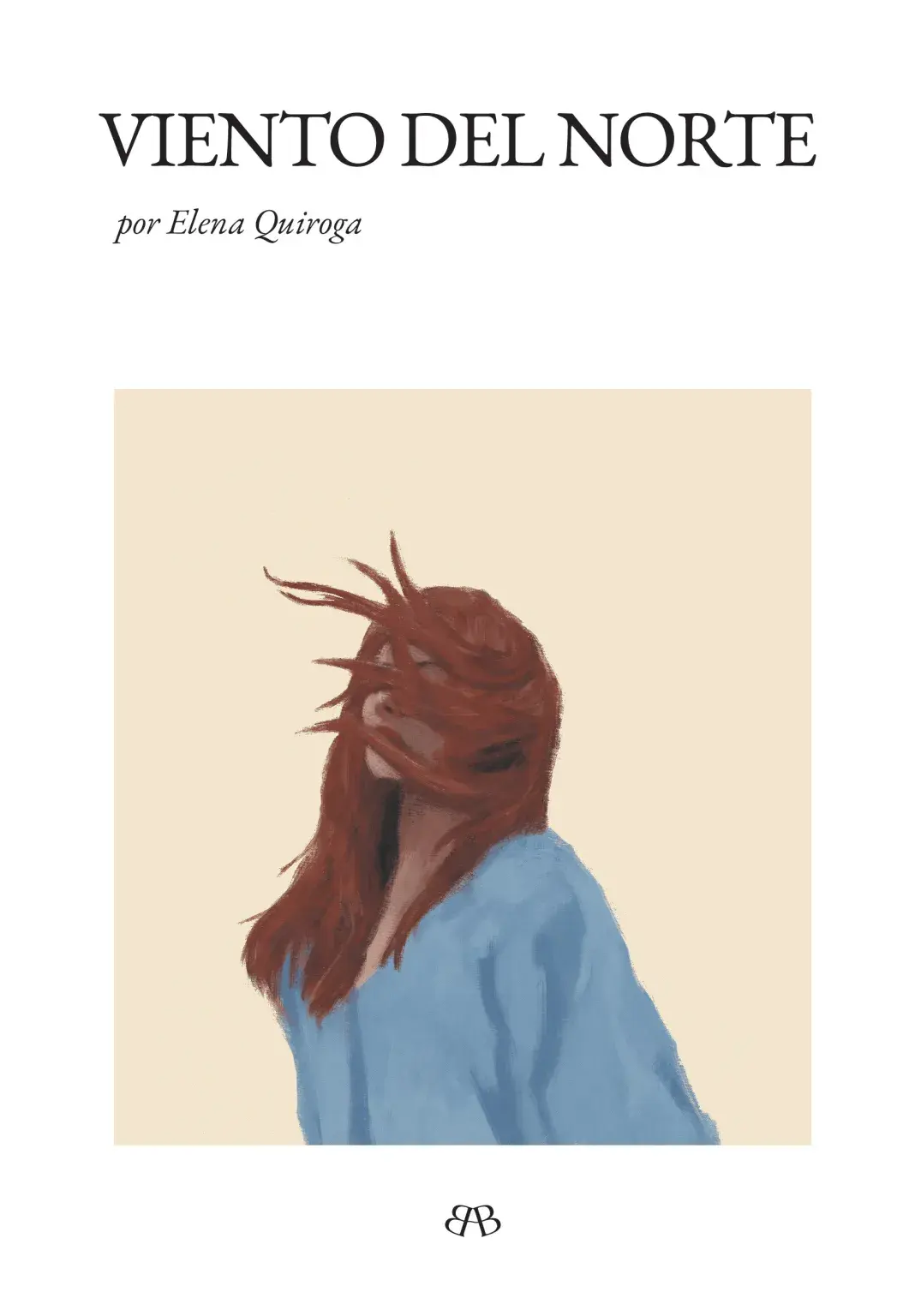



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: