La editorial Fondo de Cultura Económica añade un nuevo volumen a su Biblioteca Premios Cervantes con Voces del espejo, de Luis Mateo Díez, merecedor del citado galardón en 2023. Los 16 relatos —algunos inéditos— presentes en esta compilación editada y prologada por Ángeles Encinar son representativos de la obra del leonés.
En Zenda reproducimos uno de los cuentos inéditos presentes en Voces del Espejo (Fondo de Cultura Económica), de Luis Mateo Díez: Hallazgo.
*****
HALLAZGO
Hace años un amigo bibliotecario, con el que compartí despacho y cafés en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor durante mucho tiempo, investigaba las Fiestas del Corpus en el Madrid barroco.
Una mañana que fui a recoger a mi amigo, para el consabido desayuno, lo encontré enfrascado en su investigación, lupa en mano, y con varios expedientes abiertos sobre la mesa. De uno de ellos se había caído un papel, que recogí del suelo y le entregué.
El papel estaba escrito con una letra tan firme como apresurada y decía lo siguiente:
«Yo estoy con la mayor necesidad y aprieto que he tenido en mi vida y será en esta ocasión la mayor merced que de la Villa y de vuesa merced pueda recibir que me socorra vuesa merced con los cuatrocientos reales del auto que he de hacer, adelantados de vuesa merced de tres o cuatro días, porque no salgo de casa por falta de no tener para cubrirme de bajera siquiera.
Suplico a vuesa merced, me avise si esto puede ser como digo, que yo escribiré luego el auto. Si no será imposible hallarme a propósito para cuando fuere menester. Aunque parece que no importará habiendo como hay en Madrid tanta abundancia de poetas, y yo quedaré disculpado de todos si una niñería como esta dejare vuesa merced de hacer por mí.
Encareciéndole con los veros que lo haga. Guarde Dios a vuesa merced como yo deseo y su Regimiento ha menester.
De la posada hoy jueves diez de febrero del 663. Luis Vélez de Guevara, rubricado. Dirigido al Regidor Juan de Tapia».
Pensé en el autor de El Diablo Cojuelo recluido en la pensión, sin poder salir de casa por no tener pantalones. En el anticipo de pago solicitado, una especie de anticipo de derechos al que el Municipio no sería muy propenso. Esa vicisitud de no tener para cubrirse la bajera, como si las vergüenzas de don Luis estuviesen condenadas a la mayor necesidad y aprieto de su existencia…
Aquella mañana mi amigo y yo decidimos prescindir de los churros y resignarnos a un café solo, ya que el papel procreó en nuestro ánimo la desazón que a buen seguro incrementaba nuestro profesional conocimiento de las arcas municipales.
Aquel suceso puso en marcha, además, una idea narrativa de la que, con el tiempo, nació mi novela El expediente del náufrago.
Recordé otros hallazgos de los que tuve noticia en los archivos de otros servicios municipales, casi siempre en el vientre de los legajos o al fondo de las estanterías donde estaban ordenados: el pañuelo bordado con la flor de lis y lo que podía ser una gota de sangre seca, el mechón con el hilo dorado, el sobre que al abrirlo salpicó el expediente de ceniza y nadie dudó de la condición funeraria de aquella huella esparcida, ya que el remite era un escueto RIP, las plumas de aves exóticas, unas cuentas de rosario, un cristo diminuto con el brazo derecho partido, crucificado con un clip al pie de una notificación de desahucio, un condón, la fotografía de un negro tuerto con una fecha ilegible y la anotación «mírame marimba», dos alianzas matrimoniales anudadas con un hilo nacarado, una receta de lengua escarlata y otra de riñones al jerez, las hojas arrancadas de un devocionario, una serie filatélica de Guinea Ecuatorial, tres ovillos de distintos colores sujetos al balduque que ataba el legajo con expedientes de declaraciones de ruina…
Lo de don Luis Vélez de Guevara se sumó así a la ristra legendaria de esos hallazgos que, como digo, salpicaron mi recuerdo interponiendo las sonrisas de quienes me los habían relatado, viejos funcionarios de memoria zumbona, reincidentes en los cafés mañaneros y, como bien decía alguno de ellos, proclives a que las rutinas burocráticas se rompieran con cualquier sorpresa.
Como la de aquella señora engalanada, contó uno, que un día muy a primera hora, se acercó a la ventanilla de Cementerios, con toda la pinta de venir de una fiesta nocturna, traje largo, abrigo de pieles, el rímel ligeramente corrido y la colilla del pitillo en la boquilla, y requirió al jefe del Servicio para espetarle: mire usted, llego a casa y acabo de toparme con el fiambre de mi esposo que apenas me permite abrir la puerta y entrar porque pesa cien quilos, me han dicho que es aquí donde se hacen cargo de estos engorros.
O la que se llevaron en el negociado de Objetos Perdidos, donde las sorpresas no solo se compaginaban con los hallazgos y los extravíos, también en ocasiones con las consultas sobre alguna desaparición, cuando una llamada telefónica requirió al funcionario de turno la comprobación de si obrase en el almacén de la Oficina un turco con turbante, entendiendo en la posible reclamación que era el turbante lo que principalmente se interesaba, ya que el turco bien podría valerse por sí mismo.
La voz de quien llamaba también sonaba a turco o a otro idioma no habitual, y al funcionario de turno no se le ocurrió otra cosa que inquirir disimulando la sorna si el que llamaba era el mismo turco que lo hubiese perdido o algún otro turco pariente del extraviado.
Soy el dueño del turbante y el tío del turco, dicen que dijo la voz con cierta alteración melodramática. El turbante está tejido con hilo de oro y, además de un gran valor material lo tiene histórico, informó el comunicante, y el sobrino que lo llevaba, seré sincero, no está en sus cabales.
Pues mire usted, ni el turbante ni el turco constan en el Libro de Entradas, dijo el funcionario de turno al cabo de un rato, sin que la sorna superara la sorpresa de la información pedida.
¿Y en el de Salidas…? quiso saber entonces el comunicante, como si la ocurrencia fuese más cabal que improvisada.
En el de Salidas, sí, mire por dónde, ya es casualidad, aunque no podría asegurar que se tratase de lo que inquiere. Alguien que por el nombre puede ser turco, y ahora se lo deletreo, retiró el mes pasado un turbante perdido en un taxi la semana anterior…
Maldito sea Osmán Primero, se condolió el comunicante, cómo demonios no se nos ocurrió llamarles a ustedes en seguida, jamás vi mayor eficacia. Y ahora una curiosidad, si me lo permite, remató: ¿se considera objeto perdido al turco o al turbante, aquí en la Embajada nos gustaría saber si en estos casos la identidad es común, y si en parecida vicisitud se consideraría lo mismo a un catalán con la barretina o a un escocés con la gaita…?
La verdad es que el motivo de encontrar algo o la sorpresa que conlleva lo inesperado son elementos habituales en las historias que imagino, aunque jamás se me hubiera ocurrido un suceso como el del turco, la realidad siempre supera a la ficción, al menos en el negociado de Objetos Perdidos donde apareció, después de siete años, el famoso paraguas que era el arma homicida de un terrible crimen pasional que había quedado sin resolver.
He convivido con esa tensión del hallazgo que supone una especie de ansiedad no correspondida, o con la intención de la búsqueda que impone otro grado, no menos frustrante en ocasiones, de ansiedad, aunque la búsqueda que se sustancia sin que nada aparezca obtiene resoluciones más sosegadas, se olvida cuando se acaba porque en seguida comienza otra.
Los hallazgos están a la vuelta de la esquina, para quienes confesamos escribir historias en las que se corren aventuras a la vuelta de la esquina.
El hallazgo no necesita búsqueda, pero siempre proporciona sorpresa. Los buscadores están menos inclinados a sorprenderse, parecen profesionales que rastrean lo que el ánimo predice, imbuidos por una suerte de instinto que es, a la vez, el motor de su ambición. Todos los buscadores son ambiciosos y, en más de una ocasión, avariciosos.
Voy a recordar a uno de ellos. Omitiré el nombre para sentirme más libre en el recuerdo y, además, porque el parentesco me lo impone, aunque habitualmente no sea el parentesco lo que me infunde mayor respeto: en las proximidades familiares hay animadversiones que resuenan como el silencio de las campanas.
De un buscador avaricioso se trataba y, en tal sentido, de uno de los seres humanos más roñosos que he conocido en mi vida, de esos que entienden la miseria como el aval del propio comportamiento, ensañados contra sí mismos y con lo que ellos muestran como espejo del mundo.
La usura de vivir desarrolla el hábito de la frugalidad y la cicatería, y exagera el ahorro como una cuestión atrabiliaria: el no gasto como sumisión a la consigna de que todo, absolutamente todo, es un derroche. No gastar, no ya para subsistir, sino para existir.
El buscador no hacía otra cosa que buscar.
Su vida era la búsqueda insistente de la mañana a la noche, y los hallazgos estaban devaluados al límite, ya que todo servía, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier cochambre. El buscador era un rastreador inmoderado, que recorría las calles, las plazas, las afueras, apenas retraído en el límite de los vertederos donde, como llegamos a saber, encontró la competencia y amenaza de los profesionales de la basura.
―¿Cuál será su mayor hallazgo…? ―preguntaba con frecuencia mi hermano Antón, que compartía conmigo la cercanía del bochornoso pariente.
Buscar no es la coartada de encontrar, el hallazgo se relaciona, como ya dije, con la suerte o, más exactamente, con el azar. Las diminutas pérdidas de los demás componían la fuente más querida del buscador, no ya lo que los otros tiraron, dejaron, abandonaron o extraviaron, también lo que el olvido desperdiga sin que de la pérdida se tenga conciencia, como si lo que fue nuestro hubiese dejado de serlo casi al tiempo de poseerlo o adquirirlo.
Ese hombre vivía de ello. La miseria del miserable reconvierte en oro no ya todo lo que reluce sino todo lo que aparece, cualquier cosa a mano cobra un valor inusitado desde el abandono.
―El tornillo… ―se contestó un día Antón a sí mismo―. El que esta mañana acaba de guardar en el armario donde lleva ordenados por tamaño y rosca cuatrocientos veintisiete.
Pero al final no era el tornillo, ni siquiera con el que posteriormente culminó una colección de quinientos y que en el armario quedaron instalados por riguroso orden, sin que nadie se atreviese siquiera a tocarlos cuando falleció.
Fue un clavo herrumbroso, y no lo encontró por el procedimiento natural de la búsqueda, simplemente lo pisó: una vicisitud dramática por sus resultados, pero en nada ajena a la conciencia rastreadora que todo lo asumía y nada dejaba al albur.
El clavo perforó la suela desgastada del zapato, le hirió la planta del pie como si de un cuchillo que entrara en la carne se tratase, provocó la septicemia con la solvencia del veneno.
Una de aquellas mañanas, tras el desayuno con mi amigo archivero, vimos a un hombre metiendo la mano en la papelera de una de las columnas de la Plaza. Se parecía demasiado a mi pariente que por entonces ya llevaba muerto mucho tiempo.
―Espera un momento… ―dijo mi amigo, indicándomelo y reteniéndome con el brazo―. Vamos a ver lo que pesca ese pobre desgraciado, qué puto hallazgo…
―Piensa en don Luis… ―musité, recordando a mi pariente y sin saber muy bien por qué citaba al clásico.
―Me lo estaba temiendo, joder, me lo estaba temiendo… ―exclamó mi amigo que, además de archivero y excelente investigador era muy mal hablado, y cuando quise reaccionar ya se había abalanzado sobre aquel hombre y lo zarandeaba para que soltase lo que acababa de encontrar.
Si digo que se trataba de un mugriento ejemplar de El Diablo Cojuelo, la obra maestra de Vélez de Guevara, en la edición de Austral, nadie va a creerme y, sin embargo, en el secreto de esa simetría hay algo muy hondo e inexplicable que atañe a la estrambótica personalidad de mi amigo, de quien como de mi pariente no quiero decir nada más de lo que llevo dicho, como si también en él la noble búsqueda del investigador se compaginara con la del que rastrea vilmente, siempre en competencia con quien nos puede ganar la partida, haciendo antes que nosotros el descubrimiento.
———————
Autor: Luis Mateo Díez. Título: Voces del espejo. Editorial: Fondo de Cultura Económica. Venta: Todostuslibros.



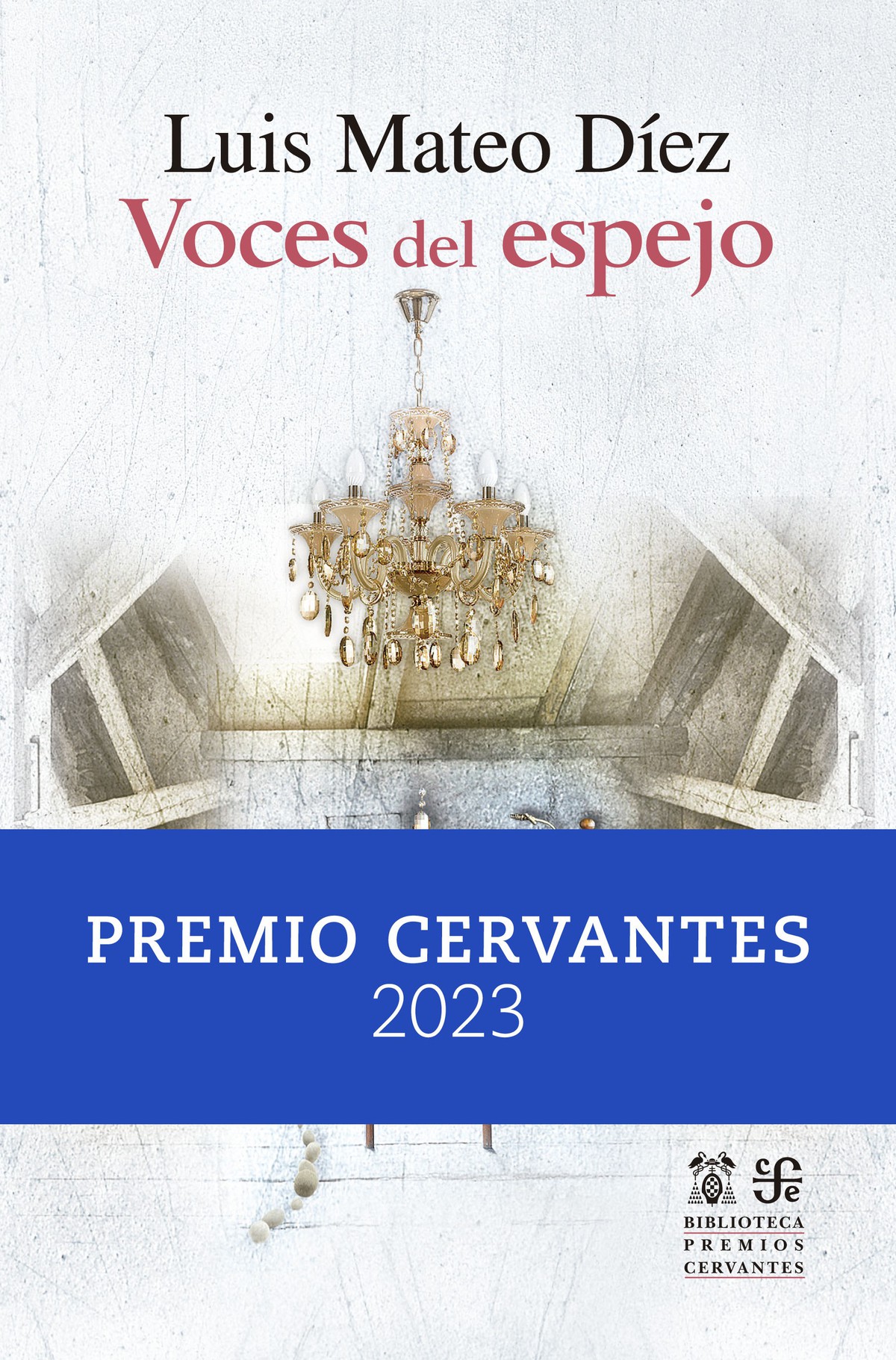



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: