Roberto Santiago (Madrid, 1968) es escritor, dramaturgo, guionista y director de cine. Ha escrito varias novelas infantiles y juveniles de éxito, de las cuales se han vendido más de un millón de ejemplares en nuestro país, y han sido traducidas a varios idiomas.
Ana es su primera novela para adultos. Una historia de segundas oportunidades. Todo cambia para la abogada Ana Tramel cuando recibe la llamada de auxilio de su hermano Alejandro, con quien lleva más de cinco años sin hablarse: se halla retenido en el cuartel de la localidad de Robledo acusado del asesinato del director del casino Gran Castilla. La que en su momento fuese una brillante letrada penalista, ahora pasa sus días en Promultas, un mediocre bufete dedicado a la gestión de multas y recursos administrativos. Un oscuro suceso la sumió en una espiral de desencanto que solo el alcohol, las pastillas o el sexo compulsivo parecen saber aliviar. La vida de Ana dará un giro radical cuando decide, a costa de sus temores y lejanos desafectos, hacerse cargo de la defensa de Ale.
El primer líquido en el cuerpo.
Un trago de ginebra seca.
Sentí el líquido quemándome la garganta. Cayendo en el estómago. El ardor previsible. Buenas noticias: estaba viva.
Muy lentamente mis pupilas comenzaron a enfocar a mi alrededor. Unos rayos de luz entraban por las rendijas de una persiana blanca tipo roller. Entre la penumbra pude distinguir un armario empotrado, una estantería modular en la pared y algo parecido a un paragüero en una de las esquinas.
Aún debía ser temprano.
O tal vez no.
La verdad: me importaba muy poco. Bajé la vista hacia mi cuerpo.
Llevaba puesto un sujetador color carne. Iba desnuda de cintura para abajo. Eso solo podía significar una cosa.
Bingo.
Allí estaba.
Levanté a duras penas las sábanas.
Un tipo barbilampiño dormía completamente desnudo a mi lado. No debía tener más de veinticinco. Treinta a lo sumo. Estaba de espaldas, tumbado boca abajo. Aun así no debía andar desencaminada. Me he hecho experta en calcular la edad de desconocidos que aparecen a mi lado desnudos y boca abajo al amanecer.
Di otro trago a la botella de vidrio esmerilado (y tal vez verde). Este segundo golpe de ginebra visitó mi estómago de forma aún más violenta. Me entraron arcadas. Aguanté las ganas. No era plan echar la pota en la cama del barbilampiño.
Intenté concentrarme en algo. Una puerta que parecía comunicar con un cuarto de baño estaba abierta justo delante de la cama. Si hubiera tenido fuerzas para llegar hasta allí, se me ocurrían muchas cosas que podría hacer en un baño en aquel momento, y que quizá me harían sentir algo mejor.
Decidí dejarlo para más adelante. Reuniría la energía suficiente y ya veríamos.
Preferí centrarme en una tarea más acorde con mis posibilidades mentales y físicas. Enseguida di con la actividad perfecta para desperezarme: contar los dedos de mi pie, que asomaban al final del colchón. Empecé a moverlos de uno en uno, por orden. El dedo gordo, el otro que no recuerdo nunca cómo se llama, el corazón, el anular…
Una luz empezó a parpadear en la mesilla, distrayéndome de mi cometido. Tendría que volver a empezar. A ver: el dedo gordo, el segundo dedo del pie, que en la mano se llama índice, eso es, iba progresando, pero en el pie cómo se llamaba. Podría ponerle mi propio nombre, no creo que se quejase. Lo pensé rápidamente, y lo primero que me vino a la cabeza fue «segundón». No muy original, pero sencillo. Y podría recordarlo. El dedo gordo, el segundón, el…
La luz intermitente que provenía de la mesilla volvió a distraerme.
Me giré unos centímetros, intentando identificar su origen.
Era uno de esos teléfonos móviles enormes con pantalla extraplana. Odio esos bichos. No me preguntes por qué. Simplemente los detesto.
La luz continuaba parpadeando.
Dejé la botella de cristal esmerilado, que aún sostenía en la mano derecha, y agarré el móvil. Lo observé parpadear. Un nombre apareció en la pantalla: «Brother». Observé esas siete letras parpadeando. Una y otra vez. Una y otra vez. Brother. Brother. Pensé que se podría hipnotizar a una persona con aquel mecanismo, mirando fijamente esa pantalla. Tal vez a varias incluso. Me vi a mí misma llevando un enorme y parpadeante y reluciente móvil de última generación en la sala de reuniones de la oficina, y una docena de ojos observando fijamente la luz, sin poder apartar la mirada. Como ya ha quedado claro a estas alturas, el nivel de mis pensamientos no era muy profundo en esos instantes. La cosa iría mejorando un poco a medida que pasaran las horas. Al fin la luz se apagó.
Apareció otro mensaje en la pantalla: diecisiete llamadas perdidas de… «Brother».
Si hubiera estado sobria, sin resaca, si hubiera estado en mi casa o en mi despacho, o en algún lugar conocido, si hubiera estado en mejores condiciones, aquello me habría inquietado. Tal vez incluso me habría alarmado.
Hacía años que no sabía nada de él. Eso sí podía recordarlo.
¿Dónde estaba esa mañana? ¿De quién era ese dormitorio? Supuse que pertenecería al barbilampiño.
Arqueé la pierna izquierda y le di una cariñosa patada en el culo a mi compañero de cama.
Él levantó la cabeza y emitió un sonido gutural ininteligible, parecía uno de esos animales heridos del bosque que no entienden por qué alguien los golpea.
Al ver su rostro, corroboré mi hipótesis: a pesar de las ojeras y su mal aspecto en general, no tendría más de veinticinco o veintiséis.
Inmediatamente le di otra patada en el culo. Aquel trasero estaba pidiendo a gritos unos buenos azotes.
—¿Dónde estoy? —pregunté.
—¿Eh? ¿Hum? —respondió.
Joder.
El barbilampiño era una lumbrera. Espero que fuera más hábil en la cama que con las palabras. Como digo, no recordaba nada, pero a medida que el día avanzara sabía muy bien lo que me pasaría: empezaría a tener recuerdos, pequeños fogonazos de la noche que había pasado con aquel tipo. Y me gustaría pensar que iban a ser recuerdos agradables.
—Pregunto que dónde estoy —dije—. En qué barrio. En qué ciudad.
El chico me observó. Pude ver cómo su cerebro encajaba las piezas. Ajá: sí, ahí estaba, en la cama con una desconocida, esa mujer mayor que él a la que había saludado en la barra de un bar unas horas antes. Sus neuronas parecieron reaccionar.
—Calle Embajadores 68. Primero C. Madrid 28012 —dijo sonriendo como si hubiera dicho algo gracioso.
Le devolví la sonrisa.
La pantalla del móvil comenzó de nuevo a parpadear. Lo miré, aunque ya sabía lo que me iba a encontrar: «Brother».
Me armé de valor. De coraje. Me acerqué el móvil a la oreja.
Y respondí la llamada.
—¿Sí? —musité.
Se escuchó un ruido que no acerté a reconocer al otro lado de la línea. Puede que el móvil se le hubiera caído a mi interlocutor. O que se lo estuviera pasando a otra persona.
—¿Sí? —repetí.
—¿Ana? —dijo al fin una voz ronca.
Reconocí la voz de inmediato.
—Hola —dije secamente. —Ana, escucha, no te llamaría si no fuera grave.
Con mi visión periférica, noté que el barbilampiño me observaba atentamente.
—¿Es tu marido? —preguntó en voz baja el chico.
Le ignoré. Ni siquiera pestañeé.
Concentré toda la atención de la que era capaz en el móvil que tenía pegado a mi oreja.
—Ana, ¿me estás escuchando? —preguntó la voz ronca con cierta ansiedad.
—Alto y claro.
—Estoy en un cuartel de la Guardia Civil de Robredo. Me han detenido por asesinato.
A pesar de mi estado, registré la frase. Cada una de sus partes. Cuartel. Guardia Civil. Robredo. Asesinato. También registré el concepto general: habían detenido a mi hermano, con el que llevaba años sin hablar, por asesinato.
Podría haberle preguntado muchas cosas. Para empezar, podría haberle preguntado de qué asesinato estaba hablando. Sin embargo, había algo que me producía mucha más curiosidad. Claramente no era lo más importante, pero, como digo, el asunto me producía una gran curiosidad. Y desde bien pequeña he sido siempre muy curiosa.
—¿Por qué extraña razón te han dejado hacer diecisiete llamadas? —pregunté.
—No he llamado yo. Les he dado el móvil a los agentes, y te han llamado ellos hasta que has contestado. Han sido muy amables.
Pude ver en mi cabeza a dos guardias civiles, seguramente clavando sus miradas en mi hermano en ese preciso instante. En mi imaginación aquellos dos guardias lucían un generoso bigote, y uno de ellos además tenía la cara picada de viruela, vete tú a saber por qué, el imaginario de las personas es un verdadero misterio.
—Ana, ¿sigues ahí?
—Dime una cosa —le pedí—. ¿Por qué me llamas?
—Quiero que seas mi abogada.
Sentí un ardor que me subía desde el estómago. Más fuerte aún que con la ginebra. Solo había un modo de apaciguarlo.
Sujeté el móvil entre la cabeza y el hombro. Y agarré otra vez la botella. Di un trago. Largo y profundo. Tal y como preveía, aquel líquido me hizo reaccionar físicamente. Dolía. En algún lugar indeterminado entre el intestino, el hígado y el colon.
—Ya no me dedico a eso —dije al fin.
—No sé si me has oído. Me acusan de asesinato.
—¿Asesinato de quién?
—Bernardo Menéndez Pons.
Había oído ese nombre antes. Pero dadas las circunstancias, no conseguí asociarlo con nadie en concreto. Había pronunciado el nombre como si yo tuviera que reconocerlo. Es posible que más tarde cayera en la cuenta, le pusiera rostro…, aunque eso podía llevarme un tiempo.
Mi hermano pareció leerme la mente.
—El director del casino Gran Castilla.
—Ya veo —dije.
El colchón bajo mi cuerpo se movió. El barbilampiño se estaba levantando. Con una sorprendente agilidad, se había puesto en pie y se rascaba el culo. Un culo perfecto de veinticinco años. Caminó hasta la puerta del baño y entró.
—Ana, tienes que ayudarme.
Su voz ya no parecía tan ronca.
—No quiero ser descortés, pero me pillas en un mal momento. Es mejor que llames a otro abogado.
—No conozco a ningún otro abogado —dijo rápidamente.
La situación me estaba haciendo sentir mal. Vi delante de mí un futuro lleno de angustia y de dolor compartido con mi hermano. Era algo que me pasaba con cierta frecuencia: anticipar sensaciones negativas, así que no le di demasiada importancia.
—Seguro que esos guardias civiles tan amables te pueden ayudar a buscar otro abogado —dije.
—Por favor, Ana. No tengo a nadie. Solo puedo confiar en ti. Por favor.
Su voz sonaba trémula, frágil.
Me encogí de hombros y en menos de tres segundos cambié de opinión. Después de todo, era mi hermano. No hablaba con él desde hacía mucho tiempo, pero le quería. Además, cambiar de opinión es una de mis especialidades. Más aún que el derecho criminal.
—Escucha atentamente. Llevo cinco años trabajando para un bufete que se dedica a recurrir multas de tráfico. Hace mucho que no atiendo un verdadero caso, por no hablar de un caso de asesinato. No creo que esto sea ni remotamente una buena idea —dije—. Si aun así estás decidido, intentaré ayudarte.
—Te lo agradezco, Ana —respondió—, cuento contigo.
Por lo que se ve, mi hermano solo había escuchado la última parte de la frase.
La puerta del cuarto de baño se abrió, y el barbilampiño entró de nuevo en la habitación. Seguía desnudo. Hice un recorrido rápido por su anatomía. Seamos sinceros: si le pusieran un saco en la cabeza, ese chico podría participar en uno de esos concursos de belleza y obtener un puesto más que digno.
—Ana, ¿qué tengo que hacer ahora? —preguntó mi hermano.
Nada. Era yo la que tendría que ponerme en marcha. Conducir hasta Robredo. Y empezar todos los trámites. Solo pensarlo me produjo una enorme fatiga.
—En un rato estaré allí y empezaremos las diligencias —dije—. Lo más importante es que no hables con nadie. Que no digas nada. Ni siquiera a los amables agentes. ¿Me has entendido?
—Sí.
—Muy bien. Ya te he dicho antes que no creo que esto sea buena idea, pero te prometo que haré todo lo posible.
—Eres la mejor abogada que he visto nunca en un tribunal —dijo mi hermano con tal seguridad que hasta yo misma me lo creí—.
Muchas gracias, Ana. De verdad.
—Tengo que resolver un asunto urgente ahora mismo —dije cortando cualquier atisbo de sentimentalismo—. Recuerda: no hables con nadie.
Sin más, colgué.
El barbilampiño me observaba atentamente. Permanecía allí de pie, como si estuviera esperando que alguien le dijera qué debía hacer.
Lo miré fijamente.
No a los ojos.
Lo miré a la única parte de su anatomía que a mi cerebro le parecía interesar en esos instantes. Prometo que intenté levantar la vista. Pero fue inútil. Mis ojos estaban clavados en su pene. No había nada que hacer. Contemplé despacio aquella parte de su cuerpo. Lo hice sin mostrar emoción alguna. Era un pene normal y corriente, ni mucho de esto ni mucho de aquello. En cualquier caso, más que suficiente.
La situación estaba clara: mi hermano tendría que esperar un rato con aquellos amables guardias civiles mientras yo solucionaba ese asunto urgente que tenía entre manos.
___________
Autor: Roberto Santiago. Título: Ana. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


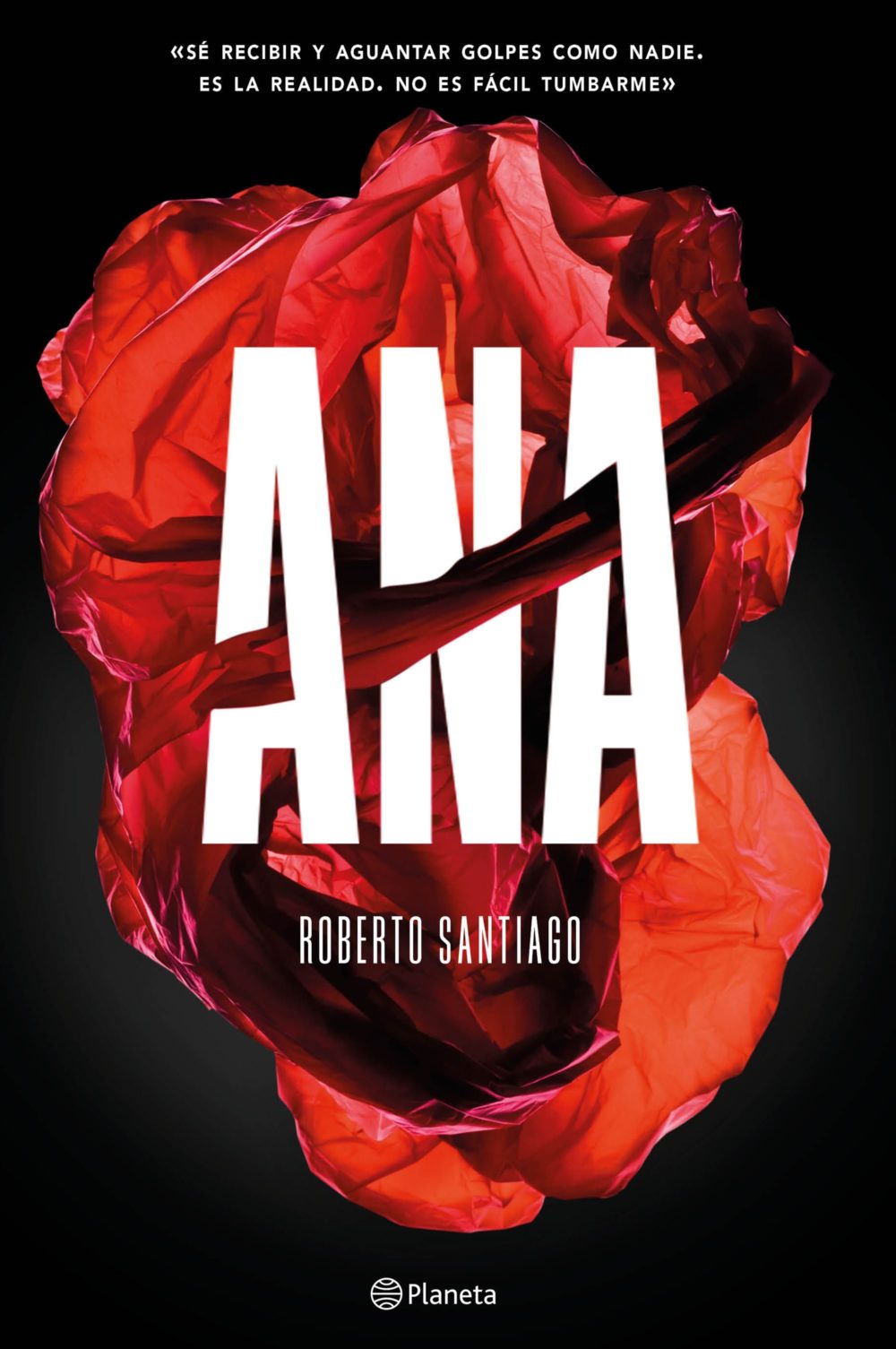
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: