Primeras páginas de La soga (AdN Alianza de Novelas), de Matthew FitzSimmons. Un thriller que nos cuenta como en plena batalla por la Casa Blanca un legendario hacker se enfrenta a los poderes establecidos y la corrupción.
Capítulo 1
Gibson Vaughn estaba sentado a solas en la ajetreada barra de la cafetería Nighthawk. La hora punta del desayuno se encontraba en pleno auge y los clientes pululaban por todas partes en busca de un asiento. Gibson apenas se percataba del estrépito cada vez más acelerado de cuchillos y tenedores ni de las camareras que iban depositando platos sin parar porque tenía la vista fija en el televisor montado detrás de la barra. El informativo estaba pasando el vídeo otra vez. Era una pieza omnipresente, típica de la idiosincrasia de Estados Unidos, diseccionada y analizada a lo largo de los años, mencionada en películas, canciones y programas de televisión. Gibson, al igual que la mayoría de los americanos, había visto incontables veces aquellas imágenes y, al igual que la mayoría de los americanos, no era capaz de despegar los ojos de ellas, por muchas veces que se emitieran. Jamás podría; era todo cuanto le quedaba de Suzanne.
El comienzo del vídeo era granulado y desvaído. La imagen temblaba y el ritmo de los fotogramas se ralentizaba; la pantalla se llenaba de líneas distorsionadas que la recorrían a modo de olas que rompen en una playa salvaje. Subproductos que el encargado de la tienda había grabado una y otra vez en la misma cinta.
Tomadas en diagonal, desde detrás de la caja registradora, las imágenes mostraban el interior de la infame gasolinera de Breezewood, en Pensilvania. El poder de aquel vídeo radicaba en que aquello podía haber sucedido en cualquier parte: en el pueblo de uno, a la hija de uno. Vistas de principio a fin, aquellas mudas imágenes captadas por una cámara de seguridad constituían un melancólico homenaje a la joven desaparecida más famosa de todo Estados Unidos: Suzanne Lombard. La hora aparecía indicada en una esquina: las 22:47 h.
Beatrice Arnold, una estudiante universitaria que cubría el turno de noche, era, supuestamente, la última persona que había hablado con la chica desaparecida. A las 22:47 h, Beatrice estaba sentada en un taburete detrás del mostrador, leyendo un manoseado ejemplar de El segundo sexo. Ella sería la primera en recordar haber visto a Suzanne Lombard y la primera en llamar al FBI una vez su desaparición llegó a los informativos.
A las 22:48 h, entró en la tienda un individuo de calvicie incipiente y desaliñada melena rubia. En internet se lo conocía como Riff-Raff, pero el FBI había descubierto que se llamaba Davy Oksenberg y que era un camionero de las afueras de Jacksonville que ya contaba con un historial de violencia doméstica. Oksenberg compró cecina y una lata de Gatorade. Pagó en efectivo y pidió el recibo, pero se entretuvo en el mostrador coqueteando con Beatrice Arnold. Por lo visto, no tenía prisa en volver a la carretera.
Oksenberg, el primer y principal sospechoso del caso, había sido interrogado repetidamente por el FBI en las semanas y los meses que siguieron a la desaparición. Registraron su camión una y otra vez, pero no hallaron ni rastro de la joven. El FBI, de mala gana, lo dejó libre de cargos, pero para entonces Oksenberg ya se había quedado sin trabajo y había recibido varias decenas de amenazas de muerte.
Una vez se hubo marchado Oksenberg, la tienda quedó en calma. Transcurrió una eternidad… y entonces en el vídeo aparecía ella por primera vez: la niña de catorce años vestida con una sudadera demasiado grande, una gorra de visera en la que ponía «Phillies» y una mochila de Hello Kitty al hombro. Durante todo aquel tiempo había estado dentro de la tienda, en el ángulo muerto de la cámara. Para aumentar todavía más la intriga, nadie supo decir con seguridad cómo había llegado Suzanne al interior de la tienda, porque Beatrice no recordaba haberla visto entrar y el vídeo de la cámara de seguridad no ofrecía respuesta alguna.
La sudadera le colgaba en grandes pliegues. Era una niña pálida y de aspecto frágil. A los medios les gustaba contrastar aquellas imágenes en blanco y negro con fotografías familiares llenas de colorido: la niña, rubia y sonriente, con un vestido azul de dama de honor; la niña sonriendo en la playa con su madre; la niña sonriendo y leyendo un libro o mirando por la ventana. Dichas fotos contrastaban vivamente con aquella adolescente de rostro serio y gorra de visera que, encorvada y con las manos embutidas en los bolsillos, parecía un animal que se asoma con precaución a la entrada de su madriguera.
Suzanne iba y venía por los pasillos de la tienda, pero con la cabeza vuelta hacia la cristalera principal. Transcurrieron ciento setenta y nueve segundos. De pronto vio algo al otro lado de la cristalera que atrajo su atención y cambió de postura. Un vehículo, quizá. Tomó tres artículos de las estanterías: unas galletas de chocolate, una lata de refresco y un paquete de regaliz; un conjunto de golosinas que actualmente se conoce como la Merienda de la Niña Desaparecida. También pagó en efectivo, depositando sobre el mostrador varios billetes arrugados y unas cuantas monedas, y a continuación se guardó lo que había comprado en la mochila.
La cámara de seguridad captó su mirada y, durante largos instantes, Suzanne alzó la cabeza para observarla: una expresión congelada en el tiempo, como la sonrisa de la Mona Lisa, interpretada de mil maneras distintas.
Gibson le sostuvo la mirada, como siempre, esperando a que ella le sonriera con timidez como hacía cada vez que quería contarle un secreto, esperando a que ella le explicara qué había sucedido, por qué se había escapado. A lo largo de todos los años que habían transcurrido ya, nunca había perdido la esperanza de hallar una respuesta. Pero la niña que aparecía en el vídeo de seguridad no le dijo nada.
Ni a él ni a nadie.
Su último gesto consistió en calarse un poco más la gorra sobre los ojos y apartar la mirada para siempre. A las 10:56 h salió por la puerta y se perdió en la noche. Beatrice Arnold diría a la policía que a la niña se la veía nerviosa y que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Ni Beatrice ni las dos personas que estaban poniendo gasolina en su coche advirtieron si se subió a algún vehículo. Otro frustrante callejón sin salida en un caso repleto de callejones sin salida.
El FBI no logró encontrar ni una sola pista sustancial. Jamás apareció nadie reclamando la recompensa de diez millones de dólares que ofrecieron la familia y los amigos. A pesar de la frenética cobertura que hubo en los medios, a pesar de tener un padre famoso, Suzanne Lombard salió de aquella gasolinera y no se la volvió a ver. Su desaparición seguía siendo un misterio, junto con la de Jimmy Hoffa, D. B. Cooper y Virginia Dare.
El informativo dio paso a la publicidad y Gibson dejó escapar un suspiro; no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Aquel vídeo lo dejaba siempre agotado. ¿Durante cuánto tiempo iban a continuar emitiéndolo? Hacía años que no ocurría nada nuevo en el caso de Suzanne Lombard. La gran noticia de hoy era que Riff-Raff se había cortado la melena y se había sacado una licenciatura universitaria mientras estaba en prisión cumpliendo una condena por un delito grave relacionado con estupefacientes. Internet, con su infinito sarcasmo, lo había rebautizado como el profesor Riff-Raff o Raff 2.0. Aparte de eso, toda la emisión constituía un refrito sensiblero de lo que ya sabía todo el mundo, que era nada.
Pero se aproximaba el décimo aniversario de la desaparición de Suzanne, lo cual significaba que las redes seguirían emitiendo las imágenes de siempre; seguirían explotando el recuerdo de la joven; seguirían echando mano de cualquiera que guardase una relación meramente efímera con la familia o con el caso; seguirían emitiendo las insípidas reconstrucciones de lo sucedido en aquella gasolinera de Breezewood y sirviéndose de modelos computarizados para emular cuál podía ser la apariencia física de Suzanne en la actualidad.
A Gibson, dichos modelos le resultaban especialmente dolorosos. Suzanne tendría ya veinticuatro años y se habría graduado en la universidad. Las imágenes lo tentaban a imaginar cómo podría haber sido su vida, dónde podría estar viviendo. Seguro que su trayectoria profesional tendría algo que ver con los libros. Al pensar en esto esbozó una sonrisa, pero se contuvo; no era saludable. Ya era hora de concederle un poco de paz a Suzanne, de conceder un poco de paz a todos.
—Tremendo asunto —comentó el individuo que estaba sentado a su lado, mirando la televisión.
—Ya lo creo —convino Gibson.
—Recuerdo dónde estaba yo cuando me enteré de que había desaparecido esa chica: en la habitación de un hotel de Indianápolis, en un viaje de trabajo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tengo tres hijas. —Tocó la madera de la barra con los nudillos, para que le diera suerte—. Estuve dos horas sentado en el borde de la cama, viéndolo. Fue terrible. No me imagino lo que tiene que ser pasar diez años sin saber si tu hija está viva o muerta. Eso es una tragedia para cualquier familia. Lombard es un buen tipo.
Lo último que le apetecía a Gibson era verse arrastrado a una conversación acerca de Benjamin Lombard. Asintió con la cabeza para ser amable, con la esperanza de zanjar de ese modo el asunto, pero el otro no se dejó disuadir con tanta facilidad.
—Digo yo que si un cabrón enfermizo, y perdone que lo diga así, puede secuestrar a la hija del vicepresidente y marcharse de rositas, ¿qué podemos esperar los demás?
—Bueno, en esa época no era vicepresidente.
—Ya, claro, pero era senador. Que tampoco es ninguna broma. ¿Usted cree que Lombard no tenía ya por aquel entonces contactos en los federales?
De hecho, Gibson sabía de primera mano cuánta influencia ejercía Lombard y hasta qué punto le gustaba ejercerla. El vicepresidente Benjamin Lombard era otro tema en el que procuraba no pensar.
—En mi opinión, será un buen presidente —continuó diciendo su vecino de barra—, después de haber vivido algo así. Obtuvo la vicepresidencia cuando la mayoría de la gente se habría encogido como un conejo, y ahora se presenta candidato a presidente. Para eso hay que ser una persona muy fuerte.
Se esperaba que Lombard, que durante dos mandatos había sido la mano derecha de un presidente muy popular, no tardase en obtener la nominación; la convención que iba a tener lugar en agosto era una mera formalidad, una coronación más que otra cosa. Pero de repente había surgido de la nada Anne Fleming, la gobernadora del estado de California, y parecía estar empeñada en aguarle la fiesta. Hoy por hoy, los dos estaban prácticamente igualados en las encuestas. Lombard llevaba la ventaja en el cómputo de votos de los delegados y continuaba siendo el favorito, pero Fleming le estaba haciendo sudar la camiseta.
Que el décimo aniversario de la desaparición de Suzanne cayera en un año en el que se celebraban elecciones había supuesto, perversamente, un empujón para la campaña de Benjamin Lombard. Sin embargo, eso no era nada nuevo: el hecho de defender la Ley Suzanne en el Senado ya lo había situado en la esfera nacional. Por descontado, Lombard, muy digno, se negaba a hablar de su hija. Los escépticos dirían que no tenía necesidad, dado que los medios no podían evitar hacerle ese trabajo. Y además, por supuesto, estaba su mujer. Los incansables esfuerzos realizados por Grace Lombard en nombre del Centro de Niños Explotados y Desaparecidos habían sido el material del que se habían nutrido las emisoras de noticias por cable a lo largo de todas las primarias. Ella era, si cabe, aún más popular que su poderoso marido.
—Si lo nominan, en noviembre le daré mi voto —aseguró el de al lado—. Me da igual quién se presente por la oposición, yo pienso votarlo a él.
—Estoy seguro de que se lo agradecerá —repuso Gibson, al tiempo que cogía el bote de salsa de tomate. Se sirvió una generosa porción en un extremo del plato, la mezcló con un poco de mayonesa y lo revolvió todo con sus gofres de patata, tal como le había enseñado su padre de pequeño. Según la inmortal frase de Duke Vaughn: «Si no tienes nada agradable que decir, toma un buen bocado y mastícalo despacio».
Una frase de lo más útil.
Capítulo 2
Jenn Charles estaba aparcada frente a la cafetería Nighthawk, en la cabina trasera de una furgoneta blanca sin distintivos. Allí se sentía un poco demasiado a la vista de todo el mundo: si la pusieran en una base de operaciones de primera línea situada cerca de la frontera de Pakistán se sentiría como en casa; las furgonetas blancas del norte de Virginia, en cambio, no eran su estilo.
Consultó el reloj y anotó la hora en el cuaderno. Se opinara lo que se opinara de Gibson Vaughn, decir que era previsible era poco. El aspecto positivo era que resultaba fácil vigilarlo; el negativo era que la vigilancia enseguida se volvía tediosa. Los registros diarios eran prácticamente todos iguales. Vaughn empezaba la jornada a las cinco y media corriendo ocho kilómetros. Después hacía doscientas flexiones y otros doscientos abdominales, seguidos de una ducha. A continuación, tomaba el mismo desayuno en la misma cafetería y sentado en la misma banqueta. Aquello se repetía todas las mañanas, religiosamente.
Jenn se remetió tras la oreja un mechón rebelde de cabello negro azabache. Necesitaba una ducha y dormir una noche entera de un tirón en su propia cama. Y tampoco le vendría mal tomar un poco el sol, porque estaba pálida y aletargada después de los diez días que llevaba en la cabina trasera de aquella furgoneta, la cual, como detalle inquietante, ya estaba empezando a parecerle su casa. Estaba abarrotada de material de vigilancia que apenas dejaba espacio para moverse. En la parte delantera había un pequeño jergón que permitía que los miembros de un equipo trabajaran por turnos, pero, aparte de eso, la furgoneta ofrecía más bien pocas comodidades.
«Cumpliendo tus sueños, Charles, cumpliendo tus sueños.»
Si Vaughn continuaba siendo fiel a sus costumbres, dentro de veinte minutos, cuando finalizase la hora punta, se trasladaría a la parte de atrás de la cafetería para trabajar. Era simpático con los propietarios, que le dejaban usar uno de los reservados a modo de oficina improvisada durante aquella temporada, en la que estaba buscando trabajo. Vaughn había perdido su empleo en una pequeña y fracasada empresa de biotecnología, donde había sido director de informática. No estaba teniendo mucha suerte en su búsqueda y, dado su historial, Jenn no esperaba que la cosa fuera a cambiar.
Dan Hendricks, su compañero, era un experto en vigilancia de primera. Una semana antes había entrado en el apartamento de Gibson y, en noventa minutos exactos, lo había dejado totalmente acondicionado: cámaras de infrarrojos que se activaban con el movimiento, micrófonos, de todo. Ello les permitió tener cobertura por vídeo de toda la vivienda, y lo escueto del piso en el que vivía Gibson decía mucho de él.
Tras el divorcio, se había mudado a un edificio de pisos de alquiler barato. El espacio que habitaba estaba amueblado por una mesa de IKEA y una silla de madera. No había televisión, ni sillones tapizados, nada. Su dormitorio era igual de espartano. Espartano pero inmaculado, ocho años en los marines no se borraban así como así. Había un colchón y un somier apoyados en el suelo, junto a una lámpara de flexo que descansaba en una mesita baja. Y también había una cómoda con cajones, sin barnizar y con una pata rota recién reparada. No se veían más muebles. Diseño de interiores por cortesía de Franz Kafka.
Costaba trabajo creer que, con dieciséis años, aquel tipo había sido el hácker más buscado de todo Estados Unidos: el infame BrnChr0m, predecesor del moderno movimiento de piratería informática con motivaciones políticas, el adolescente que estuvo a punto de acabar con el entonces senador Benjamin Lombard, quien robó una década de correos y datos económicos de dicho senador y los publicó en el Washington Post. De forma anónima, o eso había creído BrnChr0m: el FBI arrestó a Gibson Vaughn en su instituto y lo sacó esposado de clase de química. Jenn había pegado con cinta adhesiva la foto de su ficha policial a uno de los monitores y se detuvo un momento a estudiar aquel rostro asustado, pero de expresión desafiante. Ahora tenía veintiocho años y ya había vivido una vida repleta de una intensa actividad.
La súbita aprensión de FBI por un hácker de dieciséis años constituía una historia bastante interesante; por otra parte, los documentos que había desvelado Vaughn constituían una historia genial. En ellos se detallaba cómo, de manera cínica y delictiva, se habían desviado fondos de una campaña electoral hacia determinados bancos de las Islas Caimán. Y también se señalaba con el dedo directamente a Benjamin Lombard. Durante una temporada, dichas revelaciones parecieron señalar el fin de la carrera política del senador, y los medios enloquecieron ante la idea de que un adolescente hubiera sido capaz de derribar a un senador de los Estados Unidos. A todo el mundo le encantaba una buena historia de David contra Goliat, aunque David, entretanto, hubiera infringido varias leyes estatales y federales.
Cuando detuvieron a Vaughn, Jenn estaba en la universidad, y esta recordaba haber sostenido por entonces encendidos debates acerca de si el fin justifica los medios. Chorradas abstractas y para mentes superiores que chocaban con su pragmatismo. Ofendida al ver que muchos de sus compañeros de clase veían a Vaughn como un Robin Hood de la era digital, se sintió un poco más que justificada cuando se demostró que BrnChr0m se había equivocado de parte a parte.
Al final, muchos de los documentos más condenatorios habían sido retocados o eran totalmente falsos. Estaba claro que se había cometido un delito, pero el FBI llegó a la conclusión de que el culpable no era Benjamin Lombard sino Duke Vaughn, su anterior jefe de gabinete, quien se había quitado la vida hacía poco. Duke Vaughn no solo había malversado millones de dólares, sino que además había borrado sus huellas implicando a Benjamin Lombard. Era un acto de traición de lo más shakesperiano, y cuando el hácker anónimo resultó ser nada más y nada menos que el hijo de Duke Vaughn… En fin, la historia causó sensación y BrnChr0m se convirtió en una leyenda.
Pero Gibson Vaughn llevaba ya mucho tiempo sin utilizar dicho apodo y en la actualidad distaba mucho de ser una figura legendaria.
Dado que Vaughn pasaba sus días en aquella cafetería, Hendricks había propuesto poner micrófonos también en dicho local. Jenn se opuso a la idea, pero aquello dejó una parte considerable sin cubrir en su labor de supervisión. A las seis de la tarde, Vaughn se iba derecho al gimnasio y pasaba allí una hora y media. Regresaba a casa a las ocho, consumía una cena fría delante del ordenador y a las once ya tenía apagadas las luces. Y vuelta a empezar. Así un día tras otro. Dios. Ella apreciaba la importancia de la disciplina y la estructura, pero preferiría que le pegaran un tiro en la cabeza antes que llevar una vida semejante.
En su informe ya decía que Vaughn tenía organizado todo su mundo en torno a la manutención de su exmujer y su hija.
Lo que Jenn tenía muy claro era que se estaba castigando. Pero ¿estaría intentando recuperar a su mujer, o simplemente expiar sus pecados llevando una vida de renuncia? Primero la engañó, y luego se convirtió en san Francisco de Springfield, en Virginia. Jenn no entendía a los hombres en general, ni a Gibson Vaughn en particular. Vaughn no se gastaba ni un solo centavo en sí mismo, su único lujo era el gimnasio; aunque, para ser justos, en este último caso se trataba de un dinero bien gastado.
No era que Vaughn fuera su tipo, ni mucho menos. Sí, poseía un cierto encanto más bien tosco, y la fascinaba el modo en que taladraba a la gente con aquellos ojos verde claro. Pero todavía traslucía aquel resentimiento que primero lo llevó a comparecer ante un juez y después lo hizo enrolarse en los marines. Por más que hubiera sufrido, no tenía excusa para seguir llevando aquella carga; uno no puede consentir que su pasado lo defina.
Se pasó la lengua por los dientes, un gesto de nerviosismo que, cada vez que se sorprendía repitiéndolo, la irritaba, pero que no podía evitar. Lo cual la irritaba todavía más. ¿Dónde estaría Hendricks con el café que le había pedido?
Como si aquello le hubiera dado pie, Hendricks apareció en la puerta con dos cafés y un buñuelo. Por fuerza debía de llevarle más de veinte años; calculaba que ya habría rebasado los cincuenta, pero era solo una estimación. Después de haber estado dos años trabajando para él, seguía sin saber cuándo era su cumpleaños. El nacimiento del cabello le había retrocedido hasta la coronilla y el vitíligo le había formado unas marcas de color blanco en las comisuras de la boca y alrededor de los ojos que destacaban vivamente en contraste con su piel negra.
—¿Todavía estás aquí dentro?
Jenn afirmó con la cabeza.
—Ese tipo es como un reloj —comentó Hendricks—. Es más regular que cagar todas las mañanas.
Le entregó uno de los cafés a Jenn y le dio un buen mordisco al buñuelo.
—Se les habían terminado los donuts de mermelada. ¿Te lo puedes creer? ¿En qué pastelería se terminan los donuts de mermelada antes de las nueve? Todo este estado necesita urgentemente un quiropráctico.
Jenn estudió la posibilidad de mencionar que Virginia era técnicamente un territorio autónomo, pero se lo pensó mejor. Aguijoneando a Hendricks no conseguiría otra cosa que provocarlo.
—Hoy es el día —dijo en su lugar.
—Hoy es el día.
—¿Tienes idea de cuándo?
—En cuanto tengamos noticias de George.
Estaban a la espera y finalmente iban a abordar a Vaughn. De ello iba a encargarse personalmente su jefe, George Abe. Jenn ya sabía todo esto, naturalmente, pero con la maniobra de hacer girar la conversación de nuevo hacia el trabajo casi siempre conseguía evitar que Hendricks se pusiera a despotricar.
Casi siempre.
Ocho años en la CIA la habían curtido en el arte de trabajar con hombres en espacios reducidos. La primera lección era que los hombres nunca se adaptaban a las mujeres. Aquello era un club de machos, y o te convertías en uno de ellos o acababas siendo una paria. Todo lo femenino se consideraba blando. Las mujeres que prosperaban eran las que decían tacos más alto, hablaban peor y no mostraban el menor signo de debilidad. Con el tiempo, a una la etiquetaban de «tía dura» y, a regañadientes, se granjeaba un cierto respeto.
Ella se había ganado la medalla al mérito de ser una «tía dura» por las malas. En algunas de aquellas bases de Afganistán había pasado semanas sin ver a ninguna otra mujer. Estando allí sola, una nunca era lo bastante dura, pues siempre sería la única mujer en cien kilómetros a la redonda. Había visto cómo la miraban los hombres, con una expresión que podía significar desde deseo hasta hostilidad y agresividad, y había aprendido a dormir con un ojo abierto. Era como estar en la cárcel: todo el mundo te observaba buscando un punto vulnerable. Hubo una base en la que las cosas llegaron hasta tal punto que incluso pensó en acostarse con el comandante, con la esperanza de que el rango militar de este le sirviera de protección. Pero la idea de ser la puta esclava de alguien no iba con ella.
De nuevo se pasó la lengua por los dientes. Le parecieron bastante auténticos, aunque su lengua no estaba muy convencida. El dentista le había hecho un buen trabajo cuando fue evacuada por baja médica a la base aérea de Ramstein. Dicha experiencia habría sido mucho más traumática si hubiera sabido que aquel iba a ser el último día real que pasara en la CIA, pero eso tardó varios meses en comprenderlo. Echaba más de menos la Agencia que sus dientes.
El tipo que se los hizo saltar de un puntapié no necesitó un dentista; no necesitó a nadie, salvo acaso un sacerdote. Su compañero, en cambio, logró llegar a casa. Él continuaba figurando en su lista de asuntos pendientes, junto con uno o dos mandos superiores que se volvieron contra ella cuando se negó a seguirles el juego. Quiso que llevaran a juicio a quien la agredió, pero ello habría implicado desvelar una delicada operación de la CIA. Ingresada en un hospital de Alemania, con la mandíbula escayolada, escuchó a uno de sus superiores explicarle la realidad de la situación:
—Por desgracia, es el precio que hay que pagar por hacer negocios en esta parte del mundo —le dijo, como si la hubieran agredido un par de talibanes en lugar de un par de sargentos del ejército de los Estados Unidos.
Pero el momento en que lo incluyó en su lista fue cuando él le palmeó la mano como si le estuviera haciendo un favor.
Volvió a pasarse la lengua por los dientes. «Nunca hay que dejar cuentas por saldar.» Así se lo había enseñado su abuela.
En comparación, Dan Hendricks era un compañero excelente. Sus veintidós años de trabajo en el Departamento de Policía de Los Ángeles se le notaban en la actitud serena y simple con la que llevaba a cabo sus obligaciones. Sobre todo en espacios reducidos, teniendo en cuenta que medía solo un metro setenta y pesaba como unos sesenta y cinco kilos, siempre que se le atase al cuerpo un pavo de Acción de Gracias. Aparte de eso, era un individuo limpio y no se pasaba todo el tiempo soltando tacos. Y lo mejor de todo: no necesitaba que ella fuera una tía dura, únicamente le pedía que hiciera bien su trabajo. Pero Jenn estaba descubriendo que el problema era que, una vez que se aprendía a ser una tía dura, costaba mucho quitarse esa máscara.
No era que Hendricks no pudiera aguantarla, él mismo podría dar lecciones de mala actitud. Sin lugar a dudas, era la persona inexorablemente más negativa con la que se había topado en la vida, y si sabía sonreír, desde luego ella no podía dar testimonio de ello. No le cabía duda de que el hecho de ser negro en el Departamento de Policía de Los Ángeles —una organización que contaba con un horrendo historial de relaciones interraciales— podía amargar hasta a la persona con más aguante. Pero George Abe llevaba mucho tiempo con Hendricks y le había asegurado que aquella negatividad suya no tenía nada que ver con ser negro en la Policía de Los Ángeles; simplemente era su forma de ser.
De pronto sonó un teléfono y ambos se llevaron la mano al móvil. Hendricks contestó al suyo. La conversación fue breve.
—Por lo visto, ha llegado el momento —dijo.
—¿Está aquí?
—Viene de camino. El jefe quiere que entres tú, no sabemos cómo va a reaccionar Vaughn.
Aquello era cierto. La relación entre Gibson y su jefe tenía sus antecedentes.
Ninguno de ellos bueno.
__________
Autor: Matthew FitzSimmons. Título: La Soga. Editorial: AdN. Edición: Papel y kindle


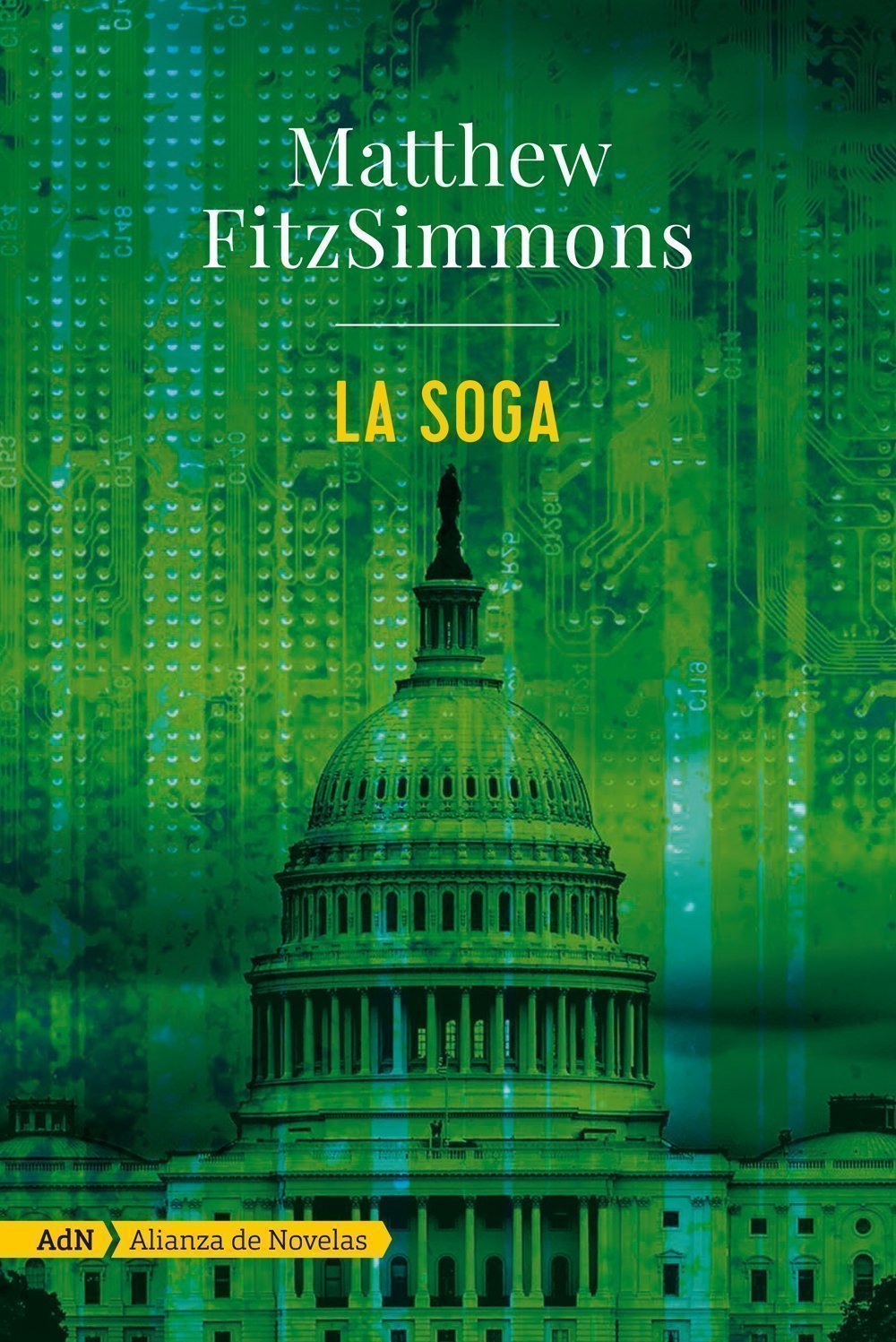
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: