El hombre que yo amo es el viaje sentimental de un niño y un joven homosexual en los últimos años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. José Manuel Lucía Megías culmina así el viaje sentimental y de recuperación de la memoria que comenzó con Aquí y ahora (Madrid, Huerga y Fierro, 2020) y continuó con El fin es solo un accidente (Arganda del Rey, Verbum, 2022).
En Zenda reproducimos cinco poemas de El hombre que yo amo (Huerga & Fierro), de José Manuel Lucía Megías.
***
Íncipit.
Placeres prohibidos
Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos,
como nace un deseo sobre torres de espanto.Luis Cernuda, La Realidad y el Deseo
Mientras leo
una vez más
versos entre la realidad y el deseo,
dos jóvenes
se besan
sobre la arena de la playa.
Sus cuerpos,
de una juventud no agotada,
habían sido horizonte,
olas y
risas durante la tarde.
Y ahora son
un beso,
un prolongado beso
sobre la arena de una playa aún no contaminada.
Sus manos acarician las espaldas bronceadas
y los límites intuidos en la frontera de los bañadores.
Y los labios
se vuelven medusas de un mar transparente.
Y se besan
sin cerrar los ojos.
Mirándose
y sintiendo cómo se vuelven
uno
entre tanta lengua.
Y,
a lo lejos,
un niño no deja de golpear
la misma arena de esta misma playa
a la espera de un beso que nunca llega.
Y dos mujeres
pasean su edad por la orilla
y vuelven la cara al pasar delante de aquel beso:
espejo de los besos que
nunca
se atrevieron a darse,
de los besos
que permanecen vírgenes en sus labios,
sobre la arena remota de sus playas infantiles
y en las camas
ancianas
de sus dormitorios mudos.
Y mientras,
los jóvenes,
bronceados y tersos,
devoran su juventud con aquel beso sobre la playa.
Como si fuera el último.
Cuando,
en realidad,
es solo el primero.
***
Al compañero de la última fila de la clase
Se sentaba siempre en la última fila de la clase.
En la última silla,
al lado de la última ventana.
Era el primero en llegar.
Todos los días.
Puntual como la hoja de un calendario.
Desde el primer día había roto el orden cuadriculado
que imponía el alfabeto heredado de nuestros apellidos,
ese orden cambiante por las lecciones de la obediencia,
que nos enredaban a base de premios y de castigos.
Nunca pensé que podría olvidar su nombre,
ese nombre
que repetía tan solo por el placer
de saberlo a todas horas entre mis labios…
pero lo he olvidado.
Nunca imaginé que su cara llegaría a confundirse
con la de esos otros compañeros que
siempre
sonreían
ante el gesto desesperado de un golpe en la espalda…
pero así ha sucedido.
Pero aún hoy,
como si
siempre
hubiera sido hoy,
sigo sintiendo la misma emoción al entrar en clase
y verle allí,
sentado en su pupitre,
esperando,
con esa ropa que le estaba
siempre
demasiado grande,
con ese chándal que cubría
siempre
el tacto de sus piernas.
Era el primero en sonreírme por las mañanas.
El único.
Nunca he dejado de amarle.
Nunca he dejado de mover la silla
y mi pupitre
para verle
a cada momento,
entre clase y clase,
para imaginármelo mientras terminaba un problema
y ponía la cifra insultante al final del cuaderno.
Aunque ya no recuerde su nombre,
ni su cara,
ni su sonrisa,
y mucho menos el tacto efímero de sus manos.
Fue mi primer amor,
el primero de tantos deseos silenciados,
el primero con quien sentí la necesidad de permanecer cerca,
de juntar nuestros labios tan solo para respirar su aliento.
Seguro que por aquellos años le escribí poemas de amor.
Mis primeros poemas de amor.
Aún hoy se los sigo escribiendo.
***
Manos
No recuerdo cómo eran las manos de mi padre.
No recuerdo el tacto de sus dedos en mi cara
ni el rojo de los pocos cachetes que tuvo que darme.
Las manos de mis tíos eran fuertes,
grandes,
endurecidas.
Acostumbradas a la escarcha de los amaneceres
y al sudoroso calor de las eras circulares.
Las manos de mis tíos eran parcas en saludos y en caricias,
desconfiaban del contacto si no era el de la tierra,
el del viento de la madrugada,
o el del trigo y la cebada.
No imagino las manos de mis tíos en las mejillas de sus mujeres,
acariciando sus pechos o entrelazando sus dedos por la noche.
Manos como una herramienta: la prolongación de la azada.
Manos para atar las hierbas nacidas de la guadaña.
No recuerdo cómo eran las manos de mi padre.
Las manos de mi madre son pequeñas y de uñas rojas.
Manos para embellecer el mundo con sus gestos,
con el balanceo marítimo de su máquina de coser.
Las manos de mi madre se adentran en los vestidos
con la precisión microscópica de un cirujano.
Manos como agujas que se clavan en el pañuelo del recuerdo,
manos para hilvanar, para iluminar el misterio de las costuras
más allá de los pespuntes, los bajos y las hombreras.
Escribo que no recuerdo las manos de mi padre
cuando siento la caricia de las manos de mi madre
sobre mis manos.
Dos gotas de agua encima de la mesa.
Dos manos que están envejeciendo juntas,
que comienzan a compartir enfermedades heredadas
y un mismo perfil y unas mismas uñas.
***
Armarios
Mi abuela tenía un armario al final del pasillo.
Un armario océano,
de madera brillante
y un espejo en cada una de sus puertas.
Fue el regalo de la madre de mi abuela el día de su boda.
Nunca fui de vestirme con la ropa de otros
ni de buscar máscaras en el maquillaje
-aunque sí que le robé el perfume a mi madre
en algunos días de fiesta,
a la puerta de la iglesia.
Pero aquel armario,
el primer armario de mi vida
estaba lleno de cajones,
y en cada uno de ellos se escondía
una historia familiar, un recuerdo de suspiros olvidados.
Mientras mis vecinos corrían detrás del balón,
o se escondían en el frontón para fumarse su primer cigarrillo
o intentar completar el inexperto círculo de una caricia,
yo me perdía en la geografía océano de aquel armario,
me encerraba en el nuevo territorio conquistado
y comenzaba,
en un rito heredado,
a abrir los cajones
uno a uno,
poco a poco,
con la ceremonia
que imitaba la del cura al alzar el cuerpo de Cristo.
Y siempre descubría un nuevo tesoro:
una carta
escondida al fondo, debajo de los manteles de Navidad,
o una fotografía de una sonrisa para todos desconocida,
de un uniforme que nunca colgaba en las paredes.
Aquellos veranos en casa de mi abuela,
dentro del armario,
conservan el olor a alcanfor y el silencio
de las historias que solo unos pocos recordaban,
como la mina de oro de la abuela de mi abuela,
de la que solo quedaba el recuerdo de unas escrituras
olvidadas en el último de los cajones del armario
-y que un día convertí en una colección de sellos
y en gritos de reproche de mis tías solteronas.
Mi madre solo tenía un armario en su habitación.
Un armario que desapareció en la primera mudanza.
Un armario de madera barata y de cajones vacíos.
Los armarios de mis casas siempre fueron pequeños.
Demasiado pequeños para conservar secretos.
Armarios que terminaron siendo empotrados,
como ausentes,
prácticos,
que compartían paredes forradas con los pasillos.
Armarios sin espejos en sus puertas blancas, oscilantes.
Armarios que,
como mucho,
esconden el misterio
de un calcetín huérfano o de esa camisa a cuadros
que siempre aparece en un rincón, con olores de infancia
y al primer beso
nervioso
detrás de los árboles,
con la resina todavía fresca en la punta de los labios.
Y poco más
puedo decir
de los armarios de mi vida.
Y poco más
quiero decir
ahora que se han vuelto transparentes.
***
El hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros, que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y, en las multitudes, al hombre que yo amo.Violeta Parra, Gracias a la vida
El hombre que yo amo
tiene unas manos grandes.
Manos que pudieran ser de panadero.
Manos confundidas con la tierra
y que de la tierra sacan sus mejores frutos.
Como ahora
de los libros.
Como ahora
de mi cuerpo.
El hombre que yo amo
conserva preguntas infantiles en la mirada.
Sus ojos brillan tras las gafas de sol
cuando me miran en la distancia
del primer encuentro.
Y ahí está siempre.
Sonriendo.
Sonriéndome.
El hombre que yo amo
tiene los pies grandes
e impacientes.
Han recorrido continentes de ilusiones
con su furgoneta blanca y los decorados
de las funciones del gato con botas.
Por la noche, estiro mi pie izquierdo
con el deseo de encontrarme en la orilla de la cama
la silueta de arena de su pie derecho.
Y así me duermo.
Con sus pies.
Abrazado.
El hombre que yo amo
sabe mezclar olores en la alquimia de los pucheros
recordando platos de una infancia recuperada
en el hilo de las recetas de su madre, de sus tías,
que
en sus dedos
se vuelven postales
enviadas al paladar de los encuentros familiares.
El hombre que yo amo
se conoce el nombre de todos los músculos
y les habla con la paciencia infinita
del padre cuando levanta arrogante las pesas
y cuenta paladeando cada una de las repeticiones.
Los kilómetros que ha nadado en la piscina
le dan para recorrer varias veces el cinturón del mundo.
El hombre que yo amo
me sonríe cuando me descubre al amanecer
durmiendo abrazado a uno de sus costados.
Y me vuelve a sonreír cuando estamos lejos
y su sonrisa siempre está
aquí y ahora
a mi lado,
por más que los kilómetros sean esa serpiente
que termina por enroscarse con nuestros pies entrelazados.
El hombre que yo amo
besa como los ángeles
-los ángeles antes de volverse demonios-
con besos profundos, largos, exploradores,
como queriendo llegar a ese yo interior
que solo a nosotros mismos descubrimos
en los días de tormenta y de flores abiertas.
El hombre que yo amo
tiene la barba y el pelo blancos.
Me gusta espiarle cuando se mira en el espejo,
cuando se busca arrugas de otro tiempo
y le sonríe satisfecho a ese otro que nunca conocí
y que se quedó solo con su pelo negro,
sus manos pálidas y su sonrisa de invierno.
El hombre que yo amo
pasea a mi lado por las aceras de la ciudad.
A dos centímetros de mi deseo.
De vez en cuando nuestras manos se tocan
y se sienten arder en el encuentro.
Pero nunca paseamos de la mano.
Todavía no.
Nunca desde que nos gritaron en la calle.
El hombre que yo amo
siempre estuvo aquí, a mis espaldas
sin completar
nunca
el círculo de una mirada.
Solo fue necesario un gesto -y su insistencia-
para que nunca más nos separáramos,
para seguir juntos, como siempre lo hemos estado.
—————————————
Autor: José Manuel Lucía Megías. Título: El hombre que yo amo. Editorial: Huerga & Fierro. Venta: Todos tus libros.
BIO
José Manuel Lucía Megías (Ibiza, 1967) es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y escritor. Uno de los mayores especialistas de Cervantes, en el año 2025 ha publicado Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro (Barcelona, Plaza & Janés), continuación de su biografía cervantina (Edaf, 2016-2019). Sus últimos libros de poesía son Kabul. Crónica de un silencio (Huerga y Fierro, 2023) y Trento (o el triunfo de la espera) (Olifante, 2024).


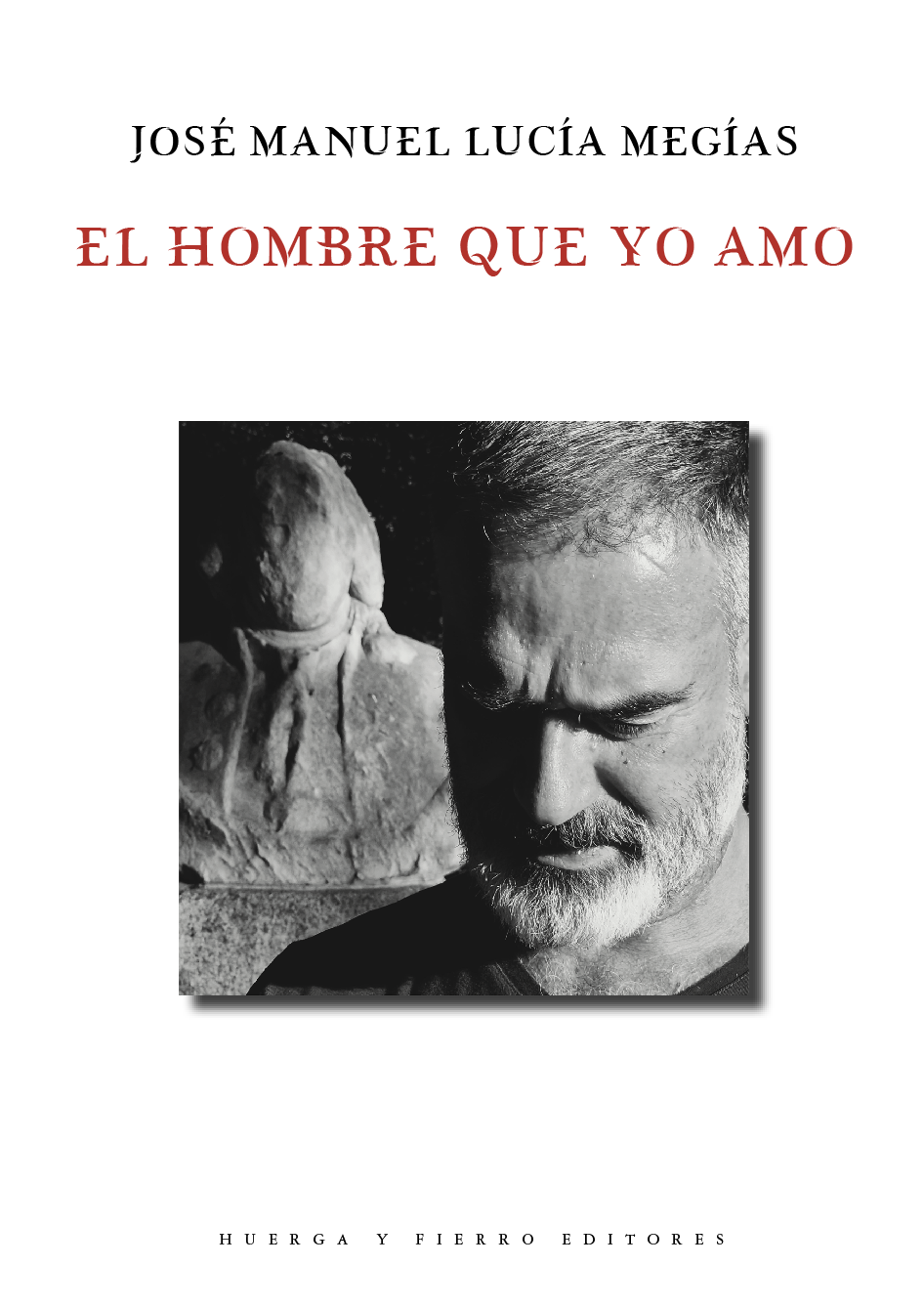



La mujer que yo amo el pez que yo amo, la araña que yo amo, todo lo que yo amo se hace muy larga y cansada esta prosa