¿Existen los escritores ágrafos? La pregunta suena a paradoja, casi a provocación, pero el libro de Álvaro Colomer me obliga a formularla. Tras recorrer sus páginas, en las que indaga en los métodos y rituales de algunos de los escritores más destacados de nuestro contexto cultural, no puedo evitar que me asalte —con más intensidad que en otras ocasiones— esa interpelación.
Desde luego, no está en la pasión por la literatura, ya que el escritor ágrafo —permítaseme continuar con la denominación que he dado a esta tipología de estériles escritores— es un letraherido apasionado, tan apasionado como el escritor más prolífico del panorama editorial. La diferencia no se encuentra, por tanto, en la pasión con la que se vive la literatura, sino en algo más prosaico que Álvaro Colomer no deja de señalar: la disciplina y, por lo tanto, el método seguido por el escritor para someterse a su implacable yugo creador. La disciplina, podría decirse, es la gran engendradora, incluso para los poetas, siempre con su antena puesta para sintonizar con la inspiración.
No cabe duda de que todo escritor de este tiempo tiene que tener algo o mucho de monje, de guerrero y de relaciones públicas. De monje, para aislarse y poder escribir su obra, para que sus letras no se vayan por el vano humo de la hoguera de las vanidades; de guerrero, para defender críticamente su obra y su visión del mundo, así como su concepción narrativa de la realidad; y de relaciones públicas, para seducir y lidiar con todas las exigencias editoriales y de los medios de divulgación, por otra parte tan esenciales para poder mantener una trayectoria creativa como escritor.
En Aprender a escribir: Métodos, disciplinas y talentos de los grandes autores contemporáneos (2025), publicado recientemente en la colección Debate del Grupo Editorial Penguin Random House, Álvaro Colomer emprende una exhaustiva indagación sobre los métodos y rituales de los escritores contemporáneos. Lo hace a través de una serie de entrevistas y cuestionarios que evocan al trabajo de campo —y los cuadernos— de los antropólogos cuando se adentran en sus investigaciones.
El foco de Colomer está en los escritores y en su proceso escritural, con la intención de desvelar la clave, o el denominador común, que permite a determinados escritores concluir con éxito —entendido aquí como la culminación de la obra imaginada— sus objetivos creativos.
El libro, debido precisamente a su fragmentaria estructura, resulta especialmente interesante, ya que las reflexiones realizadas por un determinado autor sobre la literatura y el arte de escribir son reafirmadas o refutadas por otros apenas unas páginas después, con el consiguiente enriquecimiento argumental de sus contenidos, siempre en torno a la literatura y a la composición creativa.
Colomer, como confiesa en el prólogo de Aprender a escribir, todavía se emociona cuando ve «a un escritor tomando café en una terraza». En esos casos, da la impresión de que siempre se tiene que contener para no exclamar a viva voz —como cuentan que hizo García Márquez al ver a Ernest Hemingway cruzando una calle de París—: “¡Salud, maestro!”. Esa emoción —tan bien descrita por Henry James en Los papeles de Aspern—, además de resultar sumamente contagiosa, recorre y unifica la exhaustiva indagación del autor de Aprender a escribir, otorgándole una intensidad que transciende, en todo momento, el mero interés periodístico.
Son muchas las reflexiones y las confidencias que Álvaro Colomer recoge de escritores de distintas generaciones y géneros creativos. Unas confidencias que, en algunas ocasiones, parecen realizadas ante un confesor más que ante una sala de audiencias bajo juramento. A veces son tan sinceras las revelaciones realizadas por los escritores que casi rozan, más que lo personal, el ámbito psicoanalítico.
La creación literaria, más que un oficio, se muestra en estas páginas —crudamente— como una obsesión cautivadora de la que la mayoría de los escritores no quieren ni logran liberarse. Un libro lleva a otro, y así sucesivamente, hasta que el trazo caligráfico alcanza —o se pierde en— la página nunca escrita, en el definitivo arenal del olvido.
Luis Mateo Diez —en mi opinión el escritor más “normal” y también más cabal de esta selección canónica, y quizá de entre todos los autores del ámbito hispánico y no hispánico— se muestra renuente a dar consejos a los nuevos escritores. Lo único que puede decirles a los alevines, tras encogerse de hombros, es «sentarse a la mesa y escribir a diario» (19). Advierte, sin embargo, que escribir es siempre una introspección, «la iluminación de una zona oscura», por lo que le concede gran importancia al título, punto de orientación y de partida de cualquier relato o narración: «El título es la farola que indica el lugar donde se encuentra la casa, que muestra la fachada del edificio y que anticipa las características arquitectónicas del mismo. Es, en definitiva, el resumen de la obra».
Pere Gimferrer enfatiza, para la formación de los nuevos poetas y de todos los poetas, la importancia «no solo de leer a los clásicos sino de interiorizarlos», ya que la poesía «nace para ser recordada y, en consecuencia, la meta de todo autor debe ser escribir versos que queden por siempre grabados» (23). Otro de los consejos del novísimo barcelonés es «aprender métrica. Aunque luego no vayan a usarla».
Para Martín Garzo, los «hallazgos» surgen —y con esto refuerza la idea de la disciplina y el trabajo diario— «cuando, durante la búsqueda de la palabra exacta, de la frase armónica o del párrafo redondo, aparece una idea que el propio autor no creía ser capaz de generar». Quizá porque —como recuerda Colomer— «la literatura, queridos lectores, nunca es el resultado de una planificación, sino de la lucha continua que todos llevamos dentro y que solo algunos consiguen sacar» (27).
Raúl Zurita opina que no «existen las malas ideas, sino las ideas abandonadas», por lo que, para el poeta chileno, «el tiempo es en este oficio una alquimia» que todo lo depura y transforma; de ahí que la perseverancia —otra vez la disciplina y el método— «ha de ser una constante» (29).
Karmelo C. Iribarren, siempre en modo poeta, es decir, continuamente rumiando palabras y «frases pilladas al vuelo», ha observado con agudeza que algunos renglones de sus versos libres se ajustan «a eso que la métrica llama endecasílabo, que es la unidad de medida silábica que, en su opinión, mejor conversa con nuestro inconsciente» (38-39).
Son ochenta y cuatro los autores encuestados y analizados por Álvaro Colomer, por lo que —a pesar del singular interés de sus métodos escriturales, preceptiva creativa y visión literaria— no puedo sino detenerme aleatoriamente en algunos de ellos, para no correr el riesgo señalado por Borges en Del rigor de la ciencia y rescribir una copia exacta del libro de Colomer. No obstante, para señalar algunas coordenadas del rico mosaico de aseveraciones sobre el oficio de escribir, quizá convenga abundar en otras consideraciones —repito, aleatoriamente— recogidas en Aprender a escribir, más allá de la socorrida taxonomía entre los escritores de mapa y los de brújula.
Entre ellas, cabe señalar el distingo que Colomer realiza sobre el azar objetivo, así llamado por André Breton para justificar esa serie de coincidencias cuyo cúmulo —lo que llamamos Destino y que, según el teórico del surrealismo, obedece a una ley superior— puede prefigurar nuestros actos: «Ahora bien, el escritor surrealista del siglo XX añadió un detalle que no conviene olvidar: para que el “azar objetivo” suceda uno tiene que estar atento a las señales». Y a esas señales está muy atenta la escritora mexicana Guadalupe Nettel, que asegura tener una «disposición receptiva a todos los mensajes que el destino quiera lanzarle» (61).
Conviene, sin embargo, mantener siempre los pies en el suelo, porque, como recuerda cabalmente la barcelonesa Cristina Fernández Cubas: «la literatura es una parte de la vida, pero luego está la vida en sí»; distingo que, tal vez emulando al más conmovedor personaje cervantino, suelen olvidar la mayoría de los escritores.
He señalado al comienzo de este artículo que los escritores amplifican o refutan las aseveraciones de otros escritores. Un ejemplo de amplificación puede encontrarse entre lo referido por Pere Gimferrer, Karmelo C. Iribarren y lo precisado por el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, adicto al método de escritura de Leonard Woold: «Ha comprobado [nos dice Colomer] que, cuando una frase no fluye de un modo armónico, solo hay que convertirla en un endecasílabo, en un alejandrino o incluso en un octosílabo para que, de pronto, adquiera una vibración». Las utilidades de saber métrica, que diría Gimferrer; y, como señala Iribarren, el endecasílabo es «la medida silábica que mejor conversa con nuestro inconsciente». Unas reflexiones que completa, páginas más adelante, Luis García Montero, cuando afirma: «El auténtico poeta, el que arrastra una maleta tan invisible como llena de libros, es el que lleva la métrica dentro». Y vuelve a incidir en la necesidad de leer a los clásicos: «Leerlos y memorizarlos y evocarlos hasta el punto de ser capaces de detectar su eco en los endecasílabos que aparecen en las conversaciones, en los octosílabos que se detectan en las canciones y hasta en los alejandrinos que los forofos entonan en los alirones», aunque solo sea para no caer en los dos grandes peligros que acechan a los poetas: «la cursilería y el patetismo» (103).
Planteamientos que, desde otra perspectiva, refuerza Arturo Pérez-Reverte, cuando expresa —más que recomienda— la obligatoriedad de «chupar hasta el tuétano» a nuestros autores del Siglo de Oro, especialmente a Quevedo y Cervantes, pues sin «esos pilares no se puede levantar un templo a la literatura» (92).
En Aprender a escribir Colomer no solo recorre las tres fases de la retórica —la inventio, la dispositio y la elocutio— encubiertas en las tres divisiones estructurales bajo la que agrupa a los escritores objeto de su estudio: la inspiración, la escritura y la corrección. Tres fases fundamentales en la composición de cualquier obra literaria, que le permiten, a su vez, formular un canon particular como homo aestheticus. Un canon que nos acerca a los talleres literarios de algunos de los más destacados escritores de nuestra contemporaneidad.
Esta cercanía —y también debido a la sinceridad de los entrevistados— permite extraer con Colomer algunas conclusiones que, si no garantizan el éxito literario, sí ayudan a escribir una obra y, sobre todo, a finalizarla, evitando acabar como un escritor ágrafo. La primera conclusión es la necesidad de la disciplina; la segunda, la del método, que puede esquematizarse —a pesar de sus múltiples rituales y variantes— en escribir diariamente entre 300 y 500 palabras.
Objetivo más complicado de lo que parece, ya que, en su conjunto, los escritores entrevistados recuerdan muchas veces a esforzados Sísifos que, una vez alcanzada la cumbre de la montaña —léase escribir una novela o un poemario—, vuelven a rodar ladera abajo para emprender de nuevo la fatigosa tarea de escribir otra obra, en un proceso sin fin, como si estuvieran irredentamente encadenados a su creatividad. La mayoría de los escritores de Aprender a escribir transmiten la impresión —ya sé que estoy exagerando— de ser unos obsesos y compulsivos trabajadores, sujetos al implacable estajanovismo de su actividad. Como si fueran insomnes y mortificados monjes, siempre orantes ante el ara del templo de la belleza.
Quizá por ello, si Colomer me preguntase con qué escritores de su libro me gustaría tomar un café y conversar sobre literatura, le diría, sin dudarlo, que con Luis Mateo Díez y Manuel Vicent, o con Bernardo Atxaga, Y lo haría para hablar de las cosas más circunstanciales, que es la mejor manera de hablar solapadamente de las cosas importantes, de esas de las que se ocupa la literatura. A lo mejor todavía estamos a tiempo.
—————————————
Autor: Álvaro Colomer. Título: Aprende a escribir. Editorial: Debate. Venta: Todos tus libros.


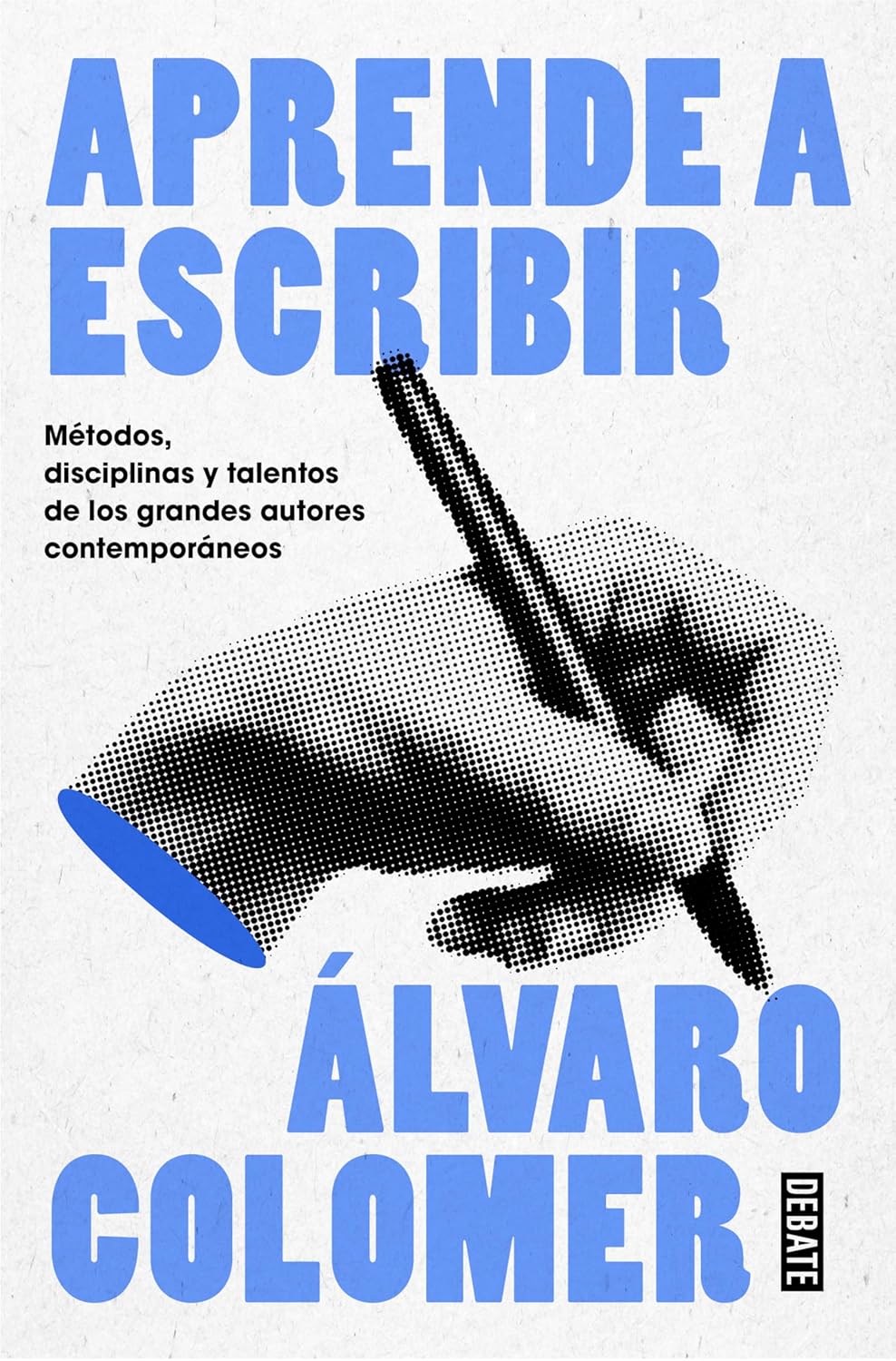
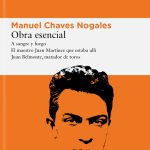


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: