«Todo lo mío viene de Bosnia», reza una de las frases más célebres del yugoslavo Ivo Andrić, Premio Nobel de Literatura en 1961. La vieja Bosnia, otomana y austrohúngara, es el punto de partida de esta quincena de relatos, algunos de los cuales se extienden a Estambul e incluso a Oriente Medio. Esta recopilación de quince relatos incluye “El patio maldito”, considerada una de las obras cumbre de Andrić y traducida por primera vez al castellano del original, así como “El puente sobre el Žepa”, antecedente tanto temático como formal de su legendaria novela Un puente sobre el Drina.
A continuación ofrecemos uno de los relatos incluidos en El patio maldito, de Ivo Andrić.
*****
El puente sobre el Žepa
En el cuarto año de su gobierno, el gran visir Jusuf se vio en apuros: cayó en desgracia por sorpresa, víctima de una peligrosa intriga. La lucha por el poder duró todo el invierno y la primavera, una primavera fría y malvada que no cedía paso al verano. No obstante, el mes de mayo Jusuf salió del presidio como vencedor. La vida continuó, rutilante, serena y monótona, pero, desde aquellos meses invernales en los que la distancia entre la vida y la muerte, entre la gloria y la perdición, había sido más estrecha que el filo de un cuchillo, el visir victorioso se tornó un poco más ensimismado y meditabundo. Tenía en su seno aquello indecible que los hombres curtidos y sufrientes guardan en su interior como un tesoro oculto y que solo a veces se les refleja en la mirada, los movimientos y el habla.
Cautivo en su mazmorra y privado de toda clemencia, el visir se había acordado de su tierra y de su origen, pues el dolor y la decepción conducen el pensamiento hacia el pasado. Se acordó de su padre y su madre, ambos fallecidos cuando él era un humilde ayudante del supervisor de la cuadra imperial (al morir ordenó que sus tumbas se dispusieran al estilo musulmán, enmarcadas en piedra y con sendas estelas blancas). Y también se acordó de Bosnia y del río Žepa, del cual se lo habían llevado con apenas nueve años.
Sumido en la desdicha, se le hacía grato pensar en la lejana Bosnia y en su pueblo, Žepa, de casas esparcidas por una garganta. Allí, en todos los hogares se narraba algún relato sobre su gloria y triunfo en Tsárigrad, sin que nadie supiera o intuyera ni la otra cara de la gloria ni el precio del triunfo.
Ese mismo verano, el visir había tenido la ocasión de hablar con ciertos individuos procedentes de Bosnia. Les preguntó por la situación allí y ellos le pusieron al tanto. Después de las sublevaciones y las guerras, habían venido el caos, la escasez, el hambre y las epidemias de toda índole. Jusuf mandó enviar una suma considerable a todos los suyos que permanecieran aún en Žepa y, al mismo tiempo, decretó que se estableciera de qué género de construcción tenían mayor necesidad. Se le comunicó que todavía quedaban allí cuatro casas de los Šetkić y que estos se hallaban entre las familias más adineradas de Žepa, pero que tanto el pueblo como el resto de la comarca se habían empobrecido: la mezquita había sufrido un incendio y ahora era una ruina, la fuente se había secado y, lo peor de todo, carecían de un puente para cruzar el río Žepa. El pueblo se encontraba colgado en una ladera junto al lugar en el que el Žepa afluye al río Drina, y el único camino hacia Višegrad cruzaba el Žepa unos cincuenta pasos antes de llegar a su desembocadura. Construían puentes con troncos, pero se los llevaba la corriente, porque, o bien el Žepa crecía de golpe como todos los torrentes de montaña y socavaba los troncos hasta arrastrarlos aguas abajo, o bien era el Drina quien aumentaba de nivel hasta detener al Žepa en su desembocadura, y entonces el torrente se llevaba el puente aguas arriba como si no hubiera existido jamás. Por si fuera poco, en invierno las heladas cubrían los troncos y tanto los hombres como el ganado resbalaban y se caían. Quien edificara un puente en Žepa haría el mayor bien a sus pobladores.
El visir entregó como obsequio seis alfombras para la mezquita y todos los caudales necesarios para que, frente a ella, se levantara una fuente con tres caños. Al mismo tiempo, resolvió erigir un puente sobre el Žepa.
Por aquel tiempo, en Tsárigrad vivía un alarife originario de Italia que había construido varios puentes en los alrededores de la ciudad, gracias a los cuales había alcanzado renombre. El tesorero del visir lo contrató y lo mandó a Bosnia en compañía de dos hombres de palacio.
Llegaron a Višegrad cuando las nieves aún estaban por fundirse y, a lo largo varios días, los perplejos višegradenses se turnaron para observar a ese alarife canoso y encogido, pero de semblante colorado y juvenil, recorrer el majestuoso puente sobre el río Drina, dar golpecitos a la piedra, desmigajar con los dedos el mortero de las juntas, llevárselo a la lengua para probar su sabor y medir la longitud de los arcos en pasos. Luego se marchó unos cuantos días a Banja, donde se hallaba la cantera que había abastecido al puente sobre el Drina, y llevó allí a jornaleros para que retiraran la tierra, la maleza y los pinos hasta dar con la roca. Cavaron hasta encontrar un filón ancho y profundo de piedra más blanca y maciza que la del puente de Višegrad. Desde allí el alarife navegó Drina abajo hasta llegar a Žepa, y allí fijó el lugar hasta el que una almadía iba a transportar el material para la obra. Solo entonces uno de los dos hombres del visir que lo habían acompañado hasta Bosnia juntó todos los cálculos y planos para retornar a Tsárigrad.
El alarife italiano permaneció a la espera, pero no quería hospedarse ni en Višegrad ni en ninguna de las casas cristianas que quedaban por encima del río. En un promontorio junto a la desembocadura del Žepa en el Drina, construyó una humilde casa de madera —el hombre del visir que quedaba y un escribiente de Višegrad le sirvieron de intérpretes— y fue allí donde se instaló. Se preparaba él mismo la comida. Compraba huevos, nata, cebollas y fruta seca a los campesinos, pero, según lo que se decía, carne jamás. A lo largo de jornadas enteras labraba piedra, trazaba dibujos, palpaba rocas de distintas clases u observaba el curso y la dirección del Žepa.
Entonces llegó desde Tsárigrad el funcionario con la aprobación del visir y el primer tercio del montante requerido para la obra.
De esta guisa fue como empezaron los trabajos. Los lugareños no conseguían hacerse a aquellas operaciones tan desusadas, y aquello que se estaba construyendo no se parecía a un puente ni por asomo. Primero los jornaleros atravesaron en diagonal sobre el Žepa gruesos troncos de pino, entre los cuales colocaron dos hileras de estacas. Ataron el conjunto con matorrales y lo emplastaron de arcilla como si fuera un foso. De esta forma lograron desviar el río y la mitad del cauce quedó en seco. Justo cuando habían finalizado esta labor, en algún lugar sobre los montes un nubarrón descargó su lluvia y enseguida las aguas del Žepa se enturbiaron y crecieron. Esa misma noche el río partió la presa recién completada por la mitad. Al clarear el día siguiente el agua ya se había retirado, pero las estacas estaban arrancadas, los maderos retorcidos y los matojos hechos trizas. Tanto entre los jornaleros como entre los moradores del lugar empezó a correr la voz de que el río no quería un puente que lo franqueara, pero al tercer día el alarife mandó que se proveyeran nuevas estacas todavía más largas, así como que se enderezaran y alisaran el resto de troncos. En el fondo del lecho pedregoso volvieron a resonar los mazos, los gritos de los jornaleros y el golpeteo rítmico contra la roca.
Cuando todo estuvo a punto y hubo llegado la piedra de Banja, acudieron los canteros y los peones, procedentes de Herzegovina y Dalmacia. Labraban la piedra frente a las casas de madera que les habían construido, cubiertos de polvo blanco igual que un molinero de harina. El alarife se movía entre los operarios, se inclinaba sobre ellos y a cada momento medía su trabajo con una escuadra amarilla de latón y un plomo colgado de un hilo verde. Ya habían talado los ribazos abruptos y rocosos que se levantaban en ambas orillas del Žepa cuando el dinero se terminó. Entre los jornaleros cundió el mal humor, y entre los lugareños, las murmuraciones de que, a fin de cuentas, el puente terminaría en nada. Algunas gentes llegadas de Tsárigrad contaban que allí se rumoreaba que el visir estaba cambiado. Nadie sabía qué le estaba ocurriendo, si padecía alguna enfermedad o tribulación, pero lo cierto es que se mostraba cada vez más inaccesible y olvidaba o abandonaba las obras que había empezado incluso en la mismísima capital del Imperio. No obstante, al cabo de unos días llegó un enviado del visir con la suma restante y la obra prosiguió.
Quince fechas antes de San Demetrio, quienes cruzaban el río junto a la casa de madera situada un poco más arriba de las obras se apercibieron por primera vez de que, en ambas orillas, sobre el esquisto de color gris oscuro asomaban sendos muros lisos hechos de piedra labrada y cubiertos por una telaraña de andamios. Día tras día, los muros no cesaban de crecer, pero en esas que llegaron las primeras heladas, los trabajos quedaron interrumpidos y los peones regresaron a sus hogares para pasar la estación invernal. El alarife permaneció en su casa de madera, inclinado casi todo el tiempo sobre sus planos y cálculos, y apenas salía para comprobar el estado de la obra. Ello no obstante, cuando se aproximaba la primavera y el hielo se empezó a resquebrajar, iba a cada momento con gesto ceñudo a examinar los andamios y el dique, a veces incluso de noche con un farolillo en la mano.
Antes de San Jorge volvieron los peones y la obra retomó su actividad. Las labores llegaron a su fin justo mediado el verano. Los jornaleros, gozosos, derribaron los andamios, y de toda aquella maraña de troncos y tablas surgió un puente grácil y blanco que trazaba un arco de orilla a orilla.
Pocas cosas hubieran resultado más difíciles de imaginar que una construcción tan prodigiosa en aquel paraje asolado y vacío. Parecía que las orillas del Žepa se hubieran lanzado un chorro de agua la una hacia la otra y que esos dos chorros, al encontrarse, hubieran formado un arco y permanecido así durante un instante sobre la altura. Mirando por el ojo del puente, al fondo se divisaba un retazo azul del Drina, mientras que debajo gorgoteaba el Žepa, espumeante y ahora domado. Pasó largo tiempo antes de que los lugareños se habituaran a ese arco de líneas deliberadas y sutiles que parecía haber quedado atrapado en pleno vuelo entre la roca cárstica, afilada y oscura, llena de carpes y clemátides, y hallarse presto a reanudar su trayectoria por el aire para desaparecer a la primera ocasión.
Los pobladores de las aldeas cercanas acudieron en masa a contemplar el puente. Acudían también gentes de Višegrad y Rogatica, quienes se maravillaban ante la construcción y lamentaban que estuviera entre aquellos riscos salvajes y no en sus respectivas villas.
—¡Haber parido a un visir! —les contestaban los habitantes de Žepa dando palmetazos en el parapeto, el cual tenía unos bordes tan limpios y afilados que, en lugar de piedra labrada, se diría hecho con queso acabado de cortar.
Mientras los primeros viajeros cruzaban el puente vacilando a causa del asombro, el alarife pagó la soldada restante a todos los operarios, cargó sus baúles de artilugios y papeles, los ató a un caballo y, junto a los hombres del visir, tomó el camino de Tsárigrad.
Fue justo entonces cuando se empezó a hablar de este alarife por villas y pueblos. El gitano Selim, que había transportado a caballo sus enseres desde Višegrad hasta Žepa y era el único que había puesto pie en su casa de madera junto a la obra, se sentaba en los comercios y refería una vez tras otra lo que sabía sobre aquel extranjero singular.
—De veras que no es un tipo como los demás. Este invierno no se trabajaba en el puente, así que no le fui a ver durante diez o quince días. Hete aquí que cuando llego estaba todo patas arriba, tal como lo había dejado yo. Él estaba sentado en la casita de madera con un gorro de piel de oso en la cabeza y abrigado casi entero hasta por debajo de los sobacos. Solo se le veían las manos, que tenía azules de tanto pasar frío. Pero seguía rascando la piedra y escribiendo vete a saber qué. Ahora rascaba, ahora escribía, y así todo el rato. En ese momento yo descargo lo mío y se me queda mirando con aquellos ojos verdes. Levantó las cejas y parecía que me fuera a devorar, pero no soltaba prenda. Jamás había visto cosa semejante. ¡Compadres, cuánto me deslomé durante año y medio! Y, nada más terminar la obra, se fue camino de Estambul, lo llevamos hasta la almadía y desapareció con su caballo. ¿Os creéis que se dio la vuelta para mirarnos a nosotros o al menos el puente? ¡Pues nada de nada!
Los comerciantes del bazar le hacían cada vez más preguntas sobre el alarife y su vida y, cada vez más impresionados, lamentaban no haber puesto mayor y mejor atención en él mientras atravesaba las callejas de Višegrad.
Desde allí había partido el alarife, pero cuando se hallaba a dos jornadas de Tsárigrad enfermó de peste. Presa de la fiebre y a duras penas capaz de sostenerse sobre el caballo, entró en la capital del Imperio, y con prontitud acudió al hospital de los franciscanos de Italia. Al día siguiente rindió el alma en brazos de uno de aquellos monjes.
Un día más tarde, de buena mañana, comunicaron al visir la muerte del alarife y le entregaron los cálculos y bosquejos del puente sobre el Žepa. El alarife solo había cobrado una cuarta parte del pago que le correspondía. Tras de sí no dejó ni deudas ni dinero contante y sonante ni testamento ni quien fuera a heredar. Después de cavilar largo y tendido sobre el asunto, el visir ordenó que, de las tres partes restantes, una fuera a parar al hospital, mientras que las otras dos debían pasar a manos de una fundación pía para dispensar sopa y pan a los menesterosos.
Justo cuando el visir decretaba esta orden —una mañana serena al término del verano—, le llevaron la petición de un maestro de escuela religiosa en Tsárigrad. Era joven, instruido y originario de Bosnia, escribía versos pulidos y en ocasiones el visir le proporcionaba tanto obsequios como ayuda. Había llegado a sus oídos que el visir había encargado la construcción de un puente en Bosnia, y esperaba que, conforme al uso y costumbre en toda obra pública, en él se grabara una inscripción para explicitar cuándo fue levantado y quién era su promotor. Según lo habitual, él mismo ofrecía sus servicios al visir y le suplicaba que aceptase un cronograma que, con gran dedicación, había compuesto. En el papel rígido remitido junto al mensaje había un cronograma escrito con primor, empleando una inicial verde y dorada:
Cuando el Buen Gobierno y la Destreza Noble
se tendieron las manos entre sí
brotó este asombroso puente
para alegría de los súbditos y gloria de Jusuf
en ambos mundos.
Debajo figuraba el sello del visir, partido en dos campos de distinto tamaño. El primero rezaba: «Jusuf Ibrahim, sincero esclavo de Dios». En el segundo constaba el lema del visir: «En el silencio reside la seguridad».
El visir pasó largo rato sentado, reflexionando sobre esa petición con las manos separadas: en una apretaba la hoja con los versos y en la otra, los cálculos y bosquejos del alarife. En los últimos tiempos cada vez dudaba con mayor frecuencia sobre las peticiones y los documentos en general.
Ese verano habían transcurrido ya dos años desde su caída y encarcelamiento. Al principio, nada más regresar al poder, no notó que hubiera sufrido ningún cambio. Se encontraba en la edad idónea, cuando uno sabe y siente todo el valor que posee la vida; había vencido a sus contrincantes; era poderoso como no había sido jamás, y lo profundo de su caída le permitía medir el poder que ahora ostentaba. Sin embargo, andando el tiempo, en lugar de olvidar cada vez lo visitaba con mayor asiduidad el recuerdo de la mazmorra. A veces conseguía ahuyentar esos pensamientos, pero se hallaba impotente a la hora de eludir los sueños nocturnos. De esos sueños, la mazmorra, como un temor indefinido, se filtró a su vigilia y comenzó a emponzoñarle la existencia.
Se volvió cada vez más sensible a todo aquello que se encontraba a su alrededor. Ahora le fastidiaban ciertos objetos en los que antes ni siquiera había reparado. Mandó arrancar todo el terciopelo del palacio y mudarlo por bayeta de color claro porque era suave, lisa y no crujía al tocarla. Comenzó a aborrecer el nácar porque lo asociaba a un espacio vacío, gélido y solitario. Cada vez que tocaba este material —e incluso solo con verlo— le castañeteaban los dientes y un escalofrío le erizaba la piel. Todos los utensilios y armas con partes nacaradas fueron retirados de sus aposentos.
Empezó a recibir en audiencia con un recelo disimulado pero hondo. Surgida de quién sabe dónde, en su conciencia arraigó una idea: que cualquier obra y palabra humanas podían traer el mal. Y esa posibilidad empezó a acecharlo en cualquier cosa que oía, veía, decía o pensaba. El visir triunfante tenía miedo de la vida. Fue así como, sin percatarse, cayó en ese estado que es la primera fase del morir: cuando uno empieza a observar con mayor interés la sombra de las cosas que las cosas mismas.
Ese mal lo carcomía y desgarraba, pero ni se le pasaba por la mente revelarlo y confiarlo a alguien. De todas formas, cuando el mal completara su labor y asomara a la superficie, tampoco nadie lo iba a reconocer. La gente solo diría: «Ha muerto». Porque la gente ni siquiera intuye hasta qué punto tantos individuos encumbrados y poderosos mueren en silencio sin que nadie lo vea —pero bien rápido— en su interior.
Aquella mañana, el visir estaba cansado y falto de sueño, pero al mismo tiempo se notaba sereno y en paz. Los párpados le pesaban, pero tenía las facciones como congeladas en el frescor matutino. Pensó en el difunto alarife extranjero y en los huérfanos que iban a comer gracias a su retribución. Pensó en aquella lejana, montañosa y oscura tierra de Bosnia —¡sus pensamientos acerca de Bosnia siempre habían tenido algo de oscuro!— que ni siquiera la luz del islam había logrado alumbrar más que en parte; en aquella tierra donde todo era pobre, escaso y rudo, sin apacibilidad ni calidez. ¿Cuántos rincones más así había por toda la creación divina? ¿Cuántos ríos salvajes sin puente ni vado por los que cruzar? ¿Cuántos lugares sin agua de la fuente y mezquitas sin decoraciones ni hermosura?
En su mente se abría el mundo entero, lleno de penuria, necesidad y miedo bajo toda clase de formas.
El sol relucía en los pequeños azulejos verdes del quiosco del jardín. El visir bajó la mirada hacia el cronograma del maestro de escuela, levantó la mano con un gesto parsimonioso y tachó dos veces el texto al completo. Se detuvo apenas un instante y luego tachó también el primer campo de su sello, donde figuraba su nombre. Solo quedó sin tachar su lema: «En el silencio reside la seguridad». Lo contempló durante un rato, alzó la mano de nuevo y, con un gesto recio, lo tachó igual que todo aquello que lo precedía.
Así fue como el puente quedó sin nombre ni señal.
Allá lejos, en Bosnia, resplandecía tanto al sol como a la luz de la luna y franqueaba el paso a hombres y animales. Poco a poco, fue desapareciendo aquel círculo de tierra removida y objetos desparramados aquí y allá que rodean a las nuevas construcciones. Las estacas partidas, los trozos de andamio y el resto de materiales se los llevaron el agua o las gentes, y las lluvias borraron todas las huellas del trabajo de los canteros, pero ni el lugar consiguió armonizarse con el puente ni el puente con el lugar. Visto desde la distancia, su arco blanco y audaz siempre parecía apartado y solitario: sorprendía al viajero como un pensamiento inusual que se había extraviado y permanecía cautivo en aquella fraga pedregosa.
Quien refiere toda esta historia es el primero a quien se le ocurrió preguntar al puente por su origen. Fue una noche en que volvía del monte agreste y, fatigado, se sentó junto a su parapeto de piedra. Transcurrían las jornadas calurosas del estío, pero al anochecer hacía fresco. Cuando apoyó su espalda en la piedra, esta aún guardaba el calor del sol diurno. El hombre tenía el cuerpo sudoroso, del Drina llegaba un viento frío y el contacto con esa piedra labrada caliente era al mismo tiempo reconfortante y extraño. Al acto se entendieron, y fue entonces cuando decidió escribir su historia.
—————————————
Autor: Ivo Andrić. Título: El patio maldito. Editorial: Xordica. Traducción: Marc Casals. Venta: Todostuslibros.


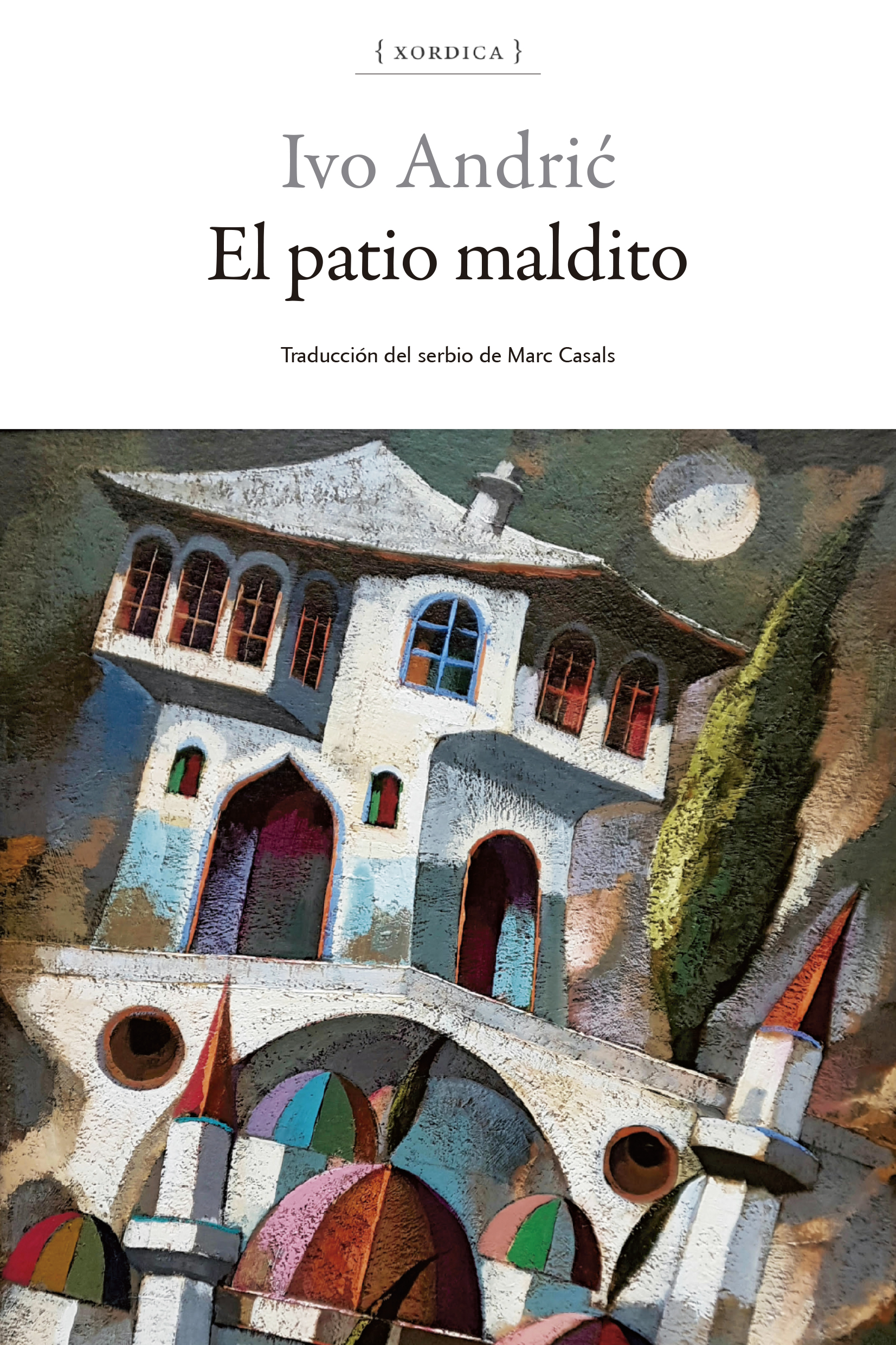



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: