Coincidí a menudo con el realizador Javier Aguirre en mis últimas tardes en la Filmoteca, allá por el año 18. Los dos nos sentábamos en la primera fila y asistimos a muchas proyecciones en las que apenas nos separaban un par de butacas, esas que a los misántropos nos gusta dejar siempre para no tener nunca a nadie cerca. Bien es cierto que no le conocí lo suficiente como para dar por sentada su misantropía —supongo que la mía será harto sabida para el lector de mis artículos—, pero ese detalle por su parte le delataba. Lo llevaba tan a rajatabla que incluso cuando acudía a la sesión junto a su esposa, la actriz Esperanza Roy, ella se sentaba en otra fila.
Esas veladas que hoy evoco, en las que coincidí con Javier Aguirre, fueron algunas de mis últimas tardes en el Doré. Si de entre todos los notables a los que vi sentarse en aquellas butacas en mis cuatro décadas de sesiones por las cuatro salas que conocí a la institución —Rafael Alberti la frecuentaba cuando estaba en el cine Príncipe Pío— recuerdo esas en las que coincidí con Javier Aguirre, es porque sintetizan un ciclo más amplio que esos cuarenta años aludidos.
En efecto, considerando que Los chicos con las chicas (1967) —la cinta que Aguirre dirigió para promocionar a Los Bravos, en la estela de las que Richard Lester hacía para mayor gloria de The Beatles— fue uno de los filmes que más me gustaron, de los primeros que vi en mi remota infancia, considerando también que aquellas sesiones en el Doré, en las que coincidí con el realizador, cuentan entre las últimas visitas a la sala más frecuentada en pos de mi quimera: atender a esa necesidad imperante de ver películas, un apetito que, de hecho es insaciable, de ahí cuanto de quimérico encierra. Puedo apuntar, en base a estas consideraciones, que Javier Aguirre está asociado a mis comienzos como espectador y a la apoteosis de mi experiencia fílmica: algunas de las cintas más sugerentes y extrañas vistas en el Doré. Recordaré una, El sanatorio de la clepsidra (1973), de Wojciech Has, uno de los grandes del cine polaco, en el que casi todo es excelencia.
En diciembre del 19, cuando se publicó la noticia de su muerte —apenas unos días después de que el realizador y Esperanza Roy fueran distinguidos por la Academia con un Goya honorífico—, me hubiera gustado dedicar a Javier Aguirre uno de los obituarios que escribí durante tantos años. De haberlo hecho, hubiera ensalzado dos de sus películas: El gran amor del conde Drácula y El jorobado de la Morgue, dos títulos de 1973 que, aun sin ser las mejores de su producción, para mí son las más entrañables.
La filmografía de Aguirre fue muy semejante a la de muchos de los egresados de la antigua Escuela Oficial de Cine de Madrid. Su principal interés fue el cine de autor, en su caso experimental, expresado principalmente en una serie de cortometrajes realizada entre 1969 y 1970 —Fluctuaciones entrópicas, Espectro siete, Impulsos ópticos en progresión geométrica…— que reunió en una serie bajo el título genérico de Anticine. En 1972, incluso publicó un libro en la editorial Fundamentos en el que argumentaba aquella propuesta y la documentaba con textos de los más variados autores: Marcos Ricardo Barnatán, Cristóbal Halffter, Ignacio Gómez de Liaño…
Aunque yo venga aquí a recordarle como el buen cinéfilo que fue, merced a esas proyecciones de títulos de culto en la Filmoteca a las que asistía, a Javier Aguirre también cumple evocarle como a un consumado documentalista, que con la misma lucidez descubría a sus espectadores las nuevas perspectivas para los enfermos de poliomielitis —Canto a la esperanza (1963)— que los pormenores de los avances con los que nuestro país fue superando la autarquía: Tercer plan de desarrollo económico y social (1972).
En lo que a sus ficciones de largometraje respecta, es de suponer que Aguirre hubiera preferido que se le recordase por cintas como Carne apaleada (1978), sobre la existencia cotidiana en una cárcel de mujeres; Vida/Perra (1982), un monólogo de Juanita Narboni —uno de los grandes personajes de Esperanza Roy—, que en realidad es un soliloquio con los fantasmas de su pasado; o La monja alférez (1987), sobre la singular experiencia de Catalina Erauso, la novicia que acabaría destacando en varios hechos de armas en la América española. Al menos, éstas son algunas de las películas en las que Aguirre demostró una voluntad de estilo. Nada que ver con la comercialidad que marcó sus vehículos al servicio de Tony Leblanc —Los que tocan el piano (1968), Una vez al año ser hippy no hace daño (1969), El astronauta (1970)—, el grupo musical Parchís o esa gracia gruesa de Martes y Trece.
Con todo, yo recuerdo al finado por El gran amor del conde Drácula y El jorobado de la morgue, que, si hubiera que dividir su filmografía en dos, figurarían entre las cintas comerciales antes que entre las que obedecieron a una voluntad de estilo. Se impone recordar, por aquello de la comercialidad, que del fantaterror siempre se rodaban dos versiones. La destinada a la distribución extranjera también podía ser considerada como aquellas nudies, habida cuenta de la prodigalidad con que se mostraban los desnudos de las actrices. La destinada a la cartelera española era más parca en estos menesteres. Jorge Grau, o Jordi, dependiendo del título y del año, autor en cualquier caso de una de las obras maestras del género, Ceremonia sangrienta (1973), hablaba de ese amor que se descubre más allá del sexo. Por un mecanismo semejante, ahora que aquellos cuerpos gloriosos que mostraba el fantaterror estarán tan viejos y desvencijados como el mío, no me canso de rendirme a lo entrañable que me resulta cuanto a este género se refiere.
Ante este panorama, dándole vueltas a esa feliz concatenación que se verifica en el cine de terror, en la que se suceden el gótico italiano de los primeros años 60, el fantastique británico de toda aquella década y, ya al final de la siguiente, el fantaterror patrio, los títulos de este último a los que me he ido han sido El gran amor… y El jorobado…
Coescritas ambas por el propio Aguirre, Alberto S. Insúa —uno de sus libretistas habituales—, y Jacinto Molina —que, como todos sabemos, era el verdadero nombre de Paul Naschy, protagonista de los dos filmes— la primera —junto a El conde Drácula (1970) de Jesús Franco— está considerada uno de los mejores Drácula autóctonos. Del Drácula original tiene poco más que la referencia a Borgo Pass, donde empiezan los dominios del conde en la novela de Stoker y en sus adaptaciones tradicionales. Sin embargo, el asunto del filme abunda en esa comunión con las claves del género, canónica para cuantos se acercan a él con el entusiasmo de la afición.
Ese mismo impulso es el que inspira la variación correspondiente. Me explico: aquí la chica, el gran amor del conde, Karen (Haydée Politoff) es la que sobrevive —y va a perderse por Borgo Pass—, desfiladero transilvano, en la linde de Rumanía y Hungría, que Aguirre localiza en la Sierra de Guadarrama con las mismas que el templete de los jardines de la residencia del doctor Wendell Marlow —identidad de este singular Drácula cuando no ejerce de vampiro— no es otro que el de los jardines de El Capricho, de la madrileña Alameda de Osuna.
Y ya siguiendo con estas amenidades, en el palacio de los duques de Osuna, al que pertenece El Capricho, en el 71 el gran Gordon Hessler situó la casa de Mrs. Charron (Lili Palmer) de su Asesinatos en la calle Morgue. Sí señor, el fantaterror no solo es entrañable por su capacidad para devolverme a aquellas tardes en que era la mitad de esos programas dobles, la maravilla de los sábados, también por la frecuencia con la que retrata, desde una perspectiva fantástica, algunos escenarios de mi vida: los del Capricho son los jardines favoritos de mi esposa y durante años los visité todos los veranos junto a ella.
Siempre he tenido la idea de que Erich Rohmer se empezó a distribuir en España en el circuito de la versión original de los años 80. Sin embargo, la presencia de Haydée Politoff encabezando el reparto, como también hizo en Las secretas intenciones (Antonio Eceiza, 1970) me lleva a pensar que La coleccionista, el espléndido filme en el que Rohmer, en 1967, dio a conocer a Haydée internacionalmente, también tuvo distribución española. Desde luego, ejerció una influencia considerable entre los nuevos cineastas autóctonos de los 60 y 70. Mijanou Bardot —la hermana de Brigitte y otra de las chicas de La coleccionista— protagonizó para Jacinto Esteva Después del diluvio (1968) y cabe pensar que este realizador catalán —uno de los más dotados de la Escuela de Barcelona— también reparó en Mijanou cuando la joven trabajaba a las órdenes del gran Rohmer.
Lo que sí está claro es que la austriaca María Perschy, antigua colaboradora de Howard Hawks en Su juego favorito (1964) residió una buena parte de los 70 en España. Ya en la decadencia de su carrera, como era frecuente entre los actores internacionales habituales en los repartos del spaghetti western, se instaló en la España de las coproducciones internacionales. Su exquisito encanto llamó especialmente la atención del fantaterror. Así, sin olvidar en ningún momento que hablamos de películas más entrañables que buenas, María Perschy animó los repartos de El buque maldito (1974), última entrega de la trilogía de los templarios de Amando de Ossorio o Exorcismo (Juan Bosch, 1974). Ya en la linde del giallo español, pudimos verla en El espectro del terror (José María Elorrieta, 1973) y en Los ojos azules de la muñeca rota (Carlos Aured, 1974).
Otra de las chicas habituales del fantaterror patrio fue María Elena Arpón, inolvidable en su creación de Virginia White en La noche del terror ciego (1972), primera entrega del tríptico de los templarios de Ossorio. Aquí incorpora a Ilse, el gran amor de Gotho, el jorobado recreado por Naschy. Lástima que el personaje de María Elena muera tan pronto, como en casi todas las cintas donde tuvimos la suerte de admirarla, por otro lado. Eso sí, el amor que hace nacer en Gotho —quien a su vez se encuentra a mitad de camino entre el Igor que asiste a Frankenstein y el Quasimodo de Nuestra señora de París (Victor Hugo, 1831), que tanto y tan buen cine ha inspirado desde la imagen silente— será el punto de partida del argumento.
Gotho precisamente es la mayor comunión con el género, en su concepción más amplia, todo el cine de miedo, no sólo el fantaterror. Como en la narrativa gótica española, que básicamente es la prosa de los poetas románticos —Bécquer, Zorrilla…—, en el fondo del asunto subyace una pulsión amorosa. Gotho comienza a robar cadáveres para el doctor Orla (Alberto Dalbés), el clásico mad doctor, en la idea de que Orla va a devolver la vida a Ilse, la única que nunca se rio de su joroba. Sin embargo, Orla está creando una abominación próxima a los primigenios del Necronomicón, el grimorio de Abdul Alhazred, el árabe loco del que nos habla Lovecraft.
Sorprende que Elke (Rossana Yanni), la encargada del manicomio, acabe amando a Gotho pese a que él sostenga que sólo amó a Ilse. Hay momentos en que tanta comunión con las claves del género se confunden. Es sólo fantaterror patrio, pero a mí me gusta. Solo por eso Javier Aguirre merece todos mis respetos y ahora, presto a ver el Drácula (2025) de Luc Besson, aún me acuerdo del lirismo de sus criaturas de la noche.


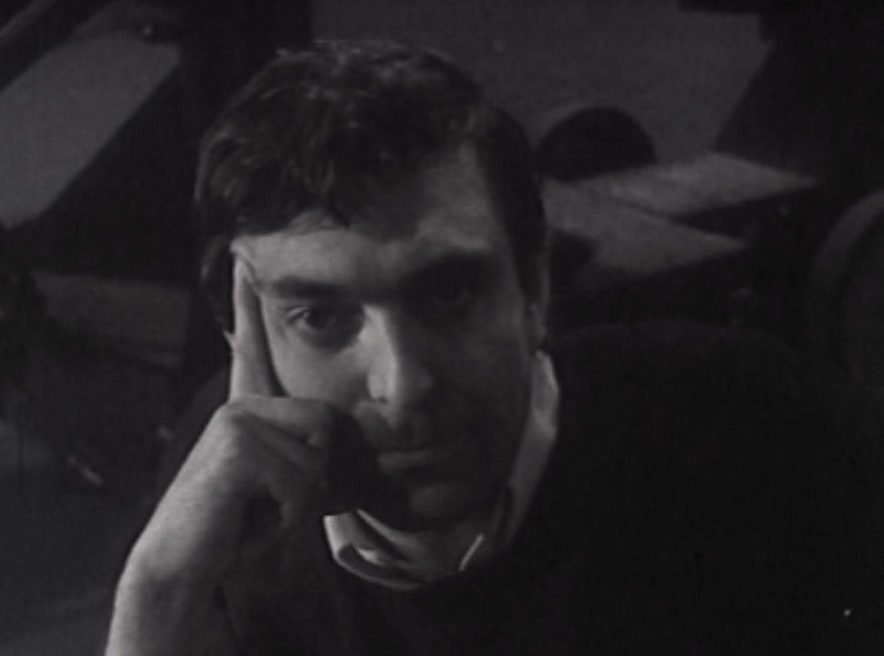



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: