Dos personas se tienden sobre una cama. Una de ellas se gira, mirando a la pared; la otra se acerca por detrás, introduce sus dedos a través del pelo de su acompañante y los desliza hacia abajo, viendo cómo el cabello se desploma sobre la mano. Extiende los brazos y la rodea entera, como quien pretende salvar a alguien de un atropello pero despacio, sin prisa. Se relajan ambos entonces, porque ya no hay motivos para tener miedo. Miles de millones de años antes, el mundo aparece. Sí, aparece. La conexión entre ambos eventos es, en principio, inexistente. John Berger (Londres, 1926-París, 2017) y su delicadísimo Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos disienten ferozmente.
Berger se acerca en este libro a dos cuestiones: el espacio y el tiempo. Digo dos cuestiones por no decir todas las cuestiones imaginables, ya que no se me ocurre, a priori, ningún aspecto de mi realidad que no se vea afectado de algún modo por sus circunstancias espacio-temporales. Así que aquí lo tenemos: este pequeño libro que busca nada menos que hablar de ¡todo lo que existe! e incluso de algunas de las cosas que no existen hoy ni existirán jamás. Para ello, viene armado hasta los dientes con los soberbios filamentos del lenguaje. Lenguaje que transforma a su gusto como un bailarín sobre una pista de hielo: su prosa se torna ensayística cuando necesita introducir conceptos; se desdibuja en polvos mágicos cuando necesita difuminarlos; se abraza al tronco de la poesía cuando lo que busca es lanzar flechas.
Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos es el trabajo de un John Berger equipado con todo lo necesario para viajar a través de las resecas dunas del espacio; para escalar por las escarpadas paredes del tiempo. Funciona, además, como lírico testamento para sus seguidores en España, ya que el autor falleció mientras se proyectaba la edición de este libro —originalmente publicado en 1984— por parte de la editorial Nórdica. Sin embargo, todo ese armamento solo es empleado por Berger para limpiar el paso a la poesía, a la cual dirige una hermosa carta de amor dentro del propio libro, desde dentro y desde fuera de su uso. Una poesía que, según sus palabras, no sirve sino para hacer lo imposible: explicar el mundo, ¡todo el mundo!, desde la intimidad de dos enamorados.
Así que el espacio y el tiempo se diluyen ante el amor, ya que éste impone su voluntad de conquistarlo todo. Se sobrepone el amor a la muerte, aliada esencial del concepto occidental del tiempo. La vence, la aplasta: nada tiene que hacer la muerte ante el amor. La derrota, curiosamente, con una artimaña disuasoria, es decir: ignorándola por completo. Al amor no le interesa la muerte en absoluto. Su lenguaje no la concibe, no existe en su horizonte; para él no es más que un ente no visible, y John Berger está firmemente convencido de que lo real, tal y como comprendemos nosotros la realidad, debe poder verse. Él —asegura, encendido— puede ver el amor, claro. Está ahí, es un rostro tan nítido, tan definido que uno podría llegar a pensar que es, de hecho, lo único que existe. Pero él no puede ver la muerte. Así que la muerte no importa. Así que la muerte no existe.
Vencido el tiempo, le queda al amor el reto de derrotar al espacio. De hacer sucumbir al destierro, a la pérdida del hogar. John Berger se afana en excavar hacia las últimas partículas de aquello que concebimos como casa. Asegura, cuando habla de los emigrados, que una vez su tierra les es arrancada, nunca más recuperan dicha sensación de pertenencia. Uno nunca está en casa cuando descarta ese arraigo vertical, que él lo llama: el que te conecta a ti, que estás arriba, con tus muertos, que están abajo. Sin embargo, cree que sí existe hogar posible para aquellos obligados a huir lejos de casa. Ese hogar, una vez más, lo proporciona el amor. Escribe, ardiendo: «Con tu aparición cambiaron todas las cosas. Todo, desde el paso subterráneo a los andenes hasta la puesta de sol, desde los numerales árabes que anunciaban las horas de los trenes hasta las gaviotas posadas en un tejado próximo, desde las estrellas invisibles hasta el sabor a café en mi paladar. El mundo de circunstancia y contingencia al que había nacido muchos años atrás se convirtió en algo parecido a una habitación. Estaba en casa». Así pues, el amor abre una puerta ajena a los países: es un país en sí mismo, es tierra fértil en la que cultivar.
John Berger, azorado, agarra una cámara de fotos y captura el instante. En la imagen aparecen él y su amada. En la imagen, ambos derrotan para siempre —¡figúrense, para siempre!— a la muerte. Están ahí, capturados, como quien guarda eternamente en el congelador la última comida preparada por un ser querido que ya no está. Está, claro que está: vive en el congelador. Se extiende el amor, como una llamita primero tímida, después una llamarada imparable, a través de las fotografías. Decíamos al principio que Berger se lanza en Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos a la rústica aventura de esculpir con palabras las nociones de tiempo y espacio. Lo que al final termina haciendo es bien diferente. Las dibuja en un papel, las enrolla y las lanza al mar. Allí, el tiempo y el espacio empiezan a empaparse y a romperse, hasta terminar desintegrándose en las profundidades del océano. Sus restos, quién sabe, quizá sean devorados por dos submarinistas enamorados.
—————————————
Autor: John Berger. Ilustradora: Leticia Ruifernández. Traductora: Pilar Vázquez. Título: Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Amazon y Casa del libro



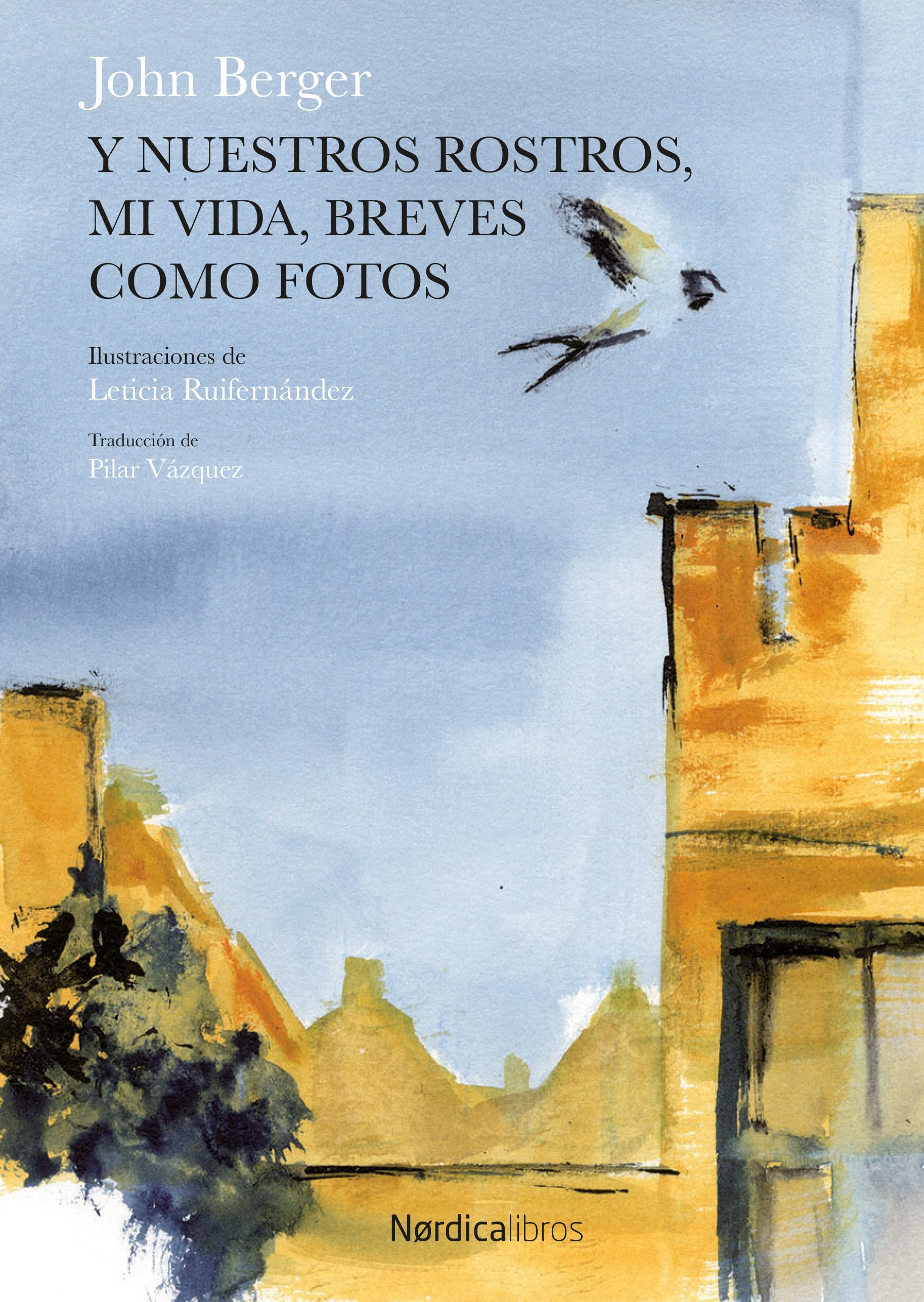



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: