Se han escrito muchos libros sobre la obra de Beethoven, pero por su concisión, claridad y agudeza, así como por su importancia en la historia de la musicología, este ensayo no tiene parangón. Lejos de tratarse de un simple análisis cronológico de la obra del compositor, Donald F. Tovey —pianista, compositor y musicólogo de gran prestigio— condensa de un modo brillante los rasgos distintivos de su música. Tras años dedicados al estudio de Beethoven, analiza con detalle algunas de sus composiciones, considera los aspectos constructivos y estéticos de las mismas y hace importantes observaciones sobre numerosas cuestiones que pocos se han atrevido a abordar. Un libro que fascinará no sólo a los admiradores de Beethoven, sino también a aquellos que se adentran por primera vez en el universo de uno de los compositores más innovadores de todos los tiempos.
Zenda adelanta un fragmento de la obra.
***
LOS MATERIALES DEL LENGUAJE DE BEETHOVEN
Beethoven es un artista completo y, en el sentido preciso del término, uno de los artistas más completos que ha existido jamás. Me propongo usar el término para desentenderme de los pedantes escrúpulos relacionados con los detalles técnicos. Y, aun admitiendo que «el estilo es el hombre », me niego a involucrar al lector en los vulgares enredos entre el arte y la vida privada o pública del artista. Beethoven fue la persona que menos toleraba la creencia de que el temperamento del artista lo sitúa por encima de las normas que valen para el común de los mortales, o disculpa su incapacidad para atenerse a ellas. Cualesquiera que fuesen sus pecados (y en este asunto las pruebas no son concluyentes), Beethoven era decididamente una persona que se hacía responsable. En una ocasión, Joachim observó, refiriéndose a un inteligente crítico musical francés: «Este parisino no parece tener ni idea del gran penitente que era Beethoven». Beethoven estaba demasiado ocupado para atormentarse, pero Joachim tenía mucha razón respecto a su penitencia. Es una cualidad que en tiempos de Beethoven estaba, si cabe, menos de moda que hoy en día, pero que será siempre inseparable de la responsabilidad, al menos mientras los seres humanos sigan teniendo ideales y no consigan alcanzarlos. No sé si un moderno profesor de autosugestión habría logrado reducir los sufrimientos de John Bunyan y llevarlo antes a su tierra de Beulah, pero estoy convencido de que ningún psicólogo moderno podría sacar nada más de Beethoven que de Browning, o de cualquier otra persona que haya decidido asumir sus responsabilidades.
Lo que dice el poeta no es una prueba en un tribunal de justicia. En el célebre caso «Bardell contra Pickwick» que Dickens narra en Los papeles póstumos del Club Pickwick, el juez Stareleigh prohíbe al testigo Sam Weller citar lo que dijo un soldado cuando lo condenaron a recibir trescientos cincuenta latigazos. Pero, aunque lo dicho por el soldado no constituya una prueba, ilustra bien lo que Weller piensa de la vida. Lo que confío en mostrar a lo largo de este libro es que la psicología de Beethoven, por usar la jerga popular de hoy en día, siempre acierta. De hecho, su música es una interpretación magistral y esperanzadora de la vida. Los peligros y las dificultades de demostrar tal afirmación nacen fundamentalmente del hecho de que la música sólo puede describirse en términos musicales. Pero ésta no es una excusa para eludir la tarea, ya que la experiencia me ha demostrado que lectores incapaces de leer notación musical han conseguido abrirse camino en ensayos donde no he eludido las cuestiones técnicas. En estos días de emisiones radiofónicas y grabaciones discográficas, los lectores discreparán ampliamente en lo que consideran demasiado técnico, y francamente me preocupan más las dificultades de los lectores que tienen cierta familiaridad con los libros de texto que las del oyente profano. Necesitaría mucho espacio si tuviese que advertir sobre el enfoque de cada argumentación, y ello resultaría fatigoso para algunos lectores. Cada lector deberá satisfacer su propia curiosidad. Los temas que trataré suscitarán, en un momento u otro, la curiosidad de los melómanos no profesionales, y lo único que tengo que decir para defender mi actual política es que, pese a que no puedo prohibir a los estudiantes académicos el uso de este libro, no lo he concebido como un libro de texto para aprobar los exámenes.
Recientemente, dos libros sobre Beethoven me han resuelto el problema de tener que acometer tanto una nueva biografía de Beethoven como un ensayo filosófico acerca de la relación con su época. La filosofía del estilo de Beethoven la ha analizado con gran perspicacia J. W. N. Sullivan [1], y de su biografía se ha ocupado, con enorme fuerza narrativa y una compasión afín a la del propio Beethoven, Marion Scott [2], quien asimismo ha analizado la música de un modo absolutamente admirable. Sólo en relación con la música me siento tentado a añadir algo al contenido de estos dos excelentes trabajos, e incluso a disentir con los autores en ciertos detalles puntuales. Sin embargo, la tarea de ocuparme de la música en tanto que música es más que suficiente para mí; e, incluso hoy en día, cuando un inteligente interés por la música está más difundido de lo que cualquier melómano del siglo pasado hubiese considerado remotamente posible, existe la auténtica necesidad de una comprensión más clara de la naturaleza de la música. No me refiero con ello al tema filosófico que Sullivan analiza, sino a las humildes y profesionales cuestiones del ritmo, la melodía, el contrapunto, la armonía y la tonalidad. Tal vez esta lista intimide a algunos lectores, pero confío en que todo lo que tengo que decir sobre tales temas sirva al lector para aliviar su conciencia del peso de las bienintencionadas mistificaciones y confusiones profesionales.
De modo que comencemos sin miedo por la tonalidad, un tema que la mayoría de mis amigos profesionales creen que está más allá de la comprensión de cualquiera que no sea un músico experimentado. Sobre el ritmo, por el momento, no hace falta complicar las cosas. En música el ritmo es, por supuesto, la organización de los sonidos en relación con el tiempo. Los críticos de arquitectura, pintura y escultura lo amplían metafóricamente a la organización de curvas y formas. Pero en mi caso no utilizaré metáforas, salvo cuando la dificultad del tema lo exija.
La melodía no es un concepto tan simple como la gente suele creer. En su sentido estricto no significa más que la organización de sonidos musicales sucesivos con respecto a la altura, sin excluir el caso extremo de un tono único. Pero si los sonidos son sucesivos resulta imposible organizarlos sin el concurso del ritmo; y es un error suponer que el ritmo deja de estar organizado cuando se libera de ciertas restricciones, como en el caso del recitativo.
La armonía, en la música clásica, es la organización de sonidos musicales simultáneos de diferente altura. Es por lo tanto inseparable de la melodía y del ritmo. Enseguida veremos que en realidad es inseparable del contrapunto. (En la música de la antigua Grecia, armonía significaba la organización melódica de las escalas: la combinación simultánea de los sonidos no se había desarrollado más allá de los inevitables rudimentos).
La tonalidad comprende los aspectos más amplios de la armonía, y se convierte en una función inseparable de la forma musical. Mi objetivo será convencer al lector más común de que ha disfrutado de la tonalidad desde el mismo momento en que se aficionó a la música, lo supiese o no, igual que monsieur Jourdain, en El burgués gentilhombre de Molière, descubrió que durante toda su vida había estado hablando en prosa sin saberlo. Pero la tonalidad es extremadamente difícil de definir, sólo puedo ofrecer ejemplos y mostrar cómo opera en las obras de Beethoven. Durante muchos años me agobiaba el temor a que la dificultad de definir la tonalidad constituyese una fatídica objeción a uno de los artículos principales de mi credo musical: que nada en una obra de arte posee valor estético real a menos que pueda llegar a la conciencia del oyente o del espectador a través exclusivamente de la evidencia del arte, sin la ayuda de información técnica. Si bien juegos como el críquet o el ajedrez poseen una organización lo suficientemente sofisticada como para que sea posible considerarlos artes, los mejores juegos seguirán quedando fuera de la región de las obras de arte mientras persista la duda de si un espectador podría llegar a conocer sus reglas esenciales mediante la simple observación, sin ninguna ayuda técnica. Sea como fuere, estoy convencido de que una sinfonía de Beethoven no es un juego, sino algo que se explica por sí mismo: dicho lo cual, en adelante me dedicaré a ofrecer una explicación de la obra de Beethoven que sólo un músico profesional podría acometer. No hay en ello ninguna contradicción. Mi terminología profesional se limita rigurosamente a generalizaciones a partir del funcionamiento de composiciones musicales. Es posible que el melómano aficionado no haya tenido tiempo de establecer mis generalizaciones, pero al poner a su disposición mi experiencia no arruinaré una historia revelando los acontecimientos antes de que los descubriera por sí mismo. Lo único que los músicos profesionales debemos evitar a toda costa es la confusión entre el conocimiento que es relevante para la comprensión de las obras de arte y el conocimiento que es relevante tan sólo para la praxis del artista. También este último aspecto puede ser un objeto legítimo de curiosidad para el lector común, y no le daré ningún misterio; pero debemos mantener diferenciados ambos tipos de conocimiento. Ahí donde los lectores puedan discrepar sobre qué es meramente técnico y qué estético, reclamo el beneficio de la duda. Personalmente, de nada me sirve ningún principio musical que no me parezca ante todo estético.
***
[1] J. W. N. Sullivan, Beethoven: His Spiritual Development, Londres, Cape, 1927. (Las notas con asterisco son del editor inglés, y las indicadas con arábigos, del traductor).
[2] Marion M. Scott, Beethoven, Londres, Dent, 1937.
—————————————
Autor: Donald Francis Tovey. Traductor: Juan Lucas. Título: Beethoven. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


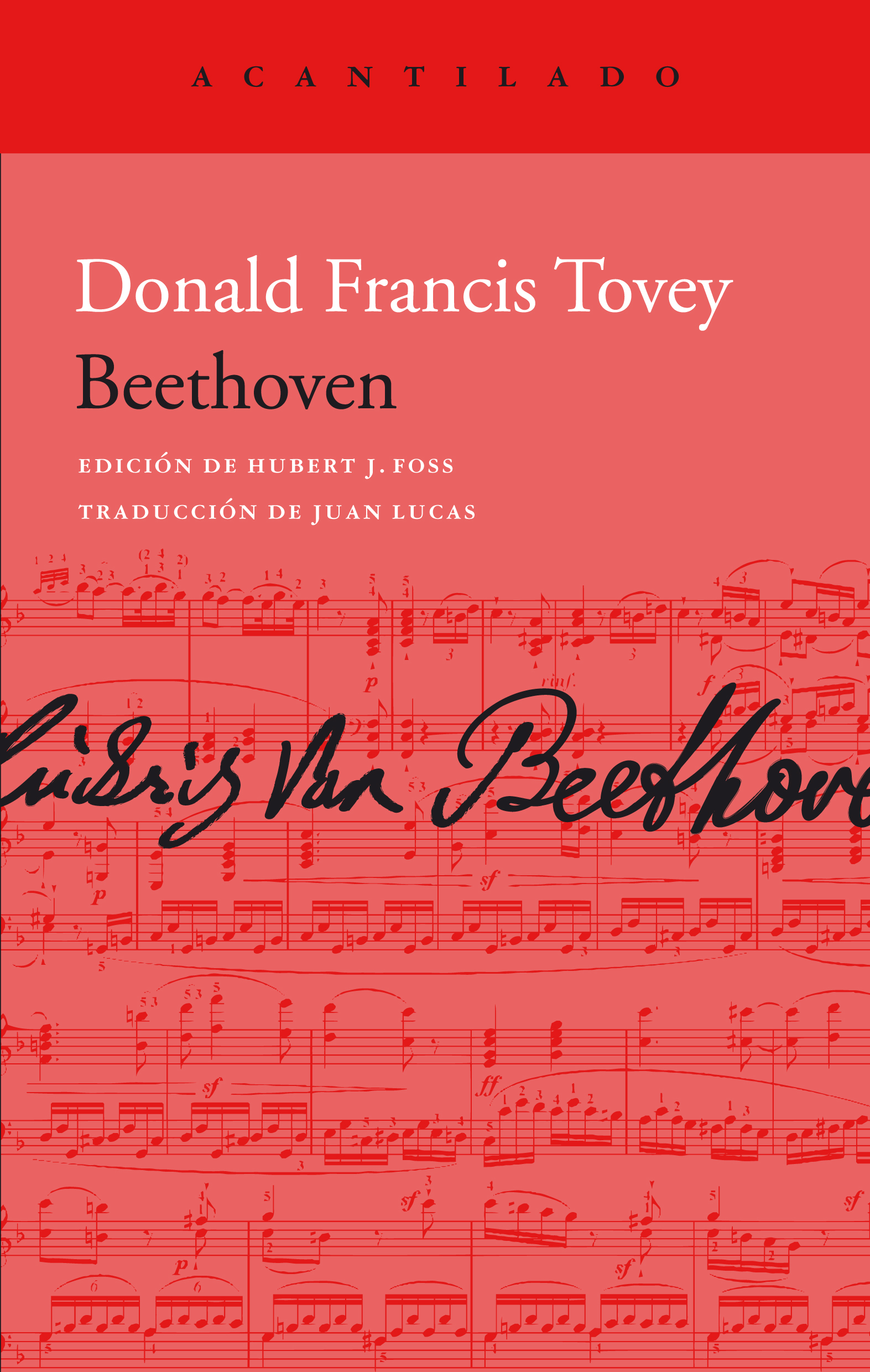



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: