Caballos lentos (Salamandra), novela de Mick Herron, es la primera entrega de la serie protagonizada por el irreverente y sarcástico Jackson Lamb, a la que The Mail on Sunday describe como «la novela británica de espías más placentera en muchos años» y a la que The Daily Telegraph escogió entre las veinte mejores novelas de espías de todos los tiempos. De lo que no cabe duda es de que Caballos lentos no dejará indiferente a ningún lector: Mick Herron proyecta una mirada crítica y sin concesiones sobre la sociedad británica actual.
Mick Herron, novelista y escritor de historias cortas, publicó en 2003 su primera novela, que dio origen a la serie de libros protagonizada por Zoë Boehm, detective privada. Su trabajo ha sido preseleccionado para los premios Macavity, Barry y Shamus, y con su novela Dolphin Junction ganó el Premio Ellery Queen Readers, 2009. Es conocido por su premiada serie de novelas de Jackson Lamb.
Zenda publica las primeras páginas de Caballos lentos.
1
Así fue como River Cartwright se salió de la pista rápida y se integró entre los caballos lentos.
Ocho y veinte de la mañana del martes en la estación de King’s Cross, abarrotada de lo que el Director de Operaciones llamaba «otra gente».
—Pacíficos civiles, River. Una dedicación perfectamente honrosa en tiempos de paz. —Pero faltaba el epílogo—: No estamos en tiempos de paz desde septiembre del catorce.
El D.O. lo pronunciaba de tal manera que en la mente de River el año aparecía con números romanos: MCMXIV.
Se detuvo y fingió mirar la hora en el reloj; una maniobra idéntica a cuando se mira la hora de verdad. Los viajeros lo esquivaban como el agua esquiva las rocas y chasqueaban la lengua y exhalaban aire bruscamente para hacer patente su irritación. En la salida más cercana —un espacio brillante por el que se derramaba la débil luz diurna de enero— había dos Conseguidores vestidos de negro, plantados como estatuas, cargados de armas pesadas en las que los pacíficos civiles ni siquiera reparaban porque para ellos sí había pasado mucho tiempo desde 1914.
Los Conseguidores —así llamados porque su tarea consistía en conseguir que las cosas funcionaran— se mantenían apartados, cumpliendo sus instrucciones. El objetivo estaba veinte metros más adelante.
—Corbata blanca con camisa azul— repitió River, en un susurro.
Detalles añadidos al esbozo mínimo que le había adelantado Spider: joven, varón, aspecto de Oriente Próximo; camisa azul remangada; vaqueros negros, nuevos y rígidos. ¿Alguien se compraría unos pantalones nuevos para una excursión como ésa? Guardó ese dato en un rincón: una pregunta para más adelante.
La mochila colgada del hombro derecho transmitía, por la manera de inclinarse, la sensación de que llevaba peso. El cable del auricular enroscado en torno a su oreja, igual que el de River, bien podría ser de un iPod.
—Confirma visual.
River se llevó la mano izquierda a la oreja y habló en voz muy baja por lo que parecía un botón del puño de la camisa:
—Confirmada.
Una manada de turistas abarrotó el vestíbulo y, a juzgar por la distribución de sus maletas, parecía que se disponían a formar un corro. River los esquivó sin apartar la mirada de su objetivo, que se encaminaba a los andenes contiguos, de los que partían los trenes en dirección a Cambridge y al este.
Trenes con menos pasajeros, por lo general, que los de alta velocidad que viajaban al norte.
Lo asaltó por sorpresa una sucesión de imágenes: metales retorcidos, desparramados a lo largo de kilómetros de raíles destrozados; matorrales iluminados por las llamas, junto a las vías, con trozos de carne colgando de las ramas.
«Lo que debes tener siempre en cuenta —en palabras del D.O.— es que a veces sí ocurre lo peor que podría ocurrir.» La noción de qué era «lo peor» había ido creciendo de modo exponencial a lo largo de los últimos años.
Junto a uno de los tornos había dos policías del cuerpo de ferrocarriles que se fijaron en River, sin prestar atención a su objetivo. No vengáis hacia mí, advirtió en silencio. Ni se os ocurra acercaros. Las grandes iniciativas fracasaban por los pequeños detalles. Lo último que deseaba era un alboroto; cualquier cosa que asustara a su objetivo.
Los policías reanudaron su conversación.
River se detuvo y se recompuso mentalmente.
River Cartwright era un joven de estatura media; tenía el pelo rubio y la piel clara, con unos ojos grises que a menudo parecían mirar hacia dentro, una nariz más bien afilada y un lunar pequeño encima del labio superior. Cuando se concentraba, fruncía el ceño de tal modo que algunos lo confundían con una muestra de perplejidad. Ese día llevaba vaqueros y una chaqueta oscura. Sin embargo, si alguien le hubiera preguntado esa mañana por su aspecto, él habría mencionado el cabello. Últimamente le había tomado gusto a una barbería turca en la que apuraban el rapado con tijera y luego aplicaban una llama a los pelillos de las orejas. Todo ello sin previo aviso. River había salido de la silla del barbero restregado y chamuscado como un felpudo. Incluso en aquel momento, la corriente de aire le provocaba todavía un hormigueo en el cuero cabelludo.
Sin apartar la mirada del objetivo, que ya se hallaba a cuarenta metros —en concreto, sin apartar la mirada de su mochila—, River habló de nuevo por el botón:
—Seguidlo. Pero dejadle espacio.
Si lo peor que podía ocurrir era una explosión en un tren, lo siguiente era en un andén. La historia reciente demostraba que los usuarios del metro son especialmente vulnerables cuando se dirigen al trabajo. No porque sean más débiles en ese momento. Sino porque son muchos, atestados en espacios cerrados.
No miró a su alrededor; confiaba en que los Conseguidores de negro estarían detrás de él, no demasiado lejos.
A la izquierda de River había puestos de sándwiches y cafeterías; un pub, una caseta que vendía pasteles. A su derecha esperaba un tren largo. Los viajeros, repartidos a intervalos por el andén, se afanaban por meter las maletas en los vagones, mientras las palomas pasaban ruidosamente de una viga a otra. Un altavoz daba instrucciones y, por detrás de River, la muchedumbre del vestíbulo se iba extendiendo a medida que se iban desperdigando sus componentes.
En las estaciones siempre se producía aquella sensación de movimiento contenido. Una muchedumbre era una explosión a punto de producirse. Las personas eran fragmentos. Lo que pasaba era que aún no lo sabían.
Su objetivo desapareció detrás de un grupo de pasajeros.
River se desvió hacia la izquierda y el objetivo apareció de nuevo.
Al pasar por delante de una de las cafeterías, una pareja allí sentada le despertó un recuerdo. El día anterior, a la misma hora, River había estado en Islington. Para su evaluación de ascenso tenía que elaborar un informe sobre alguna figura pública. Le habían adjudicado el jefe de Cultura de la oposición, que poco antes había tenido dos infartos menores y estaba en un hospital privado de Hertfordshire. Como por lo visto no había ningún proceso designado para escoger un sustituto, River había elegido por su cuenta y se había pasado dos días enteros siguiendo a Lady Di sin que nadie lo detectara: oficina / gimnasio / oficina / bar (unos vinos) / oficina / casa / bar (café) / oficina / gimnasio… El logotipo de aquel negocio le evocó ese recuerdo. Mentalmente el D.O. ladró una reprimenda:
—Céntrate. Curro. Mismo sitio, ¿buena idea?
Buena idea.
El objetivo se desplazó hacia la izquierda.
—Se va con Harry Potter— murmuró River.
Pasó por debajo del puente y luego torció también a la izquierda.
Tras atisbar brevemente el cielo en lo alto —húmedo y gris, como un trapo de cocina—, River entró en el pequeño vestíbulo que albergaba los andenes 9, 10 y 11. En el muro exterior asomaba medio carrito de las maletas: el Hogwarts Express tenía su parada en el andén nueve y tres cuartos. River se adentró por el pasillo. El objetivo se dirigía ya al andén 10.
Todo se aceleró.
No había demasiada gente alrededor: aún faltaban más de quince minutos para que partiera el siguiente tren. Había un hombre leyendo el periódico en un banco, y poco más. River aceleró el paso y empezó a acercarse. Percibió a su espalda un cambio cualitativo en el sonido ambiental —de la cháchara general a un murmullo particular— y entendió que la presencia de los Conseguidores empezaba a provocar comentarios.
En cambio, el objetivo ni lo miró. El objetivo siguió desplazándose como si tuviera la intención de montar en el último vagón: con su corbata blanca, su camisa azul, su mochila y todo.
River habló una vez más por el botón. Pronunció las palabras «a por él» y echó a correr.
—¡Todo el mundo al suelo!
El hombre del banco se puso en pie y una figura de negro lo tumbó.
—¡Al suelo!
Desde el techo del tren saltaron otros dos hombres para interponerse en el camino del objetivo. Éste, al volverse, vio que River se dirigía a él con el brazo estirado y le indicaba, agitando la palma de la mano, que se dejara caer al suelo.
Los Conseguidores daban órdenes a gritos:
—¡La mochila!
—¡Suelta la mochila!
—Deja la mochila en el suelo —dijo River—. Y ponte de rodillas.
—Pero si yo…
—¡Que sueltes la mochila!
El objetivo soltó la mochila. Una mano la recogió. Otras le agarraron las piernas: el objetivo quedó tumbado con las piernas abiertas, aplastado contra las baldosas, mientras le pasaban la mochila a River. Éste la posó con cautela en el banco, vacío ya, y abrió la cremallera.
En lo alto, un mensaje automático se enredaba entre las vigas: «Inspector Samms, por favor, preséntese en la sala de operaciones.»
Libros, un cuaderno DinA4, un plumier metálico.
«Inspector Samms…»
Una fiambrera con un sándwich de queso y una manzana.
«… por favor, preséntese…»
River alzó la mirada. Le temblaba un labio. Con cierta calma, alcanzó a decir:
«… en la sala de operaciones…»
—Registradlo.
—¡No me hagan daño!
La voz del chico sonaba apagada: tenía la cara pegada al suelo y unas cuantas armas apuntándolo a la cabeza.
Objetivo, se recordó River. Nada de «chico». Objetivo.
«Inspector Samms…»
—¡Registradlo!
Dio la espalda a la mochila. El plumier contenía tres bolígrafos y un clip.
«… por favor, preséntese…»
— Está limpio.
River soltó el plumier en el banco y volcó la mochila. Libros, cuaderno, un lápiz suelto, un paquetito de pañuelos de papel.
«… en la sala de operaciones.»
Quedó todo esparcido por el suelo. River sacudió la mochila. Nada en los bolsillos laterales.
—Volved a registrarlo.
—Está limpio.
«Inspector Samms…»
—¿Puede alguien apagar eso de una maldita vez?
Se dio cuenta de que su voz transmitía el pánico que sentía y cerró la boca.
—Está limpio, señor.
«… por favor, preséntese…»
River sacudió la mochila una vez más como si fuera una rata y luego la soltó.
«… en la sala de operaciones.»
Uno de los Conseguidores empezó a hablar en voz queda, pero con tono urgente, por un micrófono que llevaba en el cuello.
River se dio cuenta de que una mujer lo miraba desde el otro lado de una ventanilla del tren. No le prestó atención y echó a trotar por el andén.
—¿Señor?
Había un cierto sarcasmo en la llamada.
«Inspector Samms, por favor, preséntese en la sala de operaciones.»
Camisa azul, corbata blanca, pensó River.
¿Camisa blanca, corbata azul?
Empezó a correr más deprisa. Un policía dio un paso hacia él cuando llegaba al torno, pero River lo esquivó, gritó alguna instrucción incoherente y corrió a toda velocidad, de vuelta al vestíbulo principal.
«Inspector Samms…» La grabación, un mensaje codificado para advertir al personal que se estaba produciendo una alerta de seguridad, se apagó. La sustituyó una voz: «Debido a un incidente relativo a la seguridad, esta estación será evacuada. Por favor, diríjanse a la salida más cercana.»
Como mucho, tenía tres minutos antes de que llegaran los Perros.
Los pies de River, dotados de dirección propia, lo empujaron hacia el vestíbulo mientras dispuso de espacio para moverse. Sin embargo, de pronto empezó a salir gente de los vagones, porque acababan de anunciarles el fin repentino de unos trayectos que ni siquiera se habían iniciado, y todos estaban apenas a un latido del pánico: el pánico colectivo nunca se alojaba en lo más profundo, lejos de la superficie, al menos en estaciones y aeropuertos. La flema de las masas británicas, tan a menudo mencionada y tan a menudo inexistente.
Le estalló en el oído la crepitación de los auriculares.
El altavoz dijo: «Por favor, avancen con calma hacia la salida más cercana. Esta estación permanecerá cerrada.»
—¿River?
River gritó por el botón:
—¡¿Spider?! ¡Idiota, te has equivocado de colores!
—¿Qué coño está pasando? Están saliendo multitudes de todos los…
—Corbata blanca con camisa azul. Eso es lo que has dicho.
—No, he dicho corbata azul con…
—Vete a la mierda, Spider. —River se quitó el auricular de un tirón.
Llegó a las escaleras que aspiran a la gente hacia los subterráneos. En ese momento se derramaban al revés, hacia fuera. Había un sentimiento generalizado de irritación, pero también se insinuaban otros en un susurro: miedo, pánico reprimido. La mayoría de nosotros sostiene que ciertas cosas sólo les ocurren a los demás. La mayoría de nosotros sostiene que una de esas cosas es la muerte. Las palabras del altavoz estaban desmontando esa creencia a pedacitos.
«Por favor, avancen con calma hacia la salida más cercana. Esta estación permanecerá cerrada.»
El metro era el latido del corazón de la ciudad, pensó River. No era un andén hacia el este. Era el metro.
Se abrió paso a empujones entre la muchedumbre que salía, haciendo caso omiso de su agresividad. «Abran paso.» No surtía demasiado efecto. «Seguridad. Abran paso.» Un poco mejor. No es que le despejaran el camino, pero al menos el gentío dejaba de empujarlo hacia atrás.
Dos minutos para los Perros. Menos.
El pasillo se ensanchaba al llegar al pie de la escalera. River dobló la esquina a todo correr y se encontró con un espacio aún más ancho: máquinas expendedoras de billetes en las paredes; ventanillas de venta con las cortinas corridas; la masa que se alejaba de allí había absorbido las colas. La multitud empezaba a dispersarse. Alguien había parado las escaleras automáticas y cortado el paso con cinta para impedir que se colara algún loco. Cada vez quedaban menos pasajeros en los andenes.
Un policía de ferrocarriles detuvo a River.
—Estamos evacuando la estación. ¿Es que no ha oído los malditos altavoces?
—Soy de la secreta. ¿Están vacíos los andenes?
—¿Secre…?
—¿Están vacíos los andenes?
—Los estamos evacuando.
—¿Está seguro?
—Es lo que me han…
—¿Hay circuito cerrado?
—Hombre, claro que…
—Enséñemelo.
Alrededor, el ruido se volvía más redondo: el eco de los pasajeros que salían rebotaba en el techo. En cambio, otros sonidos se aproximaban: unos pasos rápidos y pesados sobre el suelo de baldosas. Los Perros. A River le quedaba muy poco tiempo para arreglar las cosas.
—Ya.
El policía parpadeó, pero captó la urgencia en la voz de River —no había manera de pasarla por alto— y señaló hacia una puerta que quedaba a su espalda, con el rótulo: «PROHIBIDO EL ACCESO.» River entró por ella antes incluso de que llegara el dueño de aquellos pasos.
El cuarto, pequeño y sin ventanas, olía a beicon y parecía la madriguera de un mirón. Una silla giratoria delante de una hilera de monitores. Cada uno de ellos emitía un parpadeo regular al cambiar de encuadre en el mismo escenario repetido: un andén vacío del metro. Era como una película aburrida de ciencia ficción.
Supo por un golpe de aire que el policía había entrado.
—¿Qué andén se ve en cada pantalla?
El policía las fue señalando en grupos de cuatro.
—Norte. Picadilly. Victoria.
River escrutó las pantallas. Cada dos segundos otro parpadeo.
Sintió un retumbo lejano bajo los pies.
—¿Qué es eso?
El poli se lo quedó mirando fijamente.
—¿Qué es?
—Debe de ser un metro.
—¿Funcionan?
—La estación está cerrada —dijo el policía, como si hablara con un idiota—, pero los metros funcionan.
Pues no tendrían que funcionar.
—¿Cuál es el próximo?
—¿Qué?
—El próximo tren, maldita sea. ¿En qué andén?
—Victoria. Dirección norte.
River salió por la puerta. En lo alto del breve tramo de escalones, cortando el paso de vuelta hacia la zona central de la estación, había un hombre bajo y moreno, hablando por un audífono. Cambió abruptamente de tono al ver a River.
—Aquí está.
Pero River no estaba ahí. Había saltado por encima de la barrera y estaba en lo más alto de la siguiente escalera automática; acababa de retirar la cinta de seguridad; empezaba a bajar ya por la escalera inmóvil, saltando los escalones de dos en dos.
Abajo, un escenario fantasmagóricamente vacío. Otra vez aquel ambiente de ciencia ficción.
Cuando una estación de metro está cerrada, los trenes circulan a paso de tortuga. River llegó al andén vacío justo cuando el tren entraba como un animal enorme y lento que sólo tuviera ojos para él. Y tenía muchos ojos. River sintió que se posaban todos en él, aquella cantidad de pares de ojos atrapados en el vientre de la bestia; concentrados en River mientras él recorría el andén con la mirada hasta que vio a alguien que acababa de entrar por un acceso del otro extremo.
Camisa blanca. Corbata azul.
River echó a correr.
Alguien arrancó también tras él, llamándolo a gritos, pero no le importó. River corría una carrera contra un tren. La corría y la ganaba: primero lo alcanzó, luego empezó a adelantarlo sin dejar de oír aquel movimiento de cámara lenta, el eco de un chirrido metálico subrayado por el terror que le crecía por dentro. River oía los manotazos contra las ventanas. Era consciente de que el conductor lo miraba horrorizado, convencido de que en cualquier momento se tiraría a la vía. Sin embargo, a River le daba igual lo que pensaran los demás. River sólo podía hacer lo que estaba haciendo; es decir, recorrer el andén exactamente a esa velocidad.
Más allá —corbata azul, camisa blanca— otra persona hacía también lo único que podía hacer.
A River no le alcanzaba el aliento para gritar. Apenas le llegaba para seguir avanzando, pero consiguió…
Casi lo consiguió. Casi consiguió llegar a tiempo.
A su espalda, alguien gritó de nuevo su nombre. A su espalda, el metro iba ganando velocidad.
Fue consciente de que la cabina del conductor lo adelantaba cuando estaba a cinco metros del objetivo.
Porque era el objetivo. Siempre lo había sido. Y al acortarse rápidamente la distancia que los separaba pudo ver que se trataba de un joven: ¿dieciocho? ¿Diecinueve? Cabello negro. Piel morena. Y una corbata azul con camisa blanca —«vete a la mierda, Spider»— que en ese momento se desabotonaba para revelar un cinturón cargado hasta los topes de…
El tren llegó a la altura del objetivo.
River estiró un brazo, como si así pudiera acercar la línea de meta.
Los pasos que lo seguían redujeron la velocidad y se detuvieron. Alguien soltó una maldición.
River casi había llegado al objetivo. Sólo le faltaba medio segundo.
Pero no bastaba con acercarse.
El objetivo tiró de una cuerda que pendía del cinturón.
Y eso fue todo.
PRIMERA PARTE
CASA DE LA CIÉNAGA 23
2
Al menos, dejemos claro lo siguiente: la Casa de la Ciénaga no está en una ciénaga; tampoco es una casa. La puerta principal da a un recoveco polvoriento entre locales comerciales del barrio de Finsbury, a tiro de piedra de la parada de metro del Barbican. A la izquierda hay un antiguo quiosco, convertido ahora en quiosco / verdulería / tienda con licencia para vender alcohol, con un floreciente negocio suplementario de alquiler de DVD; a la derecha, el restaurante chino New Empire, con las ventanas siempre oscurecidas por gruesas cortinas rojas. La carta, escrita a máquina y pegada por dentro del cristal, ha ido amarilleando con el tiempo, pero nunca la reemplazan; tan sólo la corrigen con un rotulador. Así como la clave de la supervivencia del quiosco ha sido la diversificación, la estrategia a largo plazo del New Empire ha consistido en atrincherarse, en ir tachando regularmente platos de la carta como quien tacha números de la tarjeta del bingo. Jackson Lamb sostiene la creencia fundamental de que al final el New Empire acabará ofreciendo sólo arroz tres delicias y cerdo agridulce. Todo ello servido detrás de esas cortinas rojas, como si la escasez de opciones fuera un secreto nacional.
La puerta principal, como ya se ha dicho, da a un recoveco. La vieja pintura negra está manchada por las salpicaduras de la calzada y al otro lado del panel de cristal fino de la parte de arriba no se ve ninguna luz encendida en el interior. Hay una botella de leche vacía que lleva tanto tiempo a la sombra del portal que el liquen la ha soldado a la acera. No hay timbre, y la rendija del buzón en la puerta ha cicatrizado como una herida en un cuerpo infantil: sería imposible meter un sobre —aunque nunca llega ninguno— empujando por la rendija. Es como si la puerta fuera de mentira, como si su única razón de existir consistiera en proveer una zona de refresco entre la tienda y el restaurante. De hecho, podrías quedarte sentado en la parada de autobús de la otra acera durante varios días seguidos sin ver a nadie que usara la puerta. Aunque si te quedaras demasiado tiempo sentado en la parada de autobús de la otra acera, tu presencia llamaría la atención. Podría sentarse a tu lado un tipo rechoncho, probablemente mascando chicle. Su presencia es desalentadora. Tiene un aire de violencia contenida, de haber llevado a cuestas su rencor durante tanto tiempo que ya ha dejado de importarle dónde lo descarga; y se te queda mirando hasta que te pierdes de vista.
Mientras tanto, la corriente de personas que entra y sale del quiosco es más o menos constante. Y siempre pasan cosas en la acera; siempre hay gente que va de aquí para allá. El cochecito del barrendero avanza con dificultad, empujando colillas, trocitos de cristales y tapones de botellas hacia sus fauces con los cepillos giratorios. Dos hombres que caminan en direcciones opuestas ponen en práctica la clásica danza para esquivarse, en la que cada uno repite la maniobra del otro, como en un espejo, pero consiguen pasarse sin chocar. Una mujer comprueba su reflejo en el escaparate mientras camina, sin dejar de hablar por el móvil. En lo alto zumba el helicóptero de una emisora de radio, que está informando sobre unas obras.
Y mientras pasa todo eso, que ocurre todos los días, la puerta permanece cerrada. Por encima del New Empire y del quiosco, las ventanas de la Casa de la Ciénaga se alzan hasta una altura de cuatro plantas hacia los inhóspitos cielos de Finsbury en octubre, mugrientas y descascarilladas, pero no opacas. Una pasajera que circulara en el piso superior de un autobús que se hubiera detenido durante cierto tiempo al pasar por delante —algo que puede ocurrir fácilmente por una combinación de semáforos, obras casi permanentes y la famosa inercia de los autobuses londinenses— vería en la primera planta unas estancias en las que predominan el amarillo y el gris. Amarillo viejo, gris viejo. El amarillo es de las paredes, o de lo que se alcanza a ver de las paredes tras los archivadores grises y las estanterías funcionariales, grises también, en las que se acumulan volúmenes de referencia anticuados; algunos están tumbados, otros se inclinan hacia sus compañeros en busca de apoyo; quedan algunos en pie, con la leyenda del lomo convertida en un texto fantasmal por el baño diario de luz eléctrica. Por todas partes hay carpetas de archivadores encajadas de cualquier manera en espacios demasiado pequeños; montones de ellas apiladas entre los estantes de tal manera que las de arriba se asoman, apretujadas, y amenazan con caerse. También los techos tienen un tono amarillento e insalubre, emborronado aquí y allá por alguna que otra telaraña. Las mesas y las sillas de esos cuartos de la primera planta son de metal, igual que las estanterías, de estilo funcional, y probablemente requisados y con el mismo origen institucional: un barracón desmantelado, o el edificio de administración de una cárcel. No hay sillas para recostar la espalda y quedarse mirando al vacío con expresión pensativa. Tampoco las mesas permiten que alguien las ocupe como si fueran una extensión de su personalidad, y las decore con fotografías y mascotas. Esos detalles conllevan por sí mismos cierta información: que quienes trabajan ahí no merecen la consideración suficiente como para que se tenga en cuenta su comodidad. Se espera que tomen asiento y desempeñen sus funciones con la mínima distracción posible. Y que luego salgan por una puerta trasera sin que los vean los barrenderos de la acera o las mujeres que caminan hablando por sus móviles.
Desde el piso superior del autobús ya no se ve con tanta claridad la planta siguiente, aunque sí se alcanza a distinguir un atisbo de los techos, manchados por la misma nicotina. Sin embargo, ni siquiera un autobús de tres pisos arrojaría demasiada luz: las oficinas de la segunda planta son inquietantemente similares a las de la primera. Además, la información grabada en las ventanas con letras doradas añade un dato que empaña toda curiosidad: «W.W. HENDERSON. NOTARIO Y FEDETARIO PÚBLICO.» De vez en cuando, por detrás de las rimbombantes letras de palo de ese logotipo largo y redundante, aparece una figura y se queda contemplando la calle como si en realidad estuviera mirando otra cosa. Sea lo que sea, tampoco retiene su atención demasiado tiempo. Dentro de uno o dos segundos se habrá ido.
La planta superior ni siquiera provee ese entretenimiento, pues sus ventanas tienen las cortinas corridas. Es evidente que a quien la habita no le apetece nada que se le recuerde la existencia del mundo exterior, ni que los rayos del sol puedan perforar su pesadumbre. Sin embargo, también eso es una pista, pues señala que quienquiera que sea el que se aloja en esa planta tiene la libertad de escoger la penumbra, y la libertad de escoger suele reservarse a los que mandan. De modo que, evidentemente, el mando en la Casa de la Ciénaga —nombre que no aparece en ninguna documentación oficial, placa o membrete; en ninguna factura de la luz o contrato de arriendo; en ninguna tarjeta profesional, listín telefónico o listado de agencia inmobiliaria; nombre que en ningún caso es el nombre verdadero del edificio, salvo en el más coloquial de los usos— va de arriba abajo, aunque a juzgar por la decoración, deprimente en su uniformidad, la jerarquía tiene carácter restringido. O estás arriba del todo, o no lo estás. Y arriba del todo sólo está Jackson Lamb.
Al final, cambia el semáforo. El autobús arranca con un estertor y se abre camino hacia St. Paul. En los últimos segundos de atisbo, nuestra pasajera del piso superior podría preguntarse cómo debe de ser trabajar en esas oficinas; cabe incluso que invoque una fantasía breve en la que el edificio, en vez de dedicarse a una práctica legal en decaimiento, se convierta en una mazmorra erigida para castigar a quienes han fracasado en algún servicio mayor: por delitos de drogas, alcohol y lascivia; de política y traición; de duda y desgracia; y por el descuido imperdonable de permitir que un hombre se detonara a sí mismo en un andén del metro, matando o mutilando a un balance estimado de ciento veinte víctimas y causando daños materiales por valor de treinta millones de libras, más allá de la pérdida estimada de otros dos mil quinientos millones previstos por ingresos turísticos. En dicha fantasía, las oficinas se convierten, de hecho, en una mazmorra administrativa en la que puede encerrarse a una banda de inadaptados que han dejado de ser útiles, junto con una sobrecarga de papeleo predigital, y dejarlos allí hasta que acumulen polvo.
Dicha fantasía no vivirá más allá del tiempo necesario para que el autobús pase por debajo del siguiente puente peatonal, por supuesto. Pero hay una corazonada que sí podría durar algo más: la que indica que los amarillos y los grises que dominan la paleta de colores no son lo que aparentan en primera instancia: que el amarillo no es amarillo en absoluto, sino un blanco exhausto por los alientos estancados y el tabaco, por los vapores de los fideos recalentados y de las gabardinas puestas a secar en los radiadores; que el gris no es gris, sino un negro despojado de su contenido. Sin embargo, ese pensamiento también se desvanecerá demasiado deprisa porque hay pocas cosas relacionadas con la Casa de la Ciénaga que se conserven en la mente; sólo su nombre ha perdurado, ya que nació hace años en una conversación casual entre espías:
«Han proscrito a Lamb.»
«¿Adónde lo han mandado? ¿A algún lugar horroroso?»
«El peor de todos.»
«Dios, ¿no será la Ciénaga?»
«Exacto.»
Y en un mundo de secretos y leyendas no hizo falta nada más para dar un nombre al nuevo reino de Jackson Lamb: un lugar de amarillos y grises donde antaño todo era negro y blanco.
—————————————
Autor: Mick Herron. Traductor: Enrique de Hériz. Título: Caballos lentos. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.



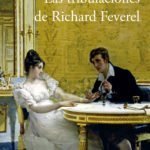


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: